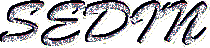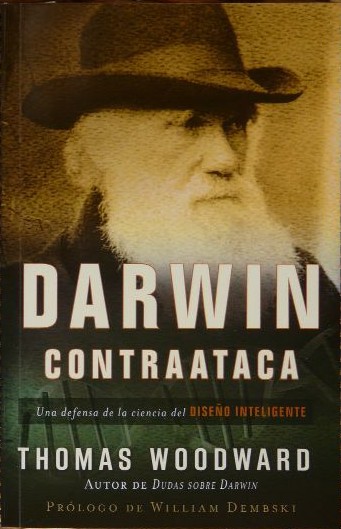Thomas
Woodward[1]
Capítulo
10
del libro Darwin
Contraataca
*
* *
La
CSI [ICE] y el Filtro Explicativo
La
prueba de fuego de Dembski
«Gort,
Klaatu barada nikto!» Los aficionados a las trivialidades
atesoran estas palabras, pronunciadas por la actriz Patricia
Neal a un enorme robot de plata
llamado Gort en el clásico de ciencia ficción
de 1951, Ultimátum a la Tierra [The
Day the Earth Stood Still].1
El argumento de la película gira en torno a Klaatu (interpretado por el
actor
británico Michael Reenie), un emisario galáctico que posa su platillo
volante
bajo la sombra del Monumento de Washington para presentar un ultimátum
a las
naciones de la Tierra: Aprended a vivir en paz o seréis destruidos por
constituir un peligro para otros planetas. Klaatu va acompañado de
Gort, el
robot cuyo temible láser, que surge de una ranura en su cabeza,
vaporiza un
carro de combate cuando un soldado nervioso dispara y hiere a Klaatu.
Después
de recibir cuidados en un hospital, Klaatu escapa de las manos de las
autoridades que le habían detenido y se transforma en el «Sr.
Carpenter», un
huésped de una casa donde también habita una joven viuda, la Sra. Benson (interpretada por Patricia Neal).
Ahorraré al
lector los detalles de la trama y pasaré a la
escena de la persecución, donde Klaatu, presintiendo su inminente
captura,
implora a la Sra. Benson
que memorice estas extrañas palabras. Dice que si le sucede cualquier
cosa, que
ella vaya y pronuncie estas palabras a Gort, que está inmovilizado
fuera de la
nave espacial. Detengámonos ahora para hacer dos preguntas: (1) ¿Cómo sabemos que esta críptica frase
contiene verdadera información, en contraste con un mero parloteo sin
sentido?
(2) ¿Podemos saber qué significa el
mensaje? Para ver que la frase no es un parloteo vacío (una
mezcolanza de
sonidos carentes de sentido), todo lo que tenemos que hacer es mostrar
que es
probablemente un conjunto significativo de palabras en el contexto de
la acción
de la película. Pero
al decir que es «significativo» se suscita de forma simple la pregunta
más
específica: ¿qué es precisamente lo que significan estas palabras? Solo
podemos
suponerlo. Funciona como una orden para activar a Gort, de modo que
quizá sea
una orden simple: «¡Sal a rescatar a Klaatu!» Pero en el cerebro
computerizado
de Gort podría significar mucho más, como «Klatu dice que inicies la
acción de emergencia
XV-6», donde XV-6 es un conjunto de instrucciones preprogramadas para
desarrollarse de manera lógica, incluyendo: (1) localizar a Klaatu, (2)
destruir amenazas y barreras por el camino, y (3) realizar todas las
decisiones
de seguimiento para ayudar a Klaatu. (Si el lector ha visto la
película, sabrá
por qué estoy diciendo todo esto.) Lo fundamental es la respuesta de
Gort:
desde luego, esta orden lo activa, y esta es la evidencia más clara de
que la
frase es ciertamente portadora de significado.
¿Ayuda el
análisis léxico a identificar el significado?
Aparte de «Gort», el mensaje está típicamente escrito con tres palabras
con un
total de diecisiete letras, con una sola de las mismas con un
significado
conocido. Las otras dos palabras son desconocidas; parece que hemos
llegado a
un punto muerto. Todo lo que podemos decir es esto: el significado
proporcionado por las tres palabras, usando diecisiete letras, parece
ser una
orden dispuesta para activar a Gort en favor de Klaatu. Pero en todo
caso no
tenemos que saber el significado exacto de «Klaatu barada nikto» para detectar la presencia de verdadera información
—una secuencia de símbolos portadores de significado y que exhibe las
dos
cualidades cruciales de complejidad y especificación. Esta cadena de
símbolos
se caracteriza en primer lugar como compleja —exhibe una pauta
con una
cantidad de componentes constitutivos que no se siguen repitiendo de
una manera
uniforme, en contraste a los átomos de sodio y cloro en un cristal de
sal. En
segundo lugar, está especificada —cada símbolo en la cadena
está
estipulado, o escogido, hasta cierto punto. La cadena no puede tolerar
sustituciones aleatorias de símbolos verbales (mutaciones verbales), si
se
quiere mantener el significado. Por esta razón Klaatu hizo que la Sra. Benson
repitiese la frase durante la escena de la persecución hasta que la
tuvo
memorizada de forma exacta con cada vocal y consonante en su lugar. De
modo que
la significativa frase de Klaatu exhibe complejidad especificada. Desde
luego,
contiene información.
¿Qué
tiene que ver
todo esto con el darwinismo y la lucha acerca del Diseño Inteligente?
Prácticamente, todo, porque la complejidad especificada es
definida por
los teóricos del DI como el indicador universal fiable (criterio) de
una causa
inteligente que ha dejado su impronta. Allí donde se encuentren
segmentos de
información compleja con una gran especificación encontramos las
huellas de la
inteligencia. Observemos el
paralelo de la película con la biología: la frase de tres palabras
de Klaatu, con sus diecisiete letras, es estructuralmente idéntica al
sistema
de lenguaje del ADN y de las proteínas. Una de las proteínas más
cortas, el
citocromo C, tiene cien aminoácidos, esencialmente cien letras
bioquímicas
encadenadas juntas para formar una larga palabra proteínica. Pero la
secuencia
aminoácida es resultado de la traducción del gen del citocromo C
—un
código funcional con una secuencia ADN-ARN de algo más de trescientas
letras
genéticas dispuestas en cien codones (palabras de tres letras usadas
por el ADN
y el ARN). El paralelo del ADN-ARN con las oraciones humanas (o
robóticas)
queda realzado por la presencia de palabras especiales en los dos
extremos de
las secuencias del gen, el codón de inicio y el codón de paro. Estas
palabras
genéticas especiales funcionan como la letra mayúscula y el punto que
marcan el
comienzo y el fin de una oración.2
La inferencia
desde la información a la inteligencia está
además fundamentada sobre un corolario vital, aunque a menudo pasado
por alto,
y que es la principal reivindicación empírica del DI respecto a la
información: Hemos aprendido que las células pueden
intercambiar información alrededor y recombinar los genes en el
interior del
genoma. Pero la observación y experimentación científicas no han
desvelado que
la naturaleza posea la capacidad de componer información genética
especificada
en cantidades significativas.3 Así como «Klaatu
barada nikto”
surgió de la inteligencia y se comunicó a un sistema cuasi-inteligente
programado desde la inteligencia (el avanzado cerebro computerizado de
Gort),
así el DI argumenta que podemos llegar a la conclusión de que los
segmentos de
información compleja especificada en el ADN, ARN o proteínas que se
encuentran
en cada planta o animal tienen que proceder de un verdadero diseño
realizado
por alguna inteligencia. Esta conclusión tiene una solidez intelectual
absoluta, a no ser que llegue un día futuro en el que descubramos por
investigación experimental que existen causas naturales que en verdad
puedan
crear la complejidad especificada. Uno podría incluso decir que la inferencia al designio a partir de la
complejidad especificada es la cuestión esencial que se está
debatiendo
encarnizadamente. Es el DI en pocas palabras, y sus conclusiones
difieren tan
radicalmente como nadie pueda imaginar de las de la teoría darwinista.
Medición de la información en el ADN
Al plantear
el desafío de explicar el origen de la información
biológica, Stephen Meyer y los demás
teóricos del DI han centrado su enfoque en el contenido de información
del ADN
con su alfabeto de cuatro letras, compuesto de cuatro ácidos nucleicos:
A
(adenina), T (timina), C (citosina) y G (guanina). (El ARN usa un
conjunto
similar de letras, pero con un cambio: el uracilo, o U, toma el puesto
de la
T.) Con el uso de estos singulares conjuntos de cuatro letras, que
constituyen
palabras de tres letras (los codones mencionados anteriormente), la
célula
tiene la capacidad de almacenar y copiar miles de complejos ficheros
especificados de información genética dentro de su «disco duro» (el
genoma). Ya
hemos visto que la cantidad mínima de complejidad especificada de una
bacteria
teórica supersimple parece oscilar alrededor de 250 genes. (Recordemos
que esta
es una estimación extremadamente prudente. El límite inferior podría
ser
realmente cuatro veces superior o más.) Digamos que cada gen tiene una
media de
500 pares de letras de ADN. Esto asciende a un total de 125.000 letras,
dispuestas apropiadamente en ficheros digitales biológicos. Pero un
estudio
reciente de Eugene Koonin sugiere que el total de letras (bases)
genéticas en
la bacteria más simple concebible se encuentra probablemente en el
margen de 318.000 a
562.000 letras.4
Tomaré así el
límite inferior de Koonin, y procederemos a
comparar esta masa de información con el texto del presente libro que
el lector
tiene en sus manos. Al escribir cada capítulo, usaba la función de
contaje de
palabras para ver la extensión de dicho capítulo. Mi límite
autoimpuesto era de
6.000 palabras por capítulo, lo que en promedio asciende a unas 30.000
letras
[el autor se refiere a su original inglés —N. del T.]. Usando esto como
guía,
la biblioteca genética típica de Koonin para la bacteria más simple
tendría al
menos tantas letras especificadas como diez de los capítulos más largos
de este
libro juntos —en otras palabras, ¡tendría una extensión como la de este
libro,
o más! Tengo la impresión de que la mayoría de los americanos
instruidos no
saben que los genomas de incluso las formas de vida más limitadas
posibles han
de estar repletos de unas cantidades tan asombrosas de un ADN complejo
y
especificado. Los animales superiores, con sus 20.000 genes arrollados
en el
núcleo de la célula, ascenderían a un total cincuenta veces (y hasta
cien
veces) superior de información —quizá hasta cien libros o más.5
Esta
fenomenal realidad informacional —las inmensas bases de datos de
materia
informacional en el ADN, ARN y proteínas —constituye el segundo mayor
motor de
la teoría del DI además del argumento de la complejidad irreducible de
Michael
Behe. Estas realidades informacionales (sea en libros de autoría
humana, sea en
genomas de ADN) han recibido un nombre especial: CSI (Complex Specified
Information, o Información Compleja
Especificada, ICE).
La CSI (o ICE) y el Filtro Explicativo
¡No
confundamos esta
CSI con la popular serie televisiva del mismo nombre! En la
nomenclatura del
Diseño Inteligente, CSI significa «Complex Specified Information», o Información Compleja Especificada (ICE),
un concepto crucial para el sistema de
detección del designio del DI. A veces, estas pautas informacionales se
designan simplemente como «complejidad especificada». Los dos términos
son
prácticamente equivalentes. Este concepto fue desarrollado
principalmente por
William Dembski y Stephen Meyer durante el período de 1992-1996.
¿Cómo se
consigue realizar el paso lógico desde la ICE (o
complejidad especificada) hasta la causa inteligente responsable de su
producción? Dembski ha abierto un camino clave al vincular la ICE con
otra idea
crucial, el «Filtro Explicativo». El filtro, que ha recibido mucha
atención y
crítica de parte de los adversarios del DI, sostiene que cualquier
acontecimiento u objeto natural se puede analizar mediante una serie de
tests
estadísticos o probabilísticos, para ver si puede haber sido causado por una ley natural o por azar. (La
estadística y la
probabilística son las disciplinas de Dembski; uno de sus dos
doctorados lo ha
recibido en matemáticas.) Finalmente, si fallan ambos criterios de ley
y azar,
se aplica el último test (o «test de especificación») para ver si el
acontecimiento u objeto se pueden atribuir a designio. Más todavía que
la ICE,
el Filtro Explicativo ha pasado a ser una dura zona de combate. Ha
corrido más
tinta, tanto impresa como metafórica en Internet, por lo que respecta a
Dembski
y a su filtro, que acerca de cualquier otro tema del DI, con la
excepción de
Michael Behe. Las cuatro principales bombas anti-DI de 2004 —los libros
revienta-búnkers mencionados en el capítulo 4— iban dirigidas tanto
contra la
obra de Dembski como contra la de Behe. Todos los
cuatro libros asaltaron los documentos de
Dembski de forma extensa, pero el récord mundial va a Mark Perakh, cuyo
libro Unintelligent Design (Diseño
ininteligente) dedica su primer capítulo entero, con una cantidad
increíble de noventa y dos páginas, a enfrentarse al
matemático del DI. (Esto es, la cuarta parte de un libro de 415 páginas
con
catorce capítulos, que apuntan a catorce objetivos escogidos.)
La tentación
para cualquiera que se dedique a resumir este
extenso debate sería la de sencillamente citar algunas críticas clave
procedentes de la literatura anti-DI, luego pegar largos extractos del
libro
fundamental de Dembski, The Design
Revolution [publicado en castellano con el título de Diseño
Inteligente], y dejarlo correr. Diseño Inteligente
es un libro de suprema importancia en el debate
público acerca del DI. Responde con vigor a más de cuarenta
planteamientos
—muchos de los cuales son torpedos lanzados con la intención de
destruir el DI.
Me resistiré a citar excesivamente de Diseño
Inteligente, pero se recomienda al lector que consiga su propia
copia del
libro y la lea conjuntamente con este capítulo para poder comprender la
enérgica respuesta del DI en este frente de batalla.6
Este capítulo
se concentrará en los choques acerca de la CSI
(o ICE), y especialmente acerca del Filtro Explicativo. Para preparar
la
escena, haré un rápido repaso de los antecedentes históricos del
concepto del
filtro —cómo se desarrolló y cómo funciona en su forma más moderna.
Luego
exploraremos dos de las más enérgicas críticas del filtro y de los
argumentos
de Dembski en general.7 Junto con los ataques expondré las
réplicas
de Dembski, y, como conclusión del capítulo, observaremos en Diseño Inteligente algunas de las más
enérgicas críticas hasta la fecha contra el paradigma darwinista.
La Historia del Filtro
Detrás de
cualquier gran idea o descubrimiento científico
subyace una fascinante historia humana. Esto es cierto de William
Dembski y su
Filtro Explicativo. Dediqué la mayor parte del capítulo 9 de Dudas sobre Darwin a contar los
antecedentes de Dembski: su instrucción académica, que le llevó a
obtener dos
doctorados; su publicación de su célebre libro revisado por pares, The Design Inference [La inferencia del
designio], por parte de la editorial Cambridge
University
Press; el argumento esencial de su Filtro Explicativo; y los altibajos
de su
carrera como profesor investigador en la Universidad Baylor.8
Aquí pasaré por alto prácticamente todo este detalle y
me
concentraré en el Filtro Explicativo reviviendo una intensa
conversación que
disfruté con Dembski cuando nuestros caminos se cruzaron en el
aeropuerto de
Seattle en agosto de 1993. Para entonces éramos amigos, ya que nos
habíamos
conocido en un congreso filosófico en la Universidad de Princeton en
1990, y
habíamos participado juntos en simposios académicos desde entonces.9
Nuestra charla tuvo lugar mientras yo conducía un auto alquilado y nos
dirigíamos a una reunión del Comité Ah Hoc para los Orígenes —un foro
para
escépticos de la biología darwinista que fue precursor del Movimiento
del
Diseño Inteligente. No estoy seguro de que él recuerde aquella
conversación,
pero para mí fue inolvidable. Después de la normal conversación en tono
menor,
Bill me mencionó de pasada el Filtro Explicativo que había estado
germinando en
su mente. Yo no tenía ni la menor idea de un concepto así, y le pedí
que me lo
explicase.
Naturalmente,
no tomé ningunas notas, porque estaba
conduciendo, pero he repetido mentalmente esta conversación muchas
veces y creo
que la tengo prácticamente memorizada en su esencia. Dembski me explicó
que si
uno quería saber, con rigor lógico y matemático, si el fenómeno X
—algún objeto
o acontecimiento sospechoso— ha sido producido por Diseño Inteligente,
se puede
someter a una batería de tres filtros. Primero, uno pregunta si X tiene
una
elevada probabilidad, como la que se podría producir de manera muy
simple por
la acción de una o más leyes de la naturaleza. Si se
descubre que X tiene una alta probabilidad
(como en el caso de una bola que se deja caer repetidamente y siempre
se
precipita hacia el suelo, con una probabilidad cercana al 100 por
ciento),
entonces se puede considerar como plenamente explicada por ley o
necesidad (en
el caso de la bola, por la gravedad). Sin embargo, si X queda sin
explicación,
debido a que no tenga una alta probabilidad, entonces X pasa al
siguiente
filtro. Luego se plantea si tiene una probabilidad media o moderada,
donde se
podría explicar fácilmente X por azar. Un ejemplo de ello es echar una
moneda al
aire; conseguir cara se puede explicar por azar, porque tiene una
probabilidad
media de una de entre dos, o un cincuenta por ciento. (Más adelante,
este nivel
de azar se designó como «probabilidad intermedia»).
El segundo
filtro, o el filtro del azar, puede incluso
atrapar acontecimientos de una probabilidad moderadamente baja, y, para
ilustrar esto, saltaré del auto de alquiler a las noches de póquer
(centradas
en un enorme jarro lleno de centavos) que Ron y Janet celebran con sus
amigos
Jason y Lori. Parece que Ron suele ganar, de modo que imaginemos que
Ron recibe
una mano (literalmente) perfecta: una escalera real de picas. La
probabilidad
de esta mano es de 1 en 2.598.960, lo que es una probabilidad
terriblemente
baja, pero no tan baja que haga absolutamente inverosímil que alguien
tenga la
enorme suerte de conseguir esta mano. De hecho, si se sirven 2.600.000
de manos
de póquer en los Estados Unidos durante este año (y la cantidad puede
que sea
varias veces superior), es muy probable que alguien en algún lugar
estará
celebrando esta mano perfecta tan esquiva, porque ha habido tantos
intentos.
(La cantidad de intentos para alcanzar un acontecimiento hasta cierto
grado
improbable queda incluida de manera específica en el razonamiento de
Dembski.
Recibe la designación de «recurso probabilístico» de un tipo
«replicativo», y
es solo hasta este extremo que me parece que debería introducirme en
las
cuestiones técnicas.10)
Si sometemos
al filtro la gozosa victoria de Ron con una
escalera real de picas, pasa a través del primer filtro (no ha quedado
atrapada
como un acontecimiento de alta probabilidad o debido a la acción de una
ley), pero queda atrapada por el segundo filtro
al tener una probabilidad de meramente una en 2,5 x 106 —con
lo que
resulta de una probabilidad moderadamente baja. En otras palabras, la
mano de
Ron se puede explicar por casualidad. Nadie ha hecho trampa que
sepamos; no ha
sido por designio.
Imaginemos
ahora un escenario (hay que admitir que
extremado), una maratón de póquer hasta altas horas de la madrugada, en
la que
se dan un total de veinticinco manos, y para pasmo constante del grupo
(y con
unas sospechas crecientemente justificadas) Ron recibe una segunda
escalera
real de picas, luego una tercera, y así a través de la noche en cada
mano, a
pesar de los mejores esfuerzos por barajar las cartas con todo cuidado.
Ahora
bien, la probabilidad de todo este imaginado acontecimiento es
extremadamente
pequeña —¡muy por debajo de una en 10150! ¿Cómo analizamos
este
nuevo hipotético resultado mediante el filtro?
Es hora de
volver ahora a la conversación sostenida con
Dembski en el auto, mientras circulábamos por Seattle. Me explicó que
si el
fenómeno X no resulta atrapado por el primer filtro (elevada
probabilidad) ni
por el segundo filtro (una probabilidad de media a moderadamente baja),
entonces es, por definición, un «acontecimiento de muy baja
probabilidad», y se remite entonces a un tercer y
definitivo filtro para examinar la posibilidad de que fuera por
designio. Pero
antes de aplicar este tercer filtro tenemos que detenernos y preguntar:
¿Cuán
baja ha de ser la probabilidad para ser muy
baja? En otras palabras, ¿a qué muy bajo nivel de probabilidad se
pasa del
segundo filtro al último? Personalmente, yo sospecharía «diseño
inteligente»
(una interferencia deliberada) en un juego de póquer si apareciesen
sencillamente
dos escaleras reales seguidas (con una probabilidad de alrededor de 1
en 6 x 1012),
y ya no hablemos de veinticinco manos consecutivas de las mismas. Pero,
dado un
universo tan enorme, con tanta materia que barajar y con tanto tiempo
para
probar, Dembski decidió ser cauteloso al máximo. Él ha establecido el
nivel
para una probabilidad muy baja como el de un acontecimiento
pasmosamente
excepcional: ¡cualquier cosa por debajo de uno en 10150!
Esta cifra
tiene un nombre: el «límite universal de probabilidad» del Filtro
Explicativo.
(Un matemático francés del siglo veinte, Emil Borel, había establecido
uno en
1050 como su «límite universal de probabilidad»; otros han
sugerido
cifras algo superiores a las de Borel.11) Se precisaría de
unas
veinticinco manos perfectas de póquer para llegar al límite universal
de
probabilidad de Dembski, pero se precisaría solo de ocho manos
perfectas
consecutivas para llegar al límite de Borel. Como he indicado
anteriormente, el
«limite universal de probabilidad para el póquer» de Woodward será
probablemente de dos manos, ¡tres como máximo!
Técnicamente
hablando, cualquier acontecimiento u objeto
complejos tienden a ser sumamente remotos en su probabilidad, así que,
¿cómo
nos guardamos de calificar como «debido a designio» un resultado
meramente
aleatorio y carente de significado, como el resultado de echar al aire
una
moneda mil veces? El resultado obtenido de echar monedas al aire mil
veces
tendría una probabilidad (de una en 10300) muy por debajo
del límite
extremadamente bajo de probabilidad de Dembski, pero evidentemente no
está
guiado de forma inteligente. La respuesta la encontramos en el tercer y
último
filtro, que no he dado todavía en la explicación. En la
conclusión de su explicación acerca de los
tres filtros mientras viajábamos en aquel auto de alquiler, expuso que
si X no
es un acontecimiento de alta probabilidad ni de probabilidad media o
moderada,
pasa a un tercer filtro, que pregunta si
X se conforma a algún ideal aportado de manera independiente o a un
modelo
especificado. Este recibe el nombre de «filtro de especificación».
Quizá un
ejemplo servirá para delinear claramente este
extremo, pero debo pasar del póquer a «sutiles mensajes en la cocina».
Las
letras que se derraman de una caja caída de cereales de letras sobre
nuestra
mesa de desayuno formarán interesantes formas, pero no será de esperar
que
caigan de modo que digan: «TOM SACA LA BASURA». En tal caso,
interpretaré de
modo natural estas quince letras así alineadas como un creativo
recordatorio de
mi mujer y no las ignoraré como si se tratase de un accidente insólito,
un
azar. Es en este patrón especificado
—tanto en mensajes con cereales, escaleras reales repetidas, o
secuencias de
ADN tan vitales para la vida— que se hace sentir el poder fundamental
del
filtro. Así, si hay algo a la vez «muy improbable» (que ha pasado a
través de
los dos primeros filtros) y «especificado» (que ha pasado a través del
último
filtro), entonces sabemos, de forma muy simple y directa, que alguna
inteligencia lo ha diseñado o conformado. No ha sucedido por
causalidad, por
pura suerte.
Recapitulando,
Dembski y Meyer, junto con los teóricos del
DI en general, son del parecer que la ciencia posee ahora un eficaz
instrumento
basado en principios sólidos —el Filtro Explicativo—, con el que
detectar la
acción de causas inteligentes para producir diseños en sistemas
físicos. Cuando
se alimenta un conjunto de secuencias de genes o un pequeño grupo de
secuencias
(aminoácidas) de proteínas a través del Filtro Explicativo, queda
confirmado
inmediatamente que se trata del producto del designio, y no de la ley
natural
ni del azar (esto es, de causas naturales). En su libro No
Free Lunch [No hay nada gratis] (2002) Dembski incluso examinó
el flagelo bacteriano y cuantificó su estructura de tal manera que
podía
analizarse mediante el Filtro Explicativo. El resultado no constituye
ninguna
sorpresa. El flagelo, debido a la rigurosa especificación para su
funcionamiento en sus cuarenta proteínas constituyentes, junto con su
probabilidad extremadamente baja (calculada como de 1 entre 101170,
mucho más allá del límite de probabilidad de Dembski), fue fácil y
terminantemente atribuido al designio por parte del filtro. ¡La
probabilidad de
que este flagelo hubiera ocurrido por una afortunada selección de
letras
biológicas para constituir las cuarenta proteínas equivale a la
probabilidad de
obtener 190 escaleras reales consecutivas!13
El Filtro
Explicativo ha sido ligeramente modificado durante
los últimos doce años, pero la idea fundamental permanece; es solo la
terminología lo que ha cambiado o se ha ajustado. Por ejemplo, el
filtro en su
forma más actual, tal como ha quedado publicado en The
Design Revolution,14 permanece sin cambios en su
esencia.
Sencillamente, ahora emplea tres «nodos de decisión»:
1.
Contingencia
— si X no es contingente, esto es, si X no es «incierta», entonces se
debe a
ley, y queda aquí como plenamente explicada. Si es contingente o
incierta, pasa
al siguiente nodo.
2.
Complejidad
— si X no es sumamente compleja, en otras palabras, si tiene una
probabilidad
de ocurrir mayor que uno entre 10150, se detiene aquí y se
atribuye
al azar. Si la probabilidad es tan diminuta y remota que va más allá de
esta
probabilidad, pasa al siguiente nodo.
3.
Especificación
— si X, de la que ahora se sabe que es sumamente compleja e
increíblemente
improbable, resulta especificada, esto es, que se conforma a una pauta
dada
independiente, en tal caso se atribuye al
designio. Si no, entonces una vez más puede explicarse por azar.
De modo que
la forma más nueva del filtro no es en realidad
esencialmente diferente de la descripción que tuve la fortuna de oír
mientras
viajábamos en 1993 en aquel auto de alquiler. Algunos críticos
darwinistas han
querido aprovechar los cambios que Dembski ha realizado en el filtro,
como si
se tratase de que no puede acabarse de decidir, o que trata de resolver
problemas. Esta es una falsa acusación. Cualquier buena idea científica
pasará
por un constante proceso de pequeños retoques y mejoras.
La belleza
retórica del filtro es polifacética. En primer
lugar, se trata de un método cauto, que no salta demasiado rápidamente
a la
conclusión del designio. Segundo, es también riguroso —llega a la
conclusión
solo después de un metódico análisis estadístico de las probabilidades.
Tercero, comporta también que la idea clave de la teoría del Diseño
Inteligente
es religiosamente neutra, en el sentido de que señala a «una
inteligencia» en
general y no a la identidad específica de ningún agente o agentes
responsables.
Cuarto, es un método intensamente confirmado para empezar, por cuanto
está
arraigado en la realidad de la verificación empírica o inductiva.
Dembski
observa que nunca produce falsos resultados:
La
justificación de esta afirmación [acerca de la fiabilidad del
criterio] es una generalización inductiva directa: en cada caso en que
exista
complejidad especificada y donde se conozca la historia causal
subyacente (esto
es, cuando no estamos solo tratando con evidencias circunstanciales,
sino que,
por así decirlo, la cámara filmadora está en marcha y cualquier agente
inteligente sería atrapado con las manos en la masa), resulta que el
designio
también se encuentra presente. ... Esta es una declaración audaz y
fundamental,
de modo que la volveré a enunciar: Allí
donde es posible la corroboración empírica directa, el designio está
verdaderamente presente siempre que está presente la complejidad
especificada.15
De modo que
si el aspecto empírico negativo del DI se ve en
el trabajo de Jonathan Wells, con su profunda crítica de las «pruebas»
de una
macroevolución impulsada por fuerzas naturales, el aspecto empírico
positivo se
encuentra en gran medida en la ICE y en el Filtro Explicativo.
Los darwinistas contraatacan contra Dembski y el
Filtro
Es de esperar
que cualquier idea científica nueva y
controvertida, como el Filtro Explicativo, sea sometido al más riguroso
escrutinio y análisis posibles por parte de sus oponentes. Esto es lo
que ha
sucedido, y estas duras críticas son desde luego una parte necesaria
(aunque
dolorosa) del avance de los conceptos del DI hacia la gran corriente de
la ciencia. Por
lo que se refiere
a nuestro tema relacionado de la ICE (o CSI), parece que no se ha
lanzado un
ataque global equivalente. Se hacen algunas críticas del concepto de la
ICE (o
complejidad especificada), tan ampliamente utilizado por los teóricos
del
designio, pero las críticas son mucho más templadas. Esto puede
reflejar el
hecho de que la ICE funciona más como un concepto fundamental,
descriptivo,
empleado incluso por destacados científicos no pertenecientes al campo
del DI,16
y no implica de una manera tan evidente, por sí mismo, la conclusión
del
designio.
Las enérgicas
críticas de nuevos conceptos y metodologías de
la ciencia son cosa normal y útil. Lo que es menos común (y menos
apropiado) es
que los oponentes de una nueva idea científica ataquen a la persona que
está
desarrollando la nueva idea. Esto último es precisamente lo que ha
sucedido en
el caso de William Dembski. Quizá debido a la percepción de amenaza de
parte de
sus ideas, la estrategia de ataque entre los darwinistas contra Dembski
se ha
transformado en algo feo y personal, con un salpimentado de escarnio y
menosprecio. Los oponentes darwinistas acusan frecuentemente a Dembski
(a modo
de ejemplo) de una extremada autoconfianza que llega a la arrogancia
acerca de
la importancia de sus propias ideas.17 Acusan constantemente
a
Dembski del uso de tediosos (y excesivos) «formalismos matemáticos», o
de
«matematismo como instrumento de embellecimiento»18 para
impresionar
en exceso a los lectores legos con su erudición académica. A mí, estas
críticas
me parecen absurdas, injustas y totalmente irrelevantes. Como mucho,
indican el
nivel de desesperación de los darwinistas al arrojar todo lo que tienen
contra
Dembski. Pero, con todo, mi propósito en esta reseña de las críticas es
apartarme de la táctica de los ataques personales, y concentrarme en
las
objeciones materiales.
El Problema de las Causas Mixtas
Una de las
quejas más comunes contra el Filtro Explicativo
es la alegación de que se centra erróneamente en una causa singular
para el
análisis a la vez, cuando en casi cada caso que se pueda imaginar puede
haber
más de una causa implicada simultáneamente. Perakh lo expone así: «La
delimitación
categórica que hace Demski entre ley, azar y designio como las tres
causas
independientes tampoco parece ser realista, porque ignora múltiples
situaciones
en las que dos de estas causas o todas tres pueden estar en juego a la
vez».19
Varios otros críticos se hacen eco de esto, especialmente Michael Ruse.20
Lo esencial es que cuando un acontecimiento tiene lugar por mero azar
(como un
solo tiro de una moneda al aire o la escalera real única de Ron), sigue
comportando las regularidades de la naturaleza, como la sustancia
física de las
monedas y de las cartas, la ley de la gravedad, que regula las monedas
o las
tarjetas cuando vuelan por el aire, etcétera. Lo mismo sucede cuando se
determina que un objeto ha sido diseñado; sigue participando, hasta
cierto
punto, de ley y de azar. Para clarificar este punto, sigamos escuchando
a
Perakh:
Consideremos
el ejemplo que da Dembski de una competición de tiro
al arco. Si un arquero dispara una flecha y da en la diana, esto es,
según
Dembski, un suceso especificado que tiene que ser ciertamente atribuido
al
designio. En el sistema de Dembski, el designio excluye a la vez el
azar y la
ley. ¿Podemos realmente excluir la ley como antecedente causal del
suceso en
cuestión? Yo propongo que el éxito del arquero fue resultado no solo
del
designio, sino una combinación de designio y de ley. Lo cierto es que
la
destreza del arquero se manifiesta solo asegurando una cierta velocidad
de la
flecha en el momento en que salta del arco. Este valor de la velocidad
se debe
al designio. Sin embargo, tan pronto como la flecha se ha separado del
arco, su
vuelo posterior va regido por las leyes de la mecánica. El suceso
especificado —la diana perfecta— se ha debido simultáneamente al
designio y a la ley. La
flecha no hubiera hecho
diana si faltase cualquiera de estos dos antecedentes causales. En este
caso,
el designio opera a través de la ley y sería imposible sin ley.21
A primera
vista, Perakh y sus acompañantes críticos parecen
haber identificado un fallo fundamental en el filtro. Pero, ¿es así?
Cuando leí
por primera vez la objeción de Perakh referida a la «causa mixta»,
consideré
que se trataba esencialmente de una estratagema. Recordemos el ejemplo
anterior
de una caja de cereales desparramada, y que los cereales en forma de
letras
sobre la mesa daban un mensaje de parte de mi mujer. Nadie en el mundo
en su
sano juicio y con conocimientos científicos negaría por un momento que
las
piezas de cereales azucarados, con formas de letras del alfabeto
latino,
estuviesen obedeciendo las leyes de la física y química en su
constitución
interna, así como en sus movimientos cuando se derramaron, y que luego
fueron
dispuestas en un orden preciso por una mano cariñosa. De modo que el
funcionamiento de todas las leyes físicas normales era el trasfondo
dado —un
sustrato supuesto de todo el sistema que se está investigando. No tuve
que
examinar la estructura química de los azúcares y de los hidratos de
carbono
complejos en las piezas de cereales para luego exclamar: «¡Ahí lo
tengo! ¡Han
sido las leyes químicas de las moléculas alimenticias que operando al
azar han
producido el mensaje!» Esta sería una conclusión absurda. Es cierto que
las
leyes de la física y de la química han estado en operación junto con el
designio en el mensaje comunicado por las piezas de cereales, pero las
leyes
por sí mismas no son la explicación crucial que da satisfacción a la
situación
hallada; su papel es relativamente trivial, y no son suficientes por sí mismas como explicación
convincente.
Del mismo
modo, un químico y un físico pueden trabajar en
equipo y estudiar el funcionamiento físico preciso de un anuncio de
neón.
Pueden explicar de manera exhaustiva cómo funcionan los circuitos
eléctricos y
por qué el neón resplandece con su luz rojiza, obedeciendo a las leyes
de la naturaleza. Pero
toda su
investigación no podrá explicar el origen de las formas «Beba
Coca-Cola» en las que están retorcidos los tubos de neón. La
ley física (o el azar) nunca explicarán adecuadamente el mensaje
escrito de la
luz de neón.22 Este fue el mismo argumento fundamental
expuesto por
el filósofo británico de la ciencia de origen húngaro, Michael Polanyi,
especialmente en su artículo de 1967, «La vida trasciende a la física y
la
química», así como en otras publicaciones, comenzando en época tan
temprana
como la década de los 50. Polanyi estableció un «método para establecer
contingencia mediante grados de libertad en la década de los 60, e hizo
uso de
este método para razonar la irreductibilidad de la biología a la física
y a la
química».23 Poco antes de su muerte, Polanyi había comenzado
a
sondear en especial el misterio de la información en el ADN, y estaba
convencido de que el conocimiento de las leyes físicas que gobiernan el
ADN
como sustancia no explicarán adecuadamente el origen del mensaje
codificado
mismo.24
Dembski mismo
echa por tierra la objeción de las causas
mixtas. En The Design Revolution [La
revolución del designio], cita primero la objeción que Michael Ruse
plantea al
filtro. Ruse se centra en Ronald Fisher, uno de los fundadores de la
síntesis
neodarwinista en el período anterior a 1950. Ruse dice que el mismo
Fisher
creía que «las mutaciones venían individualmente por azar, pero que
colectivamente son gobernadas por leyes (e indudablemente están
gobernadas por
las leyes de la física y de la química en su producción) y que por esto
pueden
proporcionar la materia prima útil para la selección (ley) que produce
orden de
en medio del desorden (azar)». Como un extra adicional, Fisher
«¡sostenía que
todo estaba planeado por su Dios anglicano!»25 Ruse afirma
que al
menos dos de las causas, y quizá todas tres, están irremediablemente
mezcladas.
Dembski contesta:
Ruse
está en un error cuando piensa que el Filtro Explicativo
separa la necesidad, el azar y el designio en tres categorías
mutuamente
exclusivas y exhaustivas. El filtro modela nuestra práctica ordinaria
de
atribuir estos modos de explicación. Naturalmente que las tres causas
pueden
concurrir. Pero generalmente predomina
uno de estos modos de explicación. El viejo automóvil lleno de
herrumbre en
la entrada de tu casa, ¿está diseñado? La herrumbre y la apariencia
ruinosa del
automóvil se deben al azar y a la necesidad (la acción de los
elementos, la
gravedad y una multitud de otras fuerzas naturales sin dirección
intencionada).
Pero tu automóvil también exhibe designio, lo que es generalmente el
tema de
interés. Lo que es más, cuando uno se concentra en aspectos apropiados
del
automóvil, el filtro detecta este designio. En último término, lo que
posibilita al filtro detectar el designio es la complejidad
especificada. El
Filtro Explicativo proporciona una manera accesible para establecer la
complejidad especificada. Por esta razón, la única manera de refutar el
Filtro
Explicativo es demostrar que la complejidad especificada es un criterio
inadecuado
para detectar el designio.26
El peligro de los falsos positivos
Dembski
razona que en último término la fuerza y la eficacia
del Filtro Explicativo quedan establecidas comprobando si funciona. El
filtro
es robusto porque funciona —de forma repetida, fiable, una y otra vez
cuando se
comprueba frente a los hechos de la naturaleza. En resumen, no se le conoce ningún fallo.
Esta es una afirmación atrevida, pero un registro de éxitos al 100 por
ciento
es un prerrequisito muy importante para cualquier teoría que quiera
llegar a
ser un instrumento fiable en el trabajo analítico de la ciencia. Me he referido
antes a
este punto fuerte del filtro, pero Dembski vuelve a este tema:
Al
eliminar con ello todos los mecanismos materiales, no decimos
que un fenómeno sea inherentemente inexplicable. Lo que estamos
realmente
diciendo es que los mecanismos materiales no lo explican, pero que el
diseño
dirigido por un designio sí. Esta
conclusión del designio no deriva de una imaginación calenturienta,
sino
sencillamente de seguir la lógica de la inducción a donde nos guía: En
los
casos en los que se conoce la historia causal subyacente, la
complejidad
especificada no aparece sin designio. Por tanto, la complejidad
especificada proporciona un respaldo inductivo no meramente a la
imposibilidad
de explicación en términos de mecanismos materiales, sino también para
la
capacidad explicativa en términos de designio.27
En
otras palabras, los patrones de causa y efecto del
universo son unánimes. No está registrado ningún caso, en ninguna parte
ni en
ningún tiempo, en el que una historia causal plenamente conocida de una
complejidad especificada fuese atribuida a una explicación natural.
Esto es
importante por diversas razones. Primero, confirma la legitimidad del
filtro, porque
este procedimiento es de nueva formulación y necesita un respaldo
confirmatorio
para persuadir a los dubitativos. Un respaldo universal procedente de
los
estudios de casos empíricos conocidos sirve de ayuda para conseguir un
fuerte
apoyo entre los científicos. Segundo, este fundamento inductivo de
certidumbre
acerca del filtro (que no descansa en especulaciones, sino en la
estructura de
causa y efecto del universo) es una eficaz réplica a la acusación de
estar
recurriendo al «Dios de los Vacíos» (DDLV). Los argumentos basados en
el DDLV
se usan para acusar a los teóricos del designio de introducir a Dios de
manera
innecesaria en un punto pequeño y temporalmente pendiente de resolución
dentro
de un entramado por otra parte perfectamente conocido de relaciones de
causa y
efecto. Los ataques utilizando el concepto del DDLV son intensos, como,
por
ejemplo, en el despreciativo rechazo por parte de Neil deGrasse Tyson
del DI en Natural History.28 Como
respuesta a Tyson y a otros críticos que hacen acusaciones tipo DDLVG,
el DI
dice: «No, esta no es una empresa de llenar vacíos. Al contrario,
estamos
infiriendo la misma clase de relación de causa y efecto que se observa
por
inducción, miles de veces al día, sin ninguna excepción conocida en
todo el
universo observable».
Aquí es
precisamente donde los críticos del DI intentan
depositar sus mayores cargas de explosivos. Si pudiesen demostrar uno o
mejor
varios falsos positivos producidos por el Filtro Explicativo, entonces
la idea
se convertiría en una curiosidad inútil y carente de sentido. Si se
pueden
exponer unos falsos positivos que se mantengan, el filtro se hunde.
Primero
tenemos que preguntarnos: ¿Qué es un falso positivo? Y también, ¿qué es
un
falso negativo? Primero despejemos el argumento de los falsos negativos.
Los falsos negativos: No constituyen ningún
problema
Los falsos
negativos no constituyen un problema para el
filtro; tanto los darwinistas como los teóricos del DI saben que son de
esperar. Un falso negativo es un falso «no» a la pregunta clave: ¿Ha
sido por
designio? La inteligencia puede imitar procesos naturales, de modo que
a veces
no se detecta la acción inteligente; se desliza a través de la red. Un ejemplo sería el
escenario
en el que Ron tuvo tres escaleras reales seguidas. Cualquier observador
hubiera
abrigado fuertes sospechas de intervención inteligente detrás de
aquellas tres
espectaculares manos de Ron. Supongamos, en sintonía con mis sospechas,
que
alguien ha manipulado las cartas. ¡Sería por designio! Pero debido a su
gran
cautela, el filtro de Dembski no lo detectaría todavía, porque la
probabilidad
matemática no alcanza el límite universal de probabilidad, que es una
posibilidad entre 10150. Hubo designio, pero el filtro no
declaró
«designio» debido a su naturaleza sumamente cautelosa.
De forma
alternativa, imaginemos que cuando Ron consiguió su
primera escalera real, los cuatro interrumpen la partida para
celebrarlo.
Mientras que están conversando animadamente y bebiendo té helado a
grandes
sorbos, Jason echa un vistazo a la siguiente baraja (ya mezclada) de
cartas.
¡Para su horror y recelo, ve que Ron va a conseguir otra escalera real
en la
segunda mano! Sospechando trampa, Jason vuelve a barajar las cartas con
disimulo a fin de que Ron reciba una mano nada impresionante, y que
parezca
proceder del azar. De modo que la siguiente mano —de apariencia bien
ordinaria—
fue diseñada por Jason, pero nadie lo sospecha, y ninguna aplicación
del filtro
lo podría detectar. En ambos ejemplos, extraídos del póquer, el punto
clave a
comprender es que este fenómeno de los falsos negativos no constituye
un
peligro para el filtro; es algo totalmente de esperar.
Falsos Positivos: Caso 1
Los falsos
positivos constituyen otro universo totalmente
diferente. La idea de que surja un falso positivo del filtro es que se
dé un
«sí» falso a la pregunta acerca de si algo ha llegado a ser
verdaderamente por
designio. Si X pasa por todo el filtro y resulta ser de una increíble
complejidad (irremediablemente improbable) y además altamente
especificado,
entonces se le impondrá la etiqueta de «designio». Pero, ¿qué sucede si
a fin
de cuentas resulta que X no ha llegado a
ser por designio? Varios de los críticos de Dembski anuncian estos
falsos
positivos y afirman que el filtro está refutado. Dembski afirma que
cada uno de
estos ejemplos no es un falso positivo
y que por ello los argumentos de los darwinistas caen por tierra.
¿Quién tiene
la razón?
Nos
concentraremos en dos supuestos falsos positivos que se
han presentado como casos que refutan el filtro. El primero se llama la
«serie
de Fibonacci» —una serie especial de números por la que algunas plantas
espacian sus hojas en una rama. Darwinistas como Gert Korthof
argumentan que la
producción diaria de números de Fibonacci, en el espaciado de hojas de
ciertas
especies, representa un acontecimiento por designio. Solo un ordenador
puede
imitar una producción tipo Fibonacci, usando una fórmula matemática.
Por cuanto
vemos este suceso complejo y especificado aconteciendo una y otra vez
bajo la
observación del botánico, sin intervención inteligente, es como si la
serie de
Fibonacci surgiera del filtro de Debmski con la etiqueta de «designio»,
solo
para verse luego que todo ha sucedido sin inteligencia.
La respuesta
de Dembski es simple. Decir (como dice Korthof)
que la disposición de hojas siguiendo el modelo de Fibonacci se debe a
un
«proceso perfectamente natural» es arrojar confusión sobre el término natural. La pregunta clave es: ¿Cuál es el
acontecimiento de interés que se está
detectando como causado por designio? ¿Dónde se implica la
inteligencia? ¿Acaso
en el funcionamiento cotidiano del sistema de espaciamiento de hojas de
dinámica de Fibonacci, programado en el interior bioquímico de una
planta? ¿O
no es más bien el acontecimiento de interés «el acontecimiento
estructurante
que dio origen al principio a los sistemas biológicos de modo que
produjesen
secuencias de Fibonacci»? Incluso si concedemos con gran generosidad
que quizá
el software en la célula que puede producir las pautas de hojas
siguiendo la
serie de Fibonacci pudiera ser bastante simple y que pudiera surgir por
causas
naturales, el software solamente funciona dentro del vasto y
complejísimo
sistema de hardware de la célula preexistente de la planta. Dembski
añade que
«la célula funcional más simple es pasmosamente compleja, exhibiendo
capa sobre
capa de complejidad especificada y por ello designio».29 De
modo que
lo que sucede es que se confunde la operación natural de un dispositivo
con su
propio origen por designio. Esta confusión, dice Dembski, está
sumamente
extendida en la literatura que critica al DI.
Falsos Positivos: Caso 2
El otro falso
positivo principal que se menciona en varios
libros (especialmente en los que está implicado Niall Shanks) es el
fenómeno
conocido como las celdas de Bénard, que son un sistema a semejanza de
un panal
de celdas hexagonales de agua en movimiento, que se producen cuando se
encierra
una película de agua delgada como una oblea entre dos placas de vidrio
y se
aplica calor a la placa inferior. El sistema típico de agua en
movimiento en
forma de panal se origina espontáneamente, y sin embargo las celdas
pueden
variar algo; hay un elevado grado de flexibilidad y de variabilidad —de
ahí una
verdadera complejidad, más allá del límite universal de probabilidad de
Dembski. Se dice que estas celdas de flujo circulante se pueden
detectar sobre
la superficie del sol. La amenaza clave para el filtro de Dembski,
según
Shanks, es que las celdas de Bénard, «que se forman mediante unos
mecanismos
ciegos, naturales, manifiestan una información compleja especificada».
Más
adelante, repite la afirmación de que las celdas de Bénard «manifiestan
ICE y
surgen de causas naturales carentes de inteligencia».30 Por
cuanto
cualquier entidad con una verdadera designación como ICE sería a la vez
(1) compleja, tras haber pasado a través de
los dos filtros, y (2) especificada,
tras haber pasado con éxito a través del tercer y último filtro, la
implicación
es que las celdas de Bénard han recibido de cierto la etiqueta de
«designio» al
salir del triple filtro. Por cuanto estas células surgen de forma
natural en su
medio acuoso aplanado entre placas de vidrio, y no por inteligencia
alguna, se
afirma que el filtro nos ha inducido a error.
En primer
lugar doy mi reacción personal, y luego un
comentario procedente de una interacción publicada. Cuando leí el
capítulo del
que cito en el libro de Shanks, pensé: «Un argumento endeble —¿qué
posible
relevancia o paralelismo tienen estas celdas de agua arremolinada con
las
secuencias informacionales digitales especificadas en el ADN o las
proteínas?»
Me hizo recordar lo que había oído hace años, cuando los primeros
investigadores en el DI comenzaron a formular el argumento de la información. Algunos
defensores de la evolución prebiótica señalaron a las formas de
torbellinos
jabonosos que se forman espontáneamente cuando se saca el tapón de la bañera. Las malas
noticias para
los investigadores en el campo del origen de la vida es que estas
formas de
torbellinos presentan ciertamente un orden, pero orden
tiene poco que ver con información.
Lo cierto es que el orden o el método en algunos sentidos es casi lo opuesto a la información porque el
orden involucra unas simples estructuras maestras, o regularidad, o
periodicidad, como en el caso de un cristal de sal. En cambio, la
información
en la célula es prácticamente lo opuesto; es profundamente aperiódica:
no contiene ninguna pauta simple repetitiva. Así que,
cuando leí acerca de las celdas de Bénard, pensé: «¡Los remolinos
jabonosos en
la bañera contraatacan, solo que ahora sin jabón y encerrados entre
placas de
vidrio!»
Estas celdas
parecen huérfanas de los verdaderos indicadores
de información compleja, y además es cosa cierta que no están
«especificadas de
forma independiente» como si para alguna función definida. Por ello, no
hay
manera en que se puedan clasificar como ICE. En todo caso, el filtro
las atrapa
en el primer o segundo nivel; se pueden explicar como pautas simples,
impulsadas por procesos regidos por ley (el montaje, si se realiza
correctamente, produce en cada caso el mismo patrón básico), aunque
manifiesten
ligeras variaciones debidas a las variables (aquí el factor es el azar)
del
medio externo. No parece que puedan seguir en absoluto hasta el último
filtro.
Sin embargo, si Shanks insiste en empujar la cuestión hasta el nivel
molecular
—en ir a los billones de moléculas de agua moviéndose en sus singulares
torbellinos, de modo que pueda mostrar que los movimientos colectivos
de estas
moléculas son lo suficientemente complejos como para ir mucho más allá
del límite
de improbabilidad de Dembski por la improbabilidad de su sistema,
entonces
digo: «Perfectamente, vayamos a este nivel. Y tan pronto como llegamos
allí,
las encantadoras celdas de Bénard son rápidamente echadas a un lado a
este
nivel, al bote analítico etiquetado como azar,
debido a que fallan la prueba de la especificación». En otras palabras,
no
pueden pasar de ningún modo a través del filtro final y ser designadas
de
manera legítima como ICE.
Cornelius
Hunter, un biofísico que reseñó Why Intelligent
Design Fails [Por qué fracasa el
Diseño Inteligente], incluye un comentario acerca de las celdas
de
Bénard que cita Shanks: «Muchas de las críticas, sin embargo, no
parecen
afectar negativamente al DI. Niall Shanks e Istan Karsai argumentan que
la
complejidad puede surgir de mecanismos puramente locales. Pero ... las
celdas
de Bénard ... exigen un aparato inventado».31 En otras
palabras, con
la estructura constrictiva proporcionada por las dos placas de vidrio,
un
estrecho espacio perfectamente lleno de agua entre ellas, y una fuente
térmica
perfectamente regulada, aplicada de manera uniforme, ¿qué tiene que ver
este
medio artificial con los avatares de los medios naturales en acción,
que
conforman las cosas al azar? ¿Acaso no es posible que el orden limitado
(no
informacional) que aparece en los torbellinos sea un resultado
predecible de
condiciones estructuradas sumamente constrictivas, inteligentes (esto
es, no
naturales) proporcionadas por los experimentadores? Estoy de acuerdo
con Hunter
respecto a que estos ejemplos no afectan a las cuestiones pertinentes a
la ICE
y al Filtro Explicativo. Los dos pretendidos «falsos positivos» se
desvanecen
al contemplarlos de cerca. El filtro queda vindicado de nuevo.
Final con puntilla
Al abandonar
el todavía humeante campo de batalla alrededor
de William Dembski, será prudente contemplar la panorámica general de
lo que
hemos aprendido acerca del universo mediante la discusión acerca de la
ICE y
del filtro. Uno de sus más poderosos capítulos en The
Design Revolution (y hay muchos)32 se titula
«Información
Ex Nihilo». Dembski sitúa un epígrafe al comienzo de este capítulo:
«¿Es la
naturaleza completa en el sentido de poseer todas las capacidades
necesarias
para la producción de las estructuras ricas en información que
observamos en el
mundo, y especialmente en el ámbito biológico? ¿O hay acaso aspectos
informacionales del mundo que la naturaleza por sí sola no puede
proporcionar,
sino que demandan la conducción de una inteligencia?» Para responder a
estas
preguntas, Dembski se retrotrae al ígneo e hipercomprimido punto de
quarks que
existió inmediatamente después del Big Bang, y pregunta si «todas las
posibilidades para las formas complejas de vida como nosotros mismos
estaban ya
presentes en cierto sentido en aquel instante primordial del tiempo».
Muchos
suponen que la respuesta es «sí», pero la primitiva historia del
universo
«sigue sin desvelarnos cómo llegamos a ser ni tampoco si la naturaleza
tiene
suficientes capacidades creativas para producirnos si no hay un diseño
deliberado».33 Un filósofo líder, Holmes Rolston, filósofo
del medio
ambiente en la
Universidad Estatal de Colorado y galardonado con el
Premio Templeton,
dice en Genes, Genesis and God
[Genes, Génesis y Dios], que no hay ningún sentido en el que los seres
humanos
ni ninguna otra clase de criatura estén latentes en organismos
unicelulares.
Dice Rolston que la afirmación de que la vida esté de alguna manera
acechando
en las sustancias químicas o de que las formas complejas de vida estén
acechando en sistemas biológicos simples es «un acto de fe».34
Sin embargo,
dice Dembski, la vida surgió de «un estéril,
candente y tempestuoso caldero» de la Tierra primitiva. Pero, ¿cómo
sucedió
esto? ¿Cuál fue la causa? Él dice: «Ahora bien, podemos conjeturar que
las ciegas
fuerzas de la naturaleza, por sí mismas, llevaron a esto. Pero si fue
así,
¿cómo podemos saberlo? Y si no, ¿cómo podemos determinarlo? Según la
teoría del
diseño inteligente, la complejidad específica que se exhibe en las
formas de
vida demuestra de manera convincente que las ciegas fuerzas naturales
no
pudieron haber producido por ellas mismas estas formas, sino que su
emergencia
también exigió la contribución de una inteligencia que la diseñase».35
Al llegar a este punto, Dembski está preparado para introducir un nuevo
giro en
un viejo tema —la creación de la
nada. Con ello no contempla el universo mismo
procedente de la
nada, sino más bien sondea la fuente de información —para ver si
también
procede de la nada:
Los
diseños que encontramos en la naturaleza demuestran por ello mismo
que la naturaleza es incompleta. En otras palabras, la naturaleza
exhibe un
designio que no se puede explicar por medio de la naturaleza misma.
Además, por
cuanto el designio en la naturaleza se identifica mediante la
complejidad
especificada, y por cuanto la complejidad especificada es una forma de
información, y por cuanto esta forma de información queda fuera de la
capacidad
de la naturaleza, sigue de ello que la complejidad especificada y el
designio
que comporta es información ex nihilo. Esto es, se trata de información
que no
puede derivarse de fuerzas naturales que actúen sobre materia
preexistente.
Desde luego, la atribución de la complejidad específica en los sistemas
biológicos a las fuerzas naturales equivale a decir que las piezas de
Scrabble
tienen la capacidad de encadenarse a sí mismas para dar oraciones con
significado. El absurdo resulta igualmente palpable en ambos casos.
Solamente
que en biología evolutiva este absurdo se ha repetido tantas veces que
hemos dejado
de reconocerlo como tal.
En la
concepción de Dembski, «ex-nihilo» no significa «de la
nada» en un sentido absoluto, sino más bien «de nada en la naturaleza
misma».
En el resto de dicho capítulo, Dembski razona (y yo concuerdo con él)
que el
contraste apropiado, contra lo que asevera Niall Shanks, no es entre
causas
naturales y causas «sobrenaturales milagrosas», sino entre causas
naturales y
causas inteligentes. Cuando actuamos, como humanos, realizando cosas
que la
naturaleza no puede hacer, no quebrantamos las leyes de la naturaleza;
sencillamente actuamos como agentes inteligentes, tomando decisiones,
produciendo pequeñas montañas de complejidad especificada cada día. De
modo que
la ley natural no queda quebrantada en todo ello. Sin embargo, aunque
el Diseño
Inteligente no comporta ninguna contradicción de las leyes naturales,
«sí que
demuestra una limitación fundamental de las leyes naturales, esto es,
que son
incompletas».
El resultado
de la discusión desarrollada por Dembski se da
en su provocadora conclusión: «El diseño inteligente considera la
inteligencia
como un rasgo irreducible de la realidad. Por
consiguiente, considera cualquier intento de
subsumir la acción inteligente dentro de las causas naturales como algo
fundamentalmente erróneo y considera a las leyes naturales que
caracterizan las
causas naturales como fundamentalmente incompletas».
En cierto
sentido, la investigación científica de la ICE y
del Filtro Explicativo es la ciencia supremamente peligrosa de la
actualidad
—peligrosa para tradiciones largamente abrazadas acerca de cómo
investigar
nuestro mundo en todos sus niveles. Y lo es porque amenaza con
reformular y
reorganizar la jerarquía durante largo tiempo sustentada entre la
ciencia
natural y el estudio de otras (o más amplias) realidades, incluyendo el
método
científico, la filosofía e incluso la teología, como veremos a
continuación.
[Hemos
recibido permiso para publicar en internet este capítulo sumamente
informativo sobre la Información Compleja Especificada. Recomendamos al
lector
que adquiera el libro para poder leerlo en su integridad. A
continuación damos
la tabla de contenidos de la obra, disponible en castellano:
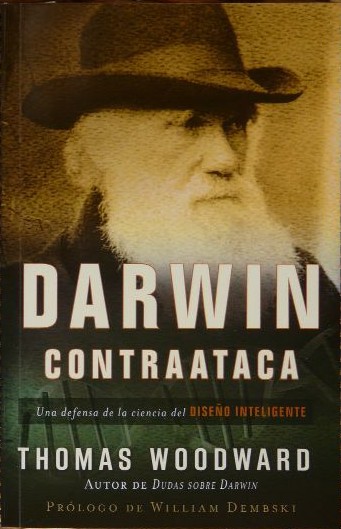
1. La
irrupción del Designio:
«¡Que se cae el cielo!»
2. La
verdadera cuestión: La
sinfonía macroevolutiva de la naturaleza
3. El
Designio después de 1996:
Avance bajo un fuego intenso
4. Más allá
del Congreso de Yale:
La guerra sobre el Designio se calienta
5. Bombas y
cohetes a discreción:
Michael Behe y la Complejidad de la Célula
6. Jonathan
Wells y su obra Iconos
de la Evolución: La batalla sobre la desinformación en los libros de
texto
7. Los
fósiles y la batalla sobre
el Cámbrico: El iceberg y su reluciente punta
8. El
recalcitrante misterio:
¿Cómo se originó la vida?
9.
Evaluación de la cuestión
acerca del Origen de la Vida: ¿Qué hemos aprendido?
10. La CSI
y el Filtro
Explicativo: La prueba de fuego de Dembski
11. Aliados
inesperados:
Cosmólogos y Ateólogos
12.
¿Estamos en el punto de
inflexión? Tesis, Retrospecciones y Planteamientos
Apéndice
Notas
Índice
analítico
Publicado
en castellano por Editorial Portavoz, Grand Rapids, Michigan,
2007, ISBN 978-0-8254-1944-7. Pídalo en en
su librería habitual, o bien en Amazon].
Notas al Capítulo 10
1. Ultimátum a
la Tierra (1951) fue dirigida por Robert Wise (conocido también
por Sonrisas
y Lágrimas, Star Trek: La Película,
y docenas de otras producciones). El breve resumen del guión que sigue
está
adaptado de www.imdb.com/title/tt0043456—el sitio web de IMDb
(que
afirma ser la base de datos de películas más grande del mundo),
accedido el 30
de diciembre de 2005.
2. Naturalmente,
para aquellos que insistan en la precisión, estoy dejando de lado los
codones
de marcha y paro al comienzo y al fin de los otros cien codones, de
modo que,
técnicamente, hay al menos 102 codones en la cadena entera.
3. Los trabajos
de Ralph Seelke en la Universidad de Wisconsin se han concentrado en
esta
cuestión. Parece que la selección natural se enfrenta con un límite de
tres
mutaciones para la formación de nuevas secuencias de ADN con sentido.
Véase
capítulo 12 para detalles.
4. Véase el
famoso artículo-reseña de Stephen Meyer, que se puede conseguir en
línea en Discovery.org
en los siguientes enlaces, tanto en inglés, «The Origin of Biological
Information and
the Higher Taxonomic Categories», como en castellano, «El
Origen de Información Biológica y las Categorías Taxonómicas más
Elevadas».
Este artículo se puede conseguir en línea en Discovery.org tanto en
inglés como
en castellano. Meyer hace referencia a E. Koonin, «How Many Genes Can
Make a
Cell? [¿Cuántos genes pueden construir una célula?]» Annual Review
of
Genomics and Human Genetics 1
(2000): 99–116.
5. Naturalmente
no estoy siquiera contando las regiones que no codifican, lo que en el
pasado
se ha designado como «ADN basura», en los eucariotas superiores.
Recientes
investigaciones parecen indicar que este «ADN basura» no es tan basura,
después
de todo, y que puede tener diversos propósitos que no se habían
contemplado
antes.
6. William A.
Dembski, The Design Revolution: Answering the Toughest Questions
about
Intelligent Design (Downers
Grove, IL: InterVarsity, 2004) Hay edición en castellano: Diseño
Inteligente: Respuesta
a las cuestiones más espinosas del diseño inteligente (Madrid, Homo
Legens,
2006), ISBN: 84-936182-4-7.
7. Podría
escribir literalmente más de cien páginas sobre esta cuestión y aburrir
al
lector hasta las lágrimas, si tuviera que relatar todo el bombardeo que
Dembski
ha sufrido. Véase la enumeración en «Ataques contra Dembski» en la
página web de
Discovery.org para Darwin Strikes Back
para resúmenes de otros ataques estratégicos contra Dembski y el
filtro, con
las respuestas desde el campo del DI.
8. Véase
especialmente Woodward, Doubts about Darwin, 171–82.
9. Dembski acudió
a una conferencia del filósofo Alvin Plantinga, Whig-Clio Hall,
Princeton
University, en octubre de 1990. En aquel tiempo Dembski estaba
realizando
investigaciones posdoctorales en Princeton.
10. Véase
Dembski, Diseño Inteligente, 89-90.
11. Véase ibid., 91-93.
Dembski comenta que diversos límites universales de probabilidad
sugeridos (en
publicaciones) se encontraban entre 1 en 1094 a 1 en 10120. La cifra de Dembski
es la más cauta de todas las que aparecen en la literatura.
12. Véase ibid.,
76.
13. Véase la
discusión de este tema de la aplicación del filtro al flagelo en «The
Flagellum
Unspun [El flagelo desmadejado]», de Kenneth Miller, en Debating
Design,
ed. Dembski y Ruse.
14. Dembski, Diseño
Inteligente, 95. Es preciso decir que la traducción de este libro
al
castellano presenta muchos defectos. El diagrama que aparece en la
página 95 es
un triste ejemplo de ello. Donde dice «configuración»
debería decir «¿Contingencia?», y en los dos lugares donde aparece
«oportunidad» debería decir «azar». Sería conveniente que para futuras
ediciones se realizase una revisión de la traducción para eliminar
estos y
otros defectos en traducción y en terminología.
15. Ibid., 104–104.
16. En ibid.,
capítulo 10, p. 87, Dembski cita a Leslie Orgel como el primero en usar
este
término en su libro The Origins of Life: Molecules and Natural
Selection (Nueva
York: Wiley, 1973) [Hay edición española, Los
orígenes de la vida: Moléculas y selección natural (Madrid: Alianza
Editorial, 1973)]. También cita el uso que hace Paul Davies de esta
expresión en
su libro El Quinto Milagro, al que he
hecho referencia en el capítulo anterior.
17. Esta
estrategia del ataque personal es típica en las reseñas acerca de
Dembski desde
el campo contrario al DI. Véase Forrest y Gross, Creationism’s
Trojan Horse,
118: «La implicación, naturalmente, es que solamente él ha triunfado
ante el
reto inmemorial planteado a la lógica, a las matemáticas, a la ciencia
natural,
a la metafísica y a la filosofía moral, el reto que ha eludido a todos
hasta
ahora: establecer la veracidad de que la vida ha sido diseñada con un
pleno
propósito por parte de un agente incomprensiblemente inteligente
externo a la
naturaleza». Después de una mera enumeración de los argumentos
centrales de
Dembski, los autores afirman, con bien poca caridad y justificación:
«Esta no
es la voz de un modesto académico joven».
18. Las citas son
de ibid., 123, y Perakh, Unintelligent Design, 26–28.
19. Perakh, Unintelligent
Design, 104.
20. Véase la
discusión de Dembski en Diseño Inteligente, pp. 100-101.
21. Perakh, Unintelligent
Design.
22. Estoy en
deuda con el difunto Donald Mackay por esta ilustración, aunque yo la
esté
empleando de forma diferente. Donald Mackay, The Clockwork Image (Downers
Grove, IL: InterVarsity, 1974). En castellano se puede consultar el
artículo
del mismo autor, «El Hombre como Mecanismo», en la
recopilación Fe Cristiana y
Ciencia Mecanicista, ensayos
editados por D. M. Mackay (Buenos Aires: Certeza, 1968).
23. Esta cita es
de Dembski, Diseño Inteligente, 108.
24. Véase Michael
Polanyi, «Life Transcending Physics and Chemistry [La vida trasciende a
la
física y a la química]», Chemical and Engineering News (21 de
agosto de
1967).
25. Dembski, Diseño Inteligente, 100-101.
En el contexto, Dembski cita la fuente de Ruse (sin número de página)
como: Can
a Darwinian Be a Christian? The Relationship between Science and
Religion [¿Puede un darwinista ser cristiano? La
relación entre la ciencia y la religión] (Nueva York:
Cambridge
University Press, 2001).
26. Citado de
Dembski, Diseño Inteligente, 101, itálicas añadidas.
27. Ibid., 109,
itálicas añadidas.
28. Neil deGrasse
Tyson, «The Perimeter of Ignorance [El perímetro de la ignorancia]», Natural
History (noviembre de 2005). Tyson volverá a aparecer en el
siguiente
capítulo como un ateólogo animador de los darwinistas.
29. Las diversas
citas son todas de Dembski, Diseño Inteligente, 97-98.
30. Shanks, God,
the Devil, and Darwin, 127, 129 (véase 125–29). Véase también Young
y Edis,
eds., Why Intelligent Design Fails, 91–95.
31. Cornelius
Hunter, «Can Science Refute Design? A Book Review of Why
Intelligent Design
Fails [¿Puede la ciencia refutar
el designio? Reseña del libro Por qué fracasa el Diseño Inteligente]»,
Origins n.º 58 (21 de junio de 2005):37.
32. Dembski, Diseño
Inteligente. Propongo los siguientes capítulos como especialmente
interactivos con el darwinismo: capítulo 19, «Información Ex Nihilo»;
capítulos
25-26, «Lo sobrenatural» y «Diseñadores corpóreos e incorpóreos»;
capítulo 30,
«El argumento desde la ignorancia»; y capítulo 36, «Los únicos juegos
en la
ciudad».
33. Ibid., 163.
34. Holmes
Rolston III, Genes, Genesis and God: Values and Their
Origins in Natural and Human
History [Genes, Génesis y Dios: Los valores y sus orígenes en la
historia
natural y humana] (Nueva York: Cambridge University Press, 1999),
citado en
Dembski, Diseño
Inteligente,
164-165.
35. Todas
las citas e información en este párrafo y las
que siguen en este capítulo están extraídas de Dembski, Diseño
Inteligente, 164-167.
Thomas Woodward (Ph.D., Universidad de Florida del Sur)
es profesor en la Escuela Superior Trinity de Florida, donde enseña
historia de la ciencia, filosofía, comunicación y teología sistemática.
Es fundador y director de la Sociedad C. S. Lewis y pronuncia
conferencias en universidades sobre temas científicos, apologéticos y
religiosos. Autor del libro galardonado Dudas sobre Darwin. Woodward es un
ávido astrónomo y ha publicado artículos en Christianity Today y otras
publicaciones periódicas. Vive en Dunedin, Florida.
Para el original
en
inglés, puede acceder a Amazon.com