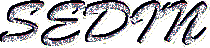
|
Servicio
Evangélico de Documentación e
Información
línea sobre línea |
|||||||||| Apartado 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) ESPAÑA | SPAIN ||||||||
«LOS HERMANOS»
|
|
|
|
CAPÍTULO 7
LA POSICIÓN CRISTIANA
La importante cuestión de la posición cristiana
surge de natural de la que hemos estado considerando: el
perdón de los pecados. A no ser que la conciencia esté
purificada de todos los pecados, no podrá haber goce de la
presencia divina. Este es el punto de separación entre los
Hermanos y sus críticos; y al ser esto el umbral mismo del
cristianismo, no debemos maravillarnos de que se considere a los
primeros como en error, siendo que los segundos no comprenden su
posición como cristianos, o, más bien, la
posición cristiana. Se encuentran sobre un terreno distinto y
contemplan las cosas divinas desde puntos de vista diferentes. Los
pensamientos de los críticos están formados y sus
declaraciones gobernadas por la escuela particular de pensamiento
teológico en la que han sido instruidos, mientras que los
pensamientos y las declaraciones de los Hermanos están
gobernados sólo por la Escritura.
Naturalmente, los teólogos dirán que
sus diferentes sistemas de teología son deducciones justas e
imparciales de la Escritura y que están apoyadas por ella.
Bien, supongamos que admitimos esto; pero, ¿cuánto de la
verdad de Dios queda fuera en estos cuerpos normalizados de doctrina?
¿Adónde iremos para encontrar la doctrina de la iglesia
de Dios como cuerpo y esposa de Cristo? ¿La presencia del
Espíritu Santo en la tierra y Sus diversas operaciones?
¿La venida del Señor para recibirnos a Sí mismo?
¿El arrebatamiento de los santos? ¿Las relaciones
celestiales del cristiano? ¿La primera resurrección y el
reinado milenario de los santos con Cristo por mil años? (1
Co. 12; Ef. 4; Ap. 21; Jn. 14; 15; 16; Jn. 14:1-3; 1 Ts. 4:13-18; 1
Co. 15:51, 52; Ef. 2:4-6; Col. 3:1-4; Ap. 20:5, 6). Estas benditas y
preciosas verdades son enseñadas en la Escritura de una manera
llana y abundante, y caracterizan la enseñanza y los escritos
de los Hermanos. Pero, ¿en qué sistema de teología
se van a encontrar?[1]
Sabemos que hay cristianos individuales que en las diversas
denominaciones mantienen y enseñan algunas de estas verdades,
especialmente en los últimos años; pero nos estamos
refiriendo a aquellos sistemas de doctrina que tienen la
intención de conducir a los jóvenes en sus estudios, y
mediante los que son examinados antes de recibir su licencia, y por
los que serán juzgados si nunca después llegan a quedar
sujetos a acciones disciplinarias. Deben predicar sólo
aquellas doctrinas que quedan dentro de los límites de su
sistema si no quieren que se les llame la atención.
Así, podemos preguntar: ¿cómo pueden aquellos que
han sido instruidos así y que siguen adhiriéndose a su
sistema, tener competencia para pesar en las balanzas del santuario
las verdades que componen estas enseñanzas, siendo que no las
comprenden, sino que meramente las juzgan por medio de su propia
teología?
Veremos ahora qué tiene que decir la Palabra de Dios
tocante a la cuestión de la posición cristiana en
relación con el perdón.
El apóstol Juan dice, en su primera epístola:
«Este es el mensaje que hemos oído de él, y os
anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si
decimos que tenemos comunión con él, y andamos en
tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; pero si andamos en
luz, como él está en luz, tenemos comunión unos
con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo
pecado» (1 Jn. 1:5-7). En el versículo 7 tenemos los tres
grandes rasgos de nuestra posición cristiana, contemplada como
hombres que andan aquí abajo. Juan no está describiendo
una clase especial entre los fieles, sino a todos los verdaderos
cristianos, sea donde sea que se hallen. Andamos en luz como Dios
está en luz, donde todo pecado es juzgado según
Él con quien estamos en comunión. Luego, algo de lo que
el mundo nada sabe, «tenemos comunión unos con
otros», esto es, tenemos la misma naturaleza divina, y el mismo
Espíritu Santo habita en nosotros; de modo que ha de haber
comunión. Esto lo podemos ver cada día y allí
donde estemos. Cuando viajamos, puede ser, nos encontramos con un
perfecto extraño; cae una palabra —el bendito nombre de
Cristo, o aquello que comunica al corazón el sentido de Su
gracia, y tenemos comunión con aquella persona, sencillamente
porque allí hay vida divina. Esto es sólo natural en la
nueva creación de Dios, siendo todos habitados por el mismo
Espíritu. Pero además de todo esto, somos purificados
de todo pecado —«la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia
de todo pecado». Esto no es traído aquí como
provisión para nuestras faltas, como algunos dicen, ni para
nuestra restauración diaria. El apóstol está
refiriéndose a la posición en la que el creyente es
situado por la gracia de Dios desde el comienzo de su carrera
cristiana, y que permanece sin cambios en toda dicha carrera.
Estamos en luz como Dios está en luz; tenemos comunión
unos con otros; y somos limpiados por la sangre de Jesucristo
—el poder siempre permanente de la sangre de Jesús que no
conoce límite alguno.
«Estos son los tres grandes principios de la posición
cristiana. Estamos en la presencia de Dios sin velo. Es algo real, un
asunto de vida y andadura. No es lo mismo que andar según la
luz; pero es en luz. Es decir, que esta andadura está ante la
mirada de Dios, iluminada por la plena revelación de lo que
Él es. No se trata de que no haya pecado en nosotros, sino
que, andando en luz, estando la voluntad y la conciencia en luz como
Dios está en luz, todo aquello que no se corresponde con ello
es juzgado. Vivimos y andamos moralmente en la conciencia de la
presencia de Dios. Así, andamos en la luz. El gobierno moral
de la voluntad es el mismo Dios, Dios conocido. Los pensamientos que
inclinan el corazón proceden de Él mismo, y son
formados por la revelación de Él mismo. El
apóstol expone estas cosas de una manera abstracta;
así, dice: "no puede pecar, porque es nacido de Dios" (1 Jn.
3:9); y esto mantiene la regla normal de esta vida; es su naturaleza;
es la verdad, en cuanto a que el hombre ha nacido de Dios. No podemos
tener otra medida de ello; cualquier otra sería falsa. No
sigue de ello, ¡ay!, que seamos siempre consecuentes; pero somos
inconsecuentes si no estamos en este estado; entonces no estamos
andando según la naturaleza que poseemos; quedamos fuera de
nuestra verdadera condición según aquella
naturaleza.
»Además, andando en la luz como Dios está en la
luz, los creyentes tienen comunión unos con otros. El mundo es
egoísta. La carne, las pasiones, buscan su propia
gratificación; pero si estoy andando en la luz, el yo
no tiene lugar ahí. Gozo de la luz y todo lo que veo en ella
con otro, y no hay celos. Si otro posee una cosa carnal, yo me quedo
privado de ella. En la luz tenemos una posesión en
común de aquello que Él nos da, y gozamos tanto
más de ello compartiéndolo juntos. Esta es una piedra
de toque de todo lo que es de la carne.
»Sentimos la necesidad que hay de lo
último: la sangre que limpia de todo pecado. Mientras andamos
en la luz como Dios está en la luz, con una revelación
perfecta que nos ha venido de Él mismo, con una naturaleza que
le conoce espiritualmente, como el ojo es llevado a apreciar la luz,
no podemos decir que no tenemos pecado. La luz misma nos
contradiría. Pero podemos decir que la sangre de Jesucristo
nos limpia perfectamente de dicho
pecado.»[2]
Aquellos que conocen su lugar en asociación con Cristo
resucitado de los muertos saben que tienen vida eterna, y esto en
resurrección; la muerte, un sepulcro vacío, el mundo,
el pecado y Satanás quedan todos detrás del cristiano.
El sepulcro de Cristo es el final de cada enemigo. «Pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con
Cristo (por gracia sois [no "seréis", sino "sois"] salvos), y
juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo
sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús»
(Efesios 2:4-6).
Antes de dejar la Epístola de Juan, observaremos brevemente
la enseñanza de los tres testigos en el capítulo 5.
«Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no
mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el
Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es
la verdad. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el
Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres concuerdan.»
Juan tiene su mirada en la cruz. Fue del costado traspasado de
Jesús que brotaron la sangre y el agua; y aquello de lo que
dan testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna por la muerte de
Su amado Hijo. «Es el juicio de muerte pronunciado y ejecutado
(comparar Romanos 8:3) sobre la carne, sobre todo lo que es del viejo
hombre, sobre el primer Adán. ¡No que el pecado del
primer Adán estuviera en la carne de Cristo, sino que
Jesús murió en ella como sacrificio por aquel
pecado!» ¡Porque en cuanto murió, al pecado
murió una vez por todas! Aquí tenemos la sangre que
expía, el agua que purifica, y el Espíritu que habita
en nosotros, dando testimonio de su eficacia. Pertenecemos a la nueva
creación de Dios; poseemos vida en resurrección. La
sangre de la propiciación nos purifica de todo pecado; el agua
de la purificación nos mantiene tan sin mancha como la sangre
nos ha limpiado, y el Espíritu Santo es el poder en la
aplicación de estas cosas mediante la fe en la Palabra,
dándonos el gozo de ambas, y dando testimonio porque Él
es verdad.
Aquello respecto a lo que los tres dan testimonio queda clarificado y
lleno de interés en la siguiente cita:
«Él vino mediante agua —un poderoso testimonio, al
brotar del costado de un Cristo muerto, de que la vida no debe ser
buscada en el primer Adán; porque Cristo, como asociado con
Él, asumiendo su causa, el Cristo venido en la carne,
tenía que morir; si no, hubiera permanecido a solas en Su
propia pureza. La vida tiene que ser buscada en el Hijo de Dios
resucitado de entre los muertos.
»Pero no fue mediante agua solamente que vino; fue
también mediante sangre. La expiación de nuestros
pecados fue tan necesaria como la purificación moral de
nuestras almas. Y la poseemos en la sangre de un Cristo inmolado.
Sólo la muerte podía expiarlos, borrarlos. Y
Jesús murió por nosotros. La culpa del creyente ya no
existe más ante Dios; Cristo se ha puesto en su lugar. La vida
está en las alturas, y nosotros somos resucitados junto con
Él, habiendo Dios perdonado todas nuestras ofensas.
»El tercer testigo es el Espíritu —mencionado el
primero en el orden de su testimonio en la tierra; el último
en su orden histórico. Es en efecto el testimonio del
Espíritu, Su presencia en nosotros, lo que nos capacita para
apreciar el valor del agua y de la sangre.
»Nunca habríamos comprendido la significación
práctica de la muerte de Cristo si el Espíritu Santo no
fuese un poder revelador para el nuevo hombre por lo que respecta a
su importancia y eficacia. Ahora, el Espíritu Santo ha
descendido de un Cristo resucitado y ascendido, y así
conocemos que la vida eterna nos es dada en el Hijo de Dios.
»El testimonio de estos tres testigos se une en
esta misma verdad, esto es, que la gracia, que el mismo Dios, nos ha
dado la vida eterna; y que esta vida está en Su Hijo. El
hombre no tenía nada que hacer en todo esto —excepto por
sus pecados. La vida eterna es el don de Dios. Y la vida que
Él nos da está en Su Hijo. El testimonio es el
testimonio de Dios. ¡Qué bendito es tener un testimonio
así, y éste de Dios mismo, y en perfecta
gracia!»[3]
Todo aquel que sea ajeno a una plácida y asentada paz con
Dios haría bien en leer los escritos de estos cristianos
acerca de esta cuestión. No dan un sonido incierto. Las
«dudas y temores» que durante tanto tiempo han acosado y
aturdido a incluso los más piadosos entre las denominaciones
no se han desvanecido totalmente, aunque en estos últimos
años muchos cristianos han encontrado más claridad y
certidumbre que anteriormente. Se podrían dar muchos de los
más ilustres nombres en eras pasadas que se sintieron
frecuentemente inquietos a lo largo de su vida, inseguros acerca de
su perdón y aceptación. La verdadera paz era
desconocida.
Pero la paz con Dios es la herencia de todos Sus hijos —como
legado dejado por Cristo a Sus discípulos: «La paz os
dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da» (Jn.
14:27). Fue en medio de este mundo con todas sus pruebas y conflictos
que Él les dio Su propia paz —la paz que Él mismo
tenía con el Padre mientras andaba en este mundo. Pero,
¿por qué será que tan pocos gozan de esta paz con
el Padre que Él gozó? ¡Es nuestra! ¡Nos la
dejó! No se puede dar otra razón que la incredulidad.
No podemos gozar de una bendición antes de creerla. Y
Él quería que nosotros gozásemos de esta paz en
este mundo y a pesar del mismo, como Él la gozó.
Él es también nuestra paz en el cielo, de modo que es
perfecta en la luz así como en el mundo.
Ponderemos las siguientes citas acerca de esta cuestión
personal de tanta importancia, y el lector podrá juzgar acerca
de la enseñanza.
«Nuestra paz no es meramente algo que gozar
dentro de nosotros, sino que es Cristo fuera de nosotros: "Porque
él es nuestra paz" —una expresión de lo más
maravilloso. Y si las almas tan sólo descansasen en esto,
¿habría ansiedad alguna acerca de la plenitud de la paz?
Es mi propia culpa si no reposo en ella y gozo de ella. Pero, incluso
así, ¿debo dudar de que Cristo sea mi paz? Si dudo, lo
estoy deshonrando. Si tuviera yo un avalista de riquezas inagotables,
¿por que iba yo a dudar de mi posición o de mi
crédito? No dependería ni de mi riqueza ni de mi
pobreza. Todo tiene que ver con los recursos de Aquel que se ha hecho
responsable de mí. Así es con Cristo. Él es
nuestra paz, y no puede haber posibilidad alguna de que Él
pueda faltar. Cuando el corazón confía en esto,
¿cuál es el efecto? Entonces podemos reposar y gozar de
la paz. Pero debo empezar creyéndolo. El Señor, en Su
gracia, da a Su pueblo en ocasiones arrebatos de gozo; pero el gozo
puede fluctuar. La paz es o debiera ser algo permanente, a lo que el
cristiano siempre tiene derecho, y ello debido a que Cristo es
nuestra paz.»[4]
«Es muy importante tener un conocimiento claro de aquello que
constituye el fundamento de la paz del pecador en la presencia de
Dios. Son tantas las cosas que se han entremezclado con la obra
cumplida por Cristo, que las almas se ven hundidas en la
incertidumbre y en la oscuridad en cuanto a su aceptación. No
disciernen el carácter absolutamente establecido de la
redención por la sangre de Cristo en su aplicación a
ellos mismos. Parecen no ser conscientes de que el pleno
perdón de sus pecados descansa sobre el simple hecho de
haberse cumplido una expiación perfecta, un hecho atestiguado
y probado a la vista de toda inteligencia creada mediante la
resurrección de entre los muertos de Aquel que es el Garante
por el pecador. Ellos saben que no hay otro medio de salvarse que la
sangre de la cruz, pero los demonios también saben esto y no
les aprovecha para nada. Lo que es tan necesario es saber que
somos salvos. El israelita no sabía meramente que la
sangre era una salvaguardia, sino que sabía que él
estaba a salvo. ¿Y por qué estaba a salvo?
¿Acaso por alguna cosa que él hubiese hecho, o sentido, o
pensado? No, en absoluto; lo sabía porque Dios había
dicho: "Veré la sangre y pasaré de vosotros". El
israelita descansaba en el testimonio de Dios; creía lo que
Dios había dicho, porque Dios lo había dicho:
"éste atestigua que Dios es veraz" (Juan 3:33).
»Observa, querido lector, que el israelita no descansaba en sus
propios pensamientos, ni en sus sentimientos, ni tampoco en sus
experiencias relativas a la sangre. Esto habría sido descansar
sobre un miserable fundamento de arena. Sus pensamientos y sus
sentimientos podían ser profundos o superficiales; pero
profundos o superficiales, nada tenían que ver con el
fundamento de su paz. Dios no había dicho: "Cuando
veáis la sangre y la estiméis como debe ser
estimada, yo pasaré de vosotros". Esto habría bastado
para hundir al israelita en una profunda desesperación en
cuanto a sí mismo, puesto que es imposible para el
espíritu humano apreciar en su justo valor la preciosa sangre
del Cordero. Lo que le daba la paz era la certidumbre de que la
mirada de Jehová reposaba sobre la sangre, y el israelita
sabía que Él la apreciaba en todo su valor.
¡"Veré la sangre"! He aquí lo que tranquilizaba su
corazón. La sangre estaba afuera, en el dintel de la puerta, y
el israelita que estaba dentro no podía verla; pero Dios
sí la veía, y esto era plenamente suficiente.
»La aplicación de lo que precede a la paz del pecador es
bien sencilla. Habiendo el Señor Jesús derramado su
preciosa sangre en expiación perfecta por el pecado, Él
ha llevado esta sangre a la presencia de Dios, y allí
Él ha hecho la aspersión; y el testimonio de Dios
asegura al pecador que cree, que todas las cosas han sido arregladas
a su favor y ello no por el aprecio que él tiene de la sangre,
sino por la sangre misma: por una sangre que tiene tan grande valor a
los ojos de Dios, que, a causa de esa sangre, y de ella solamente,
puede perdonar con justicia todo pecado, y recibir al pecador como
perfectamente justo en Cristo. ¿Cómo podría gozar
el hombre de una paz sólida, si su paz dependiera de la estima
que él hiciese de la sangre? La mayor apreciación que
el espíritu humano puede hacer del valor de la sangre
estará siempre infinitamente por debajo de su valor divino;
por lo tanto, si nuestra paz dependiese de nuestra justa
apreciación de lo que esta sangre vale, jamás
podríamos gozar de una paz firme y segura, y sería lo
mismo que si la buscásemos "por las obras de la ley" (Romanos
9:32; Gálatas 2:16; 3:10). Es necesario que haya un fundamento
de paz suficiente en la sangre sola, porque de otra manera
jamás tendríamos paz. Mezclar con esa sangre el valor
que nosotros le concedemos es derribar todo el edificio del
cristianismo de una manera tan efectiva como si condujéramos
al pecador al pie del monte de Sinaí y lo pusiéramos
bajo el pacto de las obras. O bien el sacrificio de Cristo es
suficiente, o bien no lo es. Y si lo es, ¿por qué esas
dudas y temores? Con las palabras de nuestros labios
declaramos que la obra está cumplida, pero las dudas y los
temores del corazón dicen que no lo está. Todos
aquellos que dudan de su perdón perfecto y eterno niegan, por
lo que a ellos se refiere, el cumplimiento y la perfección del
sacrificio de Cristo.
»Hay un gran número de personas que retrocederían
ante la idea de poner en duda, abierta y deliberadamente, la eficacia
del sacrificio de Cristo, y ello no obstante, no gozan de una paz
segura. Estas personas dicen estar plenamente convencidas de que la
sangre de Cristo es perfectamente suficiente, si sólo pudiesen
estar ciertas de tener parte en esa sangre, si sólo
tuviesen la fe genuina. Hay muchas preciosas almas en esta
triste condición. Se ocupan más de su fe y de sus
sentimientos que de la sangre de Cristo y de la palabra de Dios. En
otras palabras, miran dentro de ellas mismas en lugar de mirar
afuera, a Cristo. Esto no es fe, y, por consiguiente, carecen de paz.
El israelita dentro del dintel rociado con la sangre podría
enseñar a esas almas una lección muy oportuna. A
él no le salvaba el valor que concediese a la sangre, sino
simplemente la sangre misma. Sin duda, él apreciaba la sangre
a su manera, como es seguro también que pensaría en
ella; pero Dios no había dicho: "Cuando vea el aprecio que
hacéis de la sangre, pasaré de vosotros"; sino:
"Veré la sangre y pasaré de vosotros". LA
SANGRE, con todo su valor y su divina eficacia, había sido
puesta delante de Israel; y si el pueblo hubiese querido poner algo
más al lado de ella, aunque sólo hubiese sido un pedazo
de pan sin levadura, para fortalecer el fundamento de su seguridad,
habría hecho a Dios mentiroso, y negado la perfecta
suficiencia de su remedio.
»Nuestra natural inclinación es la de
buscar en nosotros, o en nuestras cosas, algo que pueda constituir,
junto con la sangre de Cristo, el fundamento de nuestra paz. Sobre
este punto vital se advierte en muchos cristianos una lamentable
falta de claridad y de comprensión, como lo demuestran las
dudas y los temores en que se ven atormentados un buen número
de ellos. Estamos inclinados a mirar los frutos del Espíritu
en nosotros, como si fuesen el fundamento de nuestra paz, en vez de
mirar a la obra de Cristo por nosotros. Pronto tendremos la
oportunidad de considerar cual es el lugar que ocupa la obra del
Espíritu Santo en el cristianismo, pero esta obra no nos es
presentada nunca en las Escrituras como siendo el fundamento donde se
afirma nuestra paz. El Espíritu Santo no ha hecho la paz, es
Cristo quien la ha hecho; no se nos dice que el Espíritu Santo
es nuestra paz: se nos dice que Cristo es nuestra paz. Dios no
envió a predicar "la paz por el Espíritu Santo", sino
"la paz por Jesucristo" (cp. Hechos 10:36, Efesios 2:14, 17;
Colosenses 1:20). Jamás podremos percibir con suficiente
sencillez esta diferencia tan importante. Sólo por la sangre
de Cristo obtenemos la paz, la justificación perfecta, y la
justicia divina: Él es quien purifica nuestras conciencias,
quien nos introduce en el Lugar Santísimo, el que hace que
Dios sea justo recibiendo al pecador que cree, y el que nos da
derecho a todos los goces, a todos los honores, y a todas las glorias
del cielo (véase Romanos 3:24-26; 5:9; Efesios 2:13-18;
Colosenses 1:20-22; Hebreos 9:14; 10:19; 1 Pedro 1:19; 2:24; 1 Juan
1:7; Apocalipsis 7:14-17)».[5]
justicia de Dios
La cuestión que va encabezada por el título que
antecede ha dado ocasión de mucha acritud a muchas buenas
personas. Pero es difícil para el espectador concebir por
qué los cristianos, que creen en la inspiración
plenaria de la Escritura, tendrían que contender con tanta
tenacidad en favor del término teológico «la
justicia de Cristo» en lugar del que la Biblia emplea, «la
justicia de Dios». El primero —en el sentido
teológico— nunca se emplea en la Escritura, mientras que
el segundo es empleado muchas veces. El pasaje que se cita tantas
veces, «por la obediencia de uno, los muchos serán
constituidos justos» (Ro. 5:19), no hace referencia en absoluto
a la relación de Cristo con la ley, sino que es la
recapitulación de la tendencia innata, del un lado, de la una
ofensa de Adán, y del otro, de la obra de Cristo, sin
descender a detalles.
En diversos sistemas teológicos se afirma que la base de
nuestra justificación es que Cristo guardó la ley por
nosotros, a fin de que esto fuese aceptado en lugar de nuestro
fracaso. Esto, dice la moderna teología, es la justicia de
Cristo que es imputada al creyente para justificación —su
vestido de bodas. Sus transgresiones son perdonadas por el
derramamiento de la sangre. Lo primero recibe el nombre de la
obediencia activa, y lo segundo, la pasiva, de Cristo.
Cuando se dice que el Espíritu de Dios usa de manera
invariable la expresión justicia de Dios, ellos
responden: cierto, pero Jesús es Dios.
Los Hermanos han escrito tanto acerca de esta
cuestión, y han expuesto tantas escrituras al desarrollarla,
que nos resulta difícil hacer una selección. Pero
recomendaríamos a los interesados en la cuestión que
consulten las obras originales.[6]
«Creo,» dice el Sr. Darby, «y bendigo a Dios por la
verdad, que Cristo es nuestra justicia, y que por Su obediencia somos
constituidos justos. Esta es la paz constante de mi alma. Lo
importante aquí es el contraste entre la muerte y los
padecimientos de Cristo, que han ganado nuestro perdón, y Su
obediencia como nuestra justicia por la que somos justificados. ...
¿Qué es, así, la justicia de Dios, y cómo
se manifiesta? ¿Cómo participamos de ella?
¿Cómo nos es imputada la justicia? De nosotros se dice
que somos la justicia de Dios en Cristo (2 Co. 5:21). El
apóstol habla de tener la justicia de Dios (Fil. 3:9). Pero no
se dice que la justicia de Dios nos sea imputada. Ni tampoco es la
justicia de Cristo una expresión escrituraria, aunque
ningún cristiano duda de que Él fue perfectamente
justo. Con todo, el Espíritu de Dios es perfecto en
sabiduría, y sería cosa asombrosa que aquello que es la
base necesaria de nuestra aceptación no quedase claramente
descrito en la Escritura. Un pasaje parece expresarlo (Ro. 5:18).
Pero el lector podrá ver en la versión Reina-Valera de
1909 que se trata de "una justicia" (así también
aparece en el margen de la Versión Autorizada inglesa). No
puede caber duda alguna de que esta es la verdadera
traducción. Pero la expresión "la justicia de Dios" se
usa tantas veces que no es necesario citar los pasajes. Ahora bien,
no es en vano que el Espíritu Santo, al tratar esta
cuestión tan importante, nunca emplea una expresión,
esto es, la justicia de Cristo, y en cambio usa constantemente la
otra, esto es, la justicia de Dios. De esta manera es que aprendemos
la corriente del pensamiento del Espíritu. La teología
emplea siempre aquello que el Espíritu Santo nunca emplea; y
en tal caso no sabré qué hacer de aquello que el
Espíritu Santo siempre emplea. ...
»El gran mal de todo el sistema teológico es que se trata
de una justicia que se exige del hombre como nacido de Adán,
aunque otro pueda proveerla. Lo que se provee es la justicia humana.
Si Cristo la ha cumplido por mí, sigue siendo lo que yo
hubiera debido hacer. Está cumpliendo aquella exigencia que
había sobre mí. ... En la doctrina de la
Epístola a los Romanos vemos que toda la base de
nuestra justificación y de toda bendición reside en la
muerte, no en la vida de Cristo sobre la tierra. "A quien Dios puso
como propiciación por medio de la fe en su sangre, ... con la
mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él
sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús"
(Ro. 3:25-26). ¿Quién es justo? Dios. Aquí tenemos
este principio de toda importancia: la justicia de Dios significa en
primer lugar Su propia justicia: que Él es justo. No es del
hombre, o siquiera la justicia positiva de algún otro,
constituida de alguna cantidad de mérito legal, de la que sea
investido. La justicia de la que se habla es del hecho de que Dios es
justo, y con todo se declara que Él puede justificar al
más grande pecador.
»Pero se dirá aquí que ha de haber una base para
esto, que permita que sea justo perdonar y justificar. La justicia
tiene un doble sentido. Yo soy justo, digamos, al premiar o al
perdonar; pero esto supone un derecho que haga que sea justo que yo
lo haga así —un mérito de alguna clase. Si yo he
prometido algo, o moralmente se debe algo a la justicia, soy justo al
darlo. Así, para que Dios sea justo al perdonar y justificar,
tiene que haber algún motivo moral adecuado para ello. En el
pecador, desde luego, no lo había. En la sangre de Cristo
si lo había. Y Dios, habiéndolo establecido a
Él como propiciatorio, la fe en Su sangre vino a ser el camino
de la justificación. Esto exhibe la justicia de Dios al
perdonar. Así aceptado, estoy ante Dios sobre la base de Su
justicia.»
Se ha dicho con frecuencia de los Hermanos que no dan valor a la
vida de Cristo; que pasan por encima de ella como si no fuese
de valor para el hombre ni de gloria para Dios. Es cierto que no
toman la vida de Jesús antes de Su muerte como la base de
nuestra justificación, porque Él mismo dice: "De
cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la
tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto" (Jn.
12:24). Pero es falso decir que dejan de lado la vida de Cristo como
sin significado para nosotros.
«Aquí, una vez más,» dice el Sr. Kelly,
«entendámonos. ¿Acaso negamos por un momento la
sujeción del Señor Jesús a la ley de Dios?
¡No lo quiera Dios! Naturalmente que Él cumplió la
ley; Él glorificó a Dios en cada forma posible en el
cumplimiento de la misma. Este no es un punto de controversia entre
cristianos. No es creyente quien suponga que Cristo faltó en
cualquier acto de Su vida, que no cumplió de una manera
íntegra y bendita con la ley de Dios, o que el resultado
pudiera ser de poco valor para Dios o el hombre. ...
»¿Acaso niego yo que el camino, la andadura, la vida de
Jesús, la glorificación de Dios en todos Sus caminos,
tengan gran valor para nosotros? ¡No lo quiera Dios! Tenemos a
Jesús íntegramente, y no en parte; tenemos a
Jesús en todo lugar. No estoy contendiendo ahora en absoluto
en contra de la preciosa verdad de que siendo Cristo nuestra
aceptación, tenemos a Cristo como un todo. Tenemos Su
obediencia ininterrumpida toda Su vida entera, y el grato aroma de la
misma para Dios forma parte de la bendición que pertenece a
cada hijo de Dios. Creo en ella, me regocijo en ella, doy gracias a
Dios por ella, confío yo, de manera continua. Pero la
cuestión que contemplamos es otra muy distinta. Dios emplea
para Su propia gloria, y para nuestras almas, todo lo que
Jesús hizo y padeció.
»La verdadera cuestión es: ¿cuál es la
justicia de Dios? Esta cuestión tiene que resolverse no por
opiniones, sentimientos, imaginaciones, tradiciones —no por lo
que se predique o reciba, sino por lo que está escrito: por la
Palabra de Dios. Aquí tenemos la respuesta de Dios. "Ahora,
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios" (Ro. 3:21).
No puede darse un lenguaje más absoluto y preciso. Lo que el
Espíritu Santo emplea es una expresión que pone la ley
totalmente a un lado, por lo que respecta a la justicia divina. El
Espíritu Santo ha estado hablando acerca de la ley, y de la
ley condenando al hombre. Ha expuesto que la ley exigía
justicia, pero que no podía encontrarla. Este es otro orden de
justicia —no del hombre, sino de Dios—, y además
totalmente aparte de la ley en cualquier forma. ¡Qué
momento más adecuado para decirlo, si esta hubiera sido la
buena nueva de Dios, que Jesús vino a obedecer la ley por
nosotros, y que Dios toma esto como Su justicia para que cada hombre
pueda estar en ella! ¿Y por qué no se dice así,
entonces? Porque no es la base, ni el carácter ni la
naturaleza de la justicia de Dios. Esta justicia es totalmente aparte
de la ley.
»Por tanto, esto es lo que aquí se dice: "Pero ahora,
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada
por la ley y por los profetas". Observemos la gran exactitud del
lenguaje. La ley y los profetas no manifestaron la justicia de Dios;
sin embargo, la ley de varias maneras señalaba a otra clase de
justicia que iba a venir; los profetas la expusieron aún de
manera más clara por lo que al lenguaje respecta. La ley dio
tipos, los profetas asumieron que la justicia de Jehová iba a
venir. Pero ahora el evangelio nos manifiesta que ha venido —la
justicia divina es una realidad revelada. ... La redención es
el justo fundamento. La sangre de Cristo merece de parte de Dios que
el creyente sea justificado, y Dios mismo es justo al
justificarlo.
»No es la justicia de Dios aparte de Jesús; es la
justicia de Dios aparte de la ley. Él ha establecido a Cristo
como propiciatorio. Cristo llegó a ser el verdadero
propiciatorio. Dios lo entregó a Él en sacrificio por
el pecado, para que por la ofrenda de Su cuerpo hecha una vez para
siempre, cada alma que cree en Él pudiera ser santificada:
más aún que esto, "porque con una sola ofrenda hizo
perfectos para siempre a los santificados" (He. 10:14). Esto ha sido
efectuado en Su muerte. Él vino no meramente a cumplir la ley,
sino toda la voluntad de Dios, por la cual voluntad somos
santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para
siempre.
»Aquí tenemos entonces la justicia de Dios desarrollada
en la forma más simple y clara. Significa que Dios es justo, y
que justifica en virtud de Cristo. Él es justo, porque el
pecado ha sido afrontado en la cruz: el pecado ha sido juzgado por
parte de Dios; Cristo sufrió e hizo expiación por el
pecado. Más aún: el Señor Jesús ha
exaltado a Dios hasta tal punto, y tanto ha glorificado Su
carácter, que hay ahora una deuda positiva del otro lado. En
lugar de estar la obligación, por así decirlo,
totalmente del lado del hombre, Dios se ha interpuesto ahora, y,
habiendo sido exaltado de tal manera en el Hombre Cristo
Jesús, en Su muerte, es ahora positivamente justo cuando
justifica el alma que cree en Jesús. Por consiguiente, es la
justicia de Dios; porque Dios está así
mostrándose justo respecto a los derechos de Cristo.»
La gran causa de desacuerdo entre los Hermanos y las
denominaciones acerca de las doctrinas principales del cristianismo
surge de la diferencia en sus normas. Los unos y las otras profesan
ser guiados por la Escritura, pero los primeros se sujetan a la
desnuda simplicidad y autoridad de la Palabra de Dios, y las segundas
a doctrinas deducidas de la misma, y, creen ellos, en conformidad a
ella. Los unos pueden ser tan sinceros como los otros, pero sus
normas de referencia no son las mismas. Por ello, nunca pueden estar
de acuerdo ni ver las cosas bajo la misma luz. Los unos tienen que
considerar a los otros como estando en un error. La cuestión
es: ¿Quién tiene la verdadera regla? «Todas las
expresiones humanas de la verdad», dicen los Hermanos, «han
de ser inferiores a la Escritura, incluso cuando son derivadas de
ella, pero suponiendo que todo lo que pertenece a sus credos sea
correcto, es como un árbol hecho en lugar de un
árbol en crecimiento. La Palabra da verdad en sus
operaciones vivientes. La da en relación con Dios, en
relación con el hombre, con la conciencia, con la vida divina,
y es por ello algo totalmente distinto.»
En toda esta controversia se da de parte de los críticos de
los Hermanos un evidentemente alejamiento respecto a la llana Palabra
de Dios. Cuando se ven los resultados de una sujeción total a
la Palabra de Dios, hay vacilaciones, una indisposición a
someterse a las justas conclusiones de la verdad. Hay muchos
cristianos en las denominaciones que creen que los Hermanos tienen la
razón por lo que respecta a la Escritura, pero unirse con
ellos significaría perder una posición en la sociedad,
que todavía no están dispuestos a abandonar. Sin
embargo, la conciencia puede sentirse agitada; pero la mente,
razonando, dice: ¿estaría bien abandonar una escena de
utilidad como la que tengo? ¿Podría hacer el mismo bien
uniéndome a los Hermanos, siendo que en todas partes se habla
en contra de ellos? Estos razonamientos tienen más poder sobre
algunos, por el poder de Satanás, que la llana Palabra de
Dios. Pero los tales olvidan que «el obedecer es mejor que los
sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los
carneros» (1 S. 15:22). Y, como dice el profeta: «dejad de
hacer lo malo» (Is. 1:16). Este ha de ser el primer paso cuando
nos encontramos en una posición falsa. Luego se dará
luz para lo segundo cuando se haya dado el primer paso en fe:
«Aprended a hacer el bien» (v. 17). Luego el apóstol
dice: «Aborreced lo malo, seguid lo bueno» (Ro. 12:9).
Aquí el lenguaje es mucho más enérgico que en
los profetas, porque es Cristo el que está en cuestión.
No debemos sólo cesar del mal, sino aborrecerlo; y no debemos
meramente oír y aprender, sino también seguir lo
bueno.
No hay necesidad de vacilaciones respecto a nuestro camino cuando
hayamos descubierto que nuestra posición es falsa. La Palabra
de Dios es llana: «Dejad de hacer lo malo». Pero no hay
muchos «vencedores» —no muchos que estén
dispuestos a vencer las dificultades familiares, congregacionales y
del círculo social. Esta es la verdadera razón por la
que muchos se mantienen alejados de los Hermanos e intentan encontrar
algún error en su doctrina o inconsecuencia en su andar, que
les justifique en no tener nada que ver con ellos. Para algunos la
dificultad reside en el mundo, porque se trata de un abandono del
mundo religioso así como del social. Una honda sima, profunda
y ancha, separa el terreno divino del humano. Cruzarlo significa
abandonar tras nosotros el mundo y la religión que aprueba. Lo
uno está al lado celestial del sepulcro de Cristo, lo otro
está en el lado terrenal. Y excepto que se tome el paso en el
poder de una fe que cuenta con el Dios vivo, nunca se tomaría.
Pero el cristiano acostumbrado a andar en comunión con Dios
buscará en Su Palabra la guía para todo. No tiene nada
más con que contar. Las enseñanzas de los hombres le
pueden servir de instrucción, pero la fe sólo puede
descansar en la Palabra de Dios. Tanto si se trata de una
cuestión de doctrina o de práctica, de servicio o de
culto, ha de acudir a la Palabra, y si no puede encontrar allí
direcciones para lo que se propone, tiene que detenerse hasta que las
encuentre. «Toda la Escritura es inspirada por Dios, y
útil para enseñar, para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra» (2 Ti.
3:16, 17). Si la obra a la que estamos dedicados, o que nos
proponemos, es buena, encontraremos instrucciones para nuestra
guía en la Palabra de Dios.
»Respecto a la autoridad de la Palabra, es del
mayor interés ver que, en la consagración de los
sacerdotes,[7] así como en toda la gama de
los sacrificios, somos traídos de inmediato bajo la autoridad
de la Palabra de Dios. "Y dijo Moisés a la
congregación: Esto es lo que Jehová ha mandado hacer"
(Lv. 8:5). Y de nuevo, "Moisés dijo: Esto es lo que
mandó Jehová; hacedlo, y la gloria de Jehová
se os aparecerá" (Lv. 9:6). Que estas palabras penetren en
vuestros oídos. Que sean ponderadas con cuidado y
oración. Son palabras sin precio. "Esto es lo
que mandó Jehová." No dice: "Esto es lo
conveniente, razonable o apropiado". Tampoco dice: "Esto es lo que ha
sido dispuesto por la voz de los padres, el decreto de los ancianos o
la opinión de los doctores". Moisés no sabía
nada de estas fuentes de autoridad. Para él había una
santa, exaltada y suprema fuente de autoridad, y era la Palabra de
Jehová, y él quería llevar a cada miembro de la
congregación a un contacto directo con aquella fuente bendita.
Esto daba certidumbre al corazón y estabilidad a todos los
pensamientos. No quedaba lugar para la tradición, con su
incierto sonido, ni para el hombre con sus dudosas controversias.
Todo estaba claro, era concluyente y lleno de autoridad.
Jehová había hablado; y todo lo que era necesario era
oír lo que Él había dicho y obedecerlo. Ni la
tradición ni la conveniencia tienen lugar alguno en el
corazón de aquel que ha aprendido a apreciar, a reverenciar, y
a obedecer la Palabra de Dios.
»¿Y cuál iba a ser el resultado de esta estricta
adhesión a la Palabra de Dios? Ciertamente que un resultado
verdaderamente bendito. "La gloria de Jehová se os
aparecerá". Si la Palabra hubiera sido desechada, la gloria no
habría aparecido. Las dos cosas estaban íntimamente
relacionadas. La más ligera desviación del "Así
ha dicho Jehová" habría impedido que los rayos de la
divina gloria se apareciesen a la congregación de Israel. Si
se hubiera dado la introducción de un solo rito o ceremonia no
mandados por la Palabra, o si se hubiera dado la omisión de
cualquier cosa que la Palabra mandase, Jehová no hubiera
manifestado Su gloria. Él no podía sancionar, con la
gloria de Su presencia, el descuido ni el rechazo de Su Palabra.
Él puede sobrellevar la ignorancia y la flaqueza, pero no
puede dar aprobación al descuido ni a la desobediencia.
»¡Oh, que esto se considerase más solemnemente en
este tiempo de tradición y de conveniencia. Yo querría,
con el afecto más fervoroso, y con el profundo sentimiento de
responsabilidad personal ante mi lector, exhortarle a que diese
diligente atención a la importancia de una estrecha —casi
he dicho que severa— adhesión y reverente sujeción
a la Palabra de Dios. Que todo lo juzgue por esta regla, y rechace
todo lo que no llegue a su altura; que pese todo en esta balanza y
que eche a un lado todo lo que no llegue a todo su peso; que todo lo
mida por esta regla y rechace toda desviación. Si tan
sólo pudiera ser el medio de despertar a un alma al sentido
justo del lugar que le pertenece a la Palabra de Dios,
sentiría que no he escrito mi libro por nada o en vano.
»Lector, deténte, y hazte, en la presencia del
Escudriñador de los corazones esta llana y aguzada pregunta:
"¿Estoy autorizando con mi presencia, o adoptando con mi
práctica, ningún apartamiento, o descuido, de la
Palabra de Dios?" Haz de esto una cuestión personal y solemne
delante de Dios. Cerciórate de esto: es de la mayor
importancia. Si descubres que has estado en absoluto conectado o
involucrado en algo que no lleva el sello claro de la
aprobación divina, recházalo en el acto y para siempre.
Sí, recházalo, aunque vaya revestido de los imponentes
ropajes de la antigüedad, aunque esté acreditado por la
voz de la tradición, y aunque presente el más poderoso
argumento de la conveniencia. Si no puedes decir, con referencia a
todo aquello con que estás relacionado: "Esto es lo que el
Señor ha mandado", entonces échalo de ti sin
vacilaciones, apártate de ello para siempre. Recuerda estas
palabras: "De la manera que hoy se ha hecho, mandó
hacer Jehová". Sí, recuerda "de la manera" que
"mandó hacer" el Señor; cuídate de relacionar
esto con tus caminos y asociaciones, y que nunca se separe de
ellos.»
Notas
Notas
1. Cuando este libro fue originalmente escrito, alrededor de 1878, estas verdades eran mayormente desconocidas en la mayoría de las denominaciones. Ahora, por la misericordia de Dios, algunas de ellas, como la venida del Señor, son bien conocidas y fielmente predicadas en muchos lugares. Volver al texto
2. J. N. Darby, Synopsis of the Books of the Bible, vol. 5, pág. 456. Volver al texto
3. J. N. Darby, Synopsis of the Books of the Bible, vol. 5, pág. 426. Volver al texto
4. Lectures on Ephesians, por W. Kelly, pág. 103. Volver al texto
5. Notas sobre Éxodo, por C. H. Mackintosh, pág. 129 (antigua edición). Volver al texto
6. A Treatise on the Righteousnes of God, por J. N. Darby; The Righteousness of God; What is it:, por W. K. Broom; The Brethren and their Reviewers, por J. N. Darby; Lectures on Ephesians, por W. Kelly, pág. 104. Volver al texto
7. Notas sobre Levítico, por C. H. Mackintosh, pág. 148 (edición en inglés). Volver al texto
|
|
|
- Traducción: © Copyright Santiago Escuain 2001 por la traducción.© Copyright SEDIN 2001 para la presentación electrónica. Este texto se puede reproducir libremente para fines no comerciales y citando la procedencia y dirección de SEDIN, así como esta nota en su integridad.
SEDIN
Servicio Evangélico - Documentación -
Información
Apartado 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPAÑA
Índice:
Índice de
boletines
Índice
de línea
sobre línea
Página
principal
Índice
general castellano
Libros recomendados
orígenes
vida
cristiana
bibliografía
general
Coordinadora
Creacionista
Museo de
Máquinas Moleculares
Temas de
actualidad
Documentos en
PDF
(clasificados por temas)
Para descargar
el
libro entero en
formato PDF,
haga clic aquí.
libro entero en
formato PDF,
haga clic aquí.




||| General English Index ||| Coordinadora Creacionista ||| Museo de Máquinas Moleculares ||| ||| Libros recomendados ||| orígenes ||| vida cristiana ||| bibliografía general ||| ||| Temas de actualidad ||| Documentos en PDF (clasificados por temas) ||| |