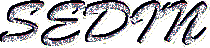William Kelly
La Iglesia de Dios
Traducción del inglés:
Santiago Escuain
QUINTA CONFERENCIA
(Efesios 4: 7-11)
LOS DONES Y LOS CARGOS LOCALES
Introducción
Pienso que mi tema esta noche sería ciertamente árido y
que prometería poco para el provecho de las almas, si
tuviéramos que considerar solamente los dones y los cargos por
ellos mismos. Es así que se consideran frecuentemente, y por
ello este tema es propenso a llegar a ser no solamente una
cuestión especulativa estéril para algunas almas, sino
un lazo para otras —estéril para aquellos que,
considerándolo desde fuera, creen que ellos por lo menos no
tienen nada que ver con dones ni con cargos, y un lazo quizás
con la misma frecuencia para aquellos que llegan a la
conclusión de que es a ellos especialmente, si no
exclusivamente, que les compete. La verdad es que estas funciones
espirituales afectan de una forma intensa y material a la vez a
Cristo y a la iglesia de Dios. Procedentes de Cristo como su fuente,
los dones fluyen del mismo depósito de la rica gracia en lo
alto, de donde proceden todas las principales bendiciones
características de la iglesia. Proceden de Él en
lugares celestiales, y allí tenemos la respuesta a gran parte
de la animadversión que algunos sienten a este tema, como si
los dones ministeriales fuesen sólo un medio de dar
importancia a los que los poseen. Difícilmente se puede pensar
que tal giro sea otra cosa que una crasa perversión de lo que
proviene de Cristo en el cielo. Cierto es que son de la mayor
importancia ante Dios, al dignarse Él a utilizarlos para la
gloria de Su Hijo, y cierto es que la consideración de la luz
que las Escrituras nos dan acerca de este tema debiera ser preciosa
para aquellos cuyo gozo y responsabilidad también es la de
obtener provecho de los mismos; y ello no en menor grado por parte de
aquellos que tienen que vigilar de una manera personal y llena de
celo cómo se utiliza el don de gracia de Cristo, no sea que se
desvíe del objeto para el cual lo dio el Señor, hacia
algún fin egoísta o mundano. Me parece evidente que la
mera afirmación de la procedencia de los dones significa la
eliminación de toda excusa para el engrandecimiento terreno en
diversas formas, que es demasiadas veces la manera en que se utilizan
los dones del Señor.
Pero además se tiene que hacer otra observación. No
solamente estos dones de Cristo surgen de Él en el cielo, y
por ello tienen que rehusar, más que nunca, mezclarse con la
vanidad de este mundo y con la soberbia del hombre (hablo,
naturalmente, del don en sí mismo, y no de la
perversión que la carne hace de él), sino que hay
además otra faceta en estos dones, que para nosotros los
creyentes en el Señor Jesús es de inmenso
interés. Están esencialmente relacionados con el
cristianismo, no en el lado contemplativo, sino en aquello que es
igualmente necesario, su carácter activo y militante. Pero
tanto si se considera su origen o su carácter, todo se basa en
una redención eterna ya consumada. Cuanto más se
sopesan estas consideraciones, tanto mayor se verá su
importancia; y tanto más asimismo, me parece, se verá
que el tema de los dones de Cristo está enteramente por encima
del dominio terrenal y estéril en el que por lo menos la
teología querría consignarlos.
Además, ¿no se le hace un agravio a Dios y a Sus santos,
cuando se considera como una cuestión secundaria, que pueda
tomarse o dejarse a voluntad, aquello que el Señor se ha
dignado a darnos a conocer en Su Palabra —aquello que, aplicado
rectamente, conforma una parte tan esencial de la bendición de
la iglesia? De hecho, una indiferencia así a Su verdad es una
enorme afrenta contra Dios, e invariablemente conlleva una
pérdida para los santos que tienen tan en poco Su voluntad. Es
bien evidente, si tan solo por las Escrituras que acabamos de leer,
que el Espíritu Santo no deja en absoluto el tema de los dones
en un rincón oscuro —si es que los hay en las
Escrituras—, de donde podamos, si queremos, sacarlo de vez en
cuando, y blandirlo para mejor provecho de nuestro partido. En la
Epístola a los Efesios, donde el Espíritu Santo ha
mostrado tanto las alturas como las profundidades de la
bendición en Cristo y en la iglesia —en el mismo centro
donde Él nos muestra también al mismo Señor en
Su propia gloria a la diestra de Dios— allí es más
que en ninguna otra parte del Nuevo Testamento que hallamos al
Espíritu Santo dando una descripción de los dones del
Señor a la iglesia.
Los dones, procedentes de Cristo, mediados por el
Espíritu
Pero obsérvese que digo aquí «los dones del
Señor», porque es de esta manera que se consideran
aquí, en lugar de dones del Espíritu. Lo cierto
es que es difícil hallar tal expresión en las
Escrituras. Hay un pasaje que parece expresar esto en He. 2; pero
allí se trata propiamente de «repartimientos del
Espíritu». Hallaréis también en 1 Co.
12 se dice que la sabiduría, el conocimiento, y el resto, son
dados por «el mismo Espíritu». Pero, con todo, en
esto no se considera al Espíritu Santo como el dador excepto
en forma mediata. El Señor es el dador real y
específico; el Espíritu de Dios es más bien el
medio intermediador de comunicar el don, distribuyéndolo o
haciéndolo efectivo —el poder mediante el que
actúa el Señor. Y creo que es importante, en la
práctica, que veamos que los dones que se utilizan para llamar
afuera a la iglesia y para edificarla, y que constituyen la
única base del ministerio, surgen de Cristo mismo.
Así, el ministerio se puede definir como el ejercicio de un
don, y es evidente entonces que estos dones de gracia están
relacionados de la forma más íntima con el ministerio.
No puede haber ministerio de la Palabra (hablando con propiedad) sin
el don procedente de Cristo y aplicado por el Espíritu.
Pero contemplemos por un momento la exposición que hace el
Espíritu Santo de la verdad de que estos dones fluyen de
Cristo. «Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme
a la medida del don de Cristo.» No se trata de una mera
cuestión de las cualidades que se posean; aún menos de
una cuestión de logros, aunque sea con la buena
intención de dar honra al Espíritu Santo. Es una cosa
nueva que se da, y que es consecuencia positiva de la gracia; es el
fruto del favor gratuito del Señor, que en estas cosas
actúa según Su voluntad soberana y para la gloria de
Dios.
Los dones, procedentes de Cristo glorificado en el cielo
«Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la
medida del don de Cristo. Por lo cual dice [citando el Salmo 68]:
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a
los hombres». Aunque apenas será necesario decir que el
Señor Jesús era, en Su persona, competente para ello en
todo tiempo, con todo esto le plugo, en el orden de los caminos de
Dios, esperar que la gran obra se consumase —y que se consumase
además no sólo por lo que respectaba a la misericordia
divina para con el hombre, sino también con vistas al enemigo
que se tenía que afrontar; se tenía que quebrantar el
poder de aquel que había llevado cautivos a los hijos de Dios.
Por ello se acabó primero con los enemigos espirituales, y de
esta manera se describe aquí al Señor Jesús
ascendiendo al cielo tras la derrota, la derrota total ante Dios, de
todo poderoso imperio del mal antes invisible. Es sobre este
fundamento que se erige el ministerio. El Señor Jesús
asciende al cielo. Él mismo ha plantado cara y derrotado a los
poderes de las tinieblas. Él llevó cautiva la
cautividad; y con ello «dio dones a los hombres». ¡De
qué forma más completa queda cerrada la puerta a la
energía y a la ambición humana! ¡Con cuánto
cuidado Dios —el único apto para enseñarnos acerca
de este tema, y que nos ha dado de hecho la perfecta verdad en Su
Palabra revelada— nos muestra al Señor Jesús,
desde el principio hasta el final, como el único medio de
bendición para nosotros y para la gloria de Dios el Padre por
el Espíritu Santo! ¿Le consideráis solamente como
Salvador y Señor? La verdad es que no hay ni tan solo una
simiente de bendición para la iglesia, no hay ningún
medio de actuar sobre nuestras propias almas ni sobre las de las
demás, que no tengan relación, en su integridad, con
Cristo. Allí donde no hayamos aprendido esta relación
vital que todo lo incluye en Él, y allí donde lo que
pretende ser ministerio, por ejemplo, no proceda solamente de
Él, queda claro que hay algo que no se ha de mantener, sino
que al contrario nos hemos de librar de ello; un objeto por el que no
se tiene que luchar como si fuera un premio, sino que, como
sospechoso de contrabando, ha de ser sacado a la luz de Dios, y
allí ser juzgado en Su presencia. Porque, ¿de
quién es el ministerio, si no es del Señor Cristo?
¿Y por qué estamos luchando, si no por los dones de
Cristo?
El Señor es entonces ascendido al cielo, y desde aquella
altura de gloria y de bendición Él ha dado dones a los
hombres, y el Espíritu Santo se pone de momento cuidadosamente
a un lado, para ponernos en la misma presencia de la poderosa obra en
base de la cual Cristo se sentó allí. «Y eso de
que subió, ¿qué es, sino que también
había descendido primero a las partes más bajas de la
tierra?» ¡Qué gracia tan inmensa la que hay en
Él! ¡Qué amor tan infinito hacia nosotros, para
bendecirnos —para bendecirnos eternamente! Él
tenía, con el Padre y el Espíritu, un mismo derecho
divino a aquel puesto de suprema majestad. Solamente ellos eran
competentes para ocuparlo. Pero Él descendió primero a
las partes más bajas de la tierra. Él tenía el
lugar más superior, si puedo expresarme así, que le
pertenecía de una forma natural e intrínseca. Le
pertenecía a Él como Hijo de Dios, que no tuvo el ser
igual a Dios como cosa a que aferrarse; sino que le plugo hacerse
carne; porque, como parte de los consejos de Dios, le era necesario
hacerse hombre. Sin la encarnación no hubiera habido
solución a la ruina universal del hombre, ni a la deshonra
causada a Dios por el pecado; no hubiera podido haber la derrota de
Satanás, ni una liberación adecuada y en justicia del
hombre. Pero ahora Él desciende primero a las partes
más profundas de la tierra. Toma sobre Sí la tristeza,
la vergüenza, el dolor. El hecho de haber condescendido a
hacerse hombre y a vivir como vivió, rechazado y humillado
sobre la tierra, hubiera sido mucho; pero ¿qué es esto
frente a la cruz? Él descendió a lo más
profundo, y, como consecuencia a esta humillación, Él
está ahora como hombre exaltado en lo más alto. En Su
muerte Él rescató todo lo que estaba arruinado —y
ciertamente se podría añadir que infinitamente
más. Él vino «a pagar lo que no había
tomado». Él dio una nueva y mejor gloria a Dios que la
que jamás se había pensado ni profetizado a este
respecto; porque no me da miedo decir que así como todos los
tipos y sombras son solamente débiles heraldos de Su gloria,
así tampoco hay ni podía haber ninguna
predicción que alcanzase a la altura de la bendición
que se encontró en Cristo, ni que sondease las profundidades
de Su gloria moral a la vista de Dios. Se precisaba de Él
mismo para que saliera; se precisaba de Él mismo para que se
pudieran conocer la suprema dignidad de Sus sufrimientos y de Su
cruz. Antes de esto no podía haber una expresión
suficiente de Su gloria. Fue por Su descenso a las partes más
bajas de la tierra que Él ascendió —como resultado
de este descenso total de parte de Aquel que era tan ciertamente Dios
como hombre, en aquella misma naturaleza que antes había
producido tales frutos de vergüenza y de deshonra para Dios.
Pero, ¡qué cambio! La humanidad constituye una naturaleza
en la que el Dios bendito podía deleitarse al contemplarla en
el Señor Jesús. Ahora, también, Él
asciende; y no como descendió; porque, descendiendo
simplemente como el Hijo de Dios para venir a ser el Hijo del hombre,
Él asciende, no solamente como Hijo de Dios, sino
también como Hijo del hombre. Ciertamente, es especialmente en
este carácter mismo de hombre que le encontramos ahora sentado
en los cielos. «Es el mismo que también subió por
encima de todos los cielos para llenarlo todo.» Es sobre esta
espléndida base, tanto si se contempla por una parte la
humillación, o por la otra la exaltación —es sobre
esta doble base de un peso de gloria consecuencia de una
humillación hasta más allá de toda
consideración, que se levanta el ministerio conforme a Dios, y
que es el simple ejercicio del don de Cristo. Y, con todo, ¿se
podría llegar a creer, si ya no se supiera que es así,
que hay hombres, incluso cristianos, que pueden contemplar una escena
así sin conmoverse, a no ser que sean movidos sólo al
despecho, a escarnecer y a vituperar? Pero así tiene que ser.
Obrar de esta forma es conforme a Aquel a quien el mundo no le
conoció. Por ello no es de extrañar que tampoco
reconozca los dones de Su gracia. El mundo podrá admirar todo
aquello que pueda combinarse con la grandeza del mundo, todo aquello
que se pueda alterarse para ajustarlo a los gustos del mundo. Incluso
puede que se adopten el cristianismo y el nombre de Cristo
—pervirtiéndolos, que duda cabe, y considerados solamente
en forma parcial. Bien: ¡Incluso los paganos estaban dispuestos
a hacerlo! Hubo un emperador, como ya lo sabréis probablemente
algunos de vosotros, que se hubiera sentido feliz de poner al
Señor Jesús como un dios en el Panteón. Y lo
mismo sucede en la actualidad. ¿No ha hecho la Cristiandad algo
parecido para triunfar? Ha adoptado esta y aquella
institución; ha hecho de ellas unos medios para adornar la
escena a la cual Dios «echó … fuera al hombre»,
exiliado por Él debido al pecado.
Pero los que creemos tenemos ciertamente derecho a mirar por encima
de este mundo, y ver allí, más alto que los cielos, a
nuestro Señor y Dueño. Y, ¿qué es lo que
Él está haciendo allí? ¿Cuál es Su
ocupación presente, según lo que nos muestra
aquí el Espíritu Santo? Él está dando
dones a los hombres. ¡Bendigámosle por esto! Él
(Él mismo un hombre, porque es en esta condición que
Él ha tomado este lugar) está dando dones a los
hombres. Desde lo alto Él contempla alrededor de este mundo, y
Su gracia hace que el hombre sea vaso de estos preciosos dones, que
tienen no solamente el sabor de la Persona que está
allí, y de la obra que ha hecho, sino también de la
gloria de la cual Él los da. Son dones celestiales. No se
conformarán, si se le consulta a Él, al pensamiento ni
a la medida del mundo, ni tienen por designio servir al mundo sino al
Señor Jesús, aunque ciertamente a causa de Él
sirviendo a cada uno y a todos.
Los dones, procedentes de la Cabeza del cuerpo
Tengamos cuidado entonces de que nos hallamos verdaderamente sujetos
a Aquel en quien creemos. Y guardémonos del corazón
malo de incredulidad, no sea que nos tomemos a la ligera algunas de
Sus palabras. Recordemos cuán fácil es pretender dar
honor a Su palabra, y dejarla luego deslizar de nuestras manos,
considerándola como algo perteneciente al pasado —sin
duda mirando hacia atrás sobre ella con maravilla reverente,
pero aun como sobre una cosa que ya está pasada. ¿Es o no
es la Palabra viva de un Dios que vive para siempre jamás?
¿Vamos a tratar al Cabeza de la iglesia como si estuviera
muerto? No, Él nunca ha estado muerto como Cabeza de la
iglesia. ¡Desde luego que no! Él sólo
asumió el puesto de Cabeza como vivo otra vez después
de la tumba, y por ello como dador de la vida; solamente lo
asumió ya resucitado y ascendido al cielo; ¡y a pesar de
ello los hombres actúan como si el Cabeza de la iglesia fuera
un Señor muerto y no viviente! Y si es así que
Él vive, ¿con qué propósito? ¿Debemos
considerarlo sólo en Su papel como Sumo Sacerdote como aparece
en la Epístola a los Hebreos, para guiar a Su pueblo a
través del desierto? Hay alguna tendencia entre los cristianos
a pasar por alto el sacerdocio de Cristo; pero hay todavía un
peligro mayor de que olviden a Cristo como el Cabeza viviente, que
sigue siendo la cabecera de la bendición, siempre dando en
amor fiel Sus dones al hombre. Es indudable que aquí se resume
todo como si se tratase de una cosa hecha —«Él
dio»; y existe una razón muy interesante para una
manera así de presentar Sus dones. Es evidente que el
Señor no presentaría los dones de Su gracia de manera
que interfiriesen con la constante esperanza de la iglesia de Su
venida. Al contrario, Él quisiera centrar la iglesia en la
actitud de esperarle a Él del cielo. Por ello no se interpone
ni siquiera el flujo del don ministerial de manera que pueda diferir
el cumplimiento de la «esperanza bienaventurada» de
época en época. En lo alto está el Cabeza de la
iglesia, y como Cabeza forma parte de Su obra conceder todos los
dones necesarios a los hombres.
Aquí pues tenemos resumida toda la escena de Su gracia: el
Señor dio dones a los hombres. «Y él mismo
constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros.» No tenemos
un catálogo de todos los dones. No es en absoluto el estilo de
las Escrituras ni del Señor proporcionar una mera lista
formal; porque la verdad no está escrita en la Palabra de Dios
para satisfacer la curiosidad humana ni para formar un sistema de
teología. Lo que se hace es infinitamente mejor. Nos ha dado
lo que era conforme a Su sabiduría en cada pasaje particular
de las Escrituras. Por ello, si comparamos lo que tenemos aquí
con la primera Epístola a los Corintios, hallaremos
diferencias notables. Hay algunos dones que se hallan aquí y
no allí, y algunos que se hallan allí, y no
aquí. Y no se trata de algo aleatorio, ni de una forma en que
el apóstol utilizara meramente su propio criterio o decidiera
las cosas según su propia forma de pensar. Nadie niega que su
corazón y mente se hallaban profundamente ejercitados.
¡Claro que lo estaban! Pero podemos bendecir a Dios porque
hubiera una mente infinitamente sabia dirigiendo todas las cosas, y
porque había un criterio que sabía el final desde el
comienzo. Consiguiente, hallaremos que el apóstol menciona
estos dones según aquella inteligencia divina. Y la
razón de ello se podrá hacer hasta cierto grado
evidente según prosigamos con nuestra exposición.
El propósito de los dones
En primer lugar, los dones (domata) aquí enumerados
tienen como propósito la perfección de los santos, lo
cual constituye el grande y principal objeto, derivando a la obra del
ministerio y a la edificación del cuerpo de Cristo, que
está relacionada con dicha obra.
Ahora bien, es ahí que en el acto se puede discernir la clave
o razón divina para presentar aquí unos ciertos dones y
no otros. Aquí no tenemos nada, por ejemplo, acerca de hablar
en lenguas, ni tampoco tenemos ninguna mención de milagros.
¿Por qué? La razón me parece a mí clara y
adecuada. Los dones para señales eran de la máxima
importancia en su propio lugar, pero, ¿cómo podía
una lengua o un milagro perfeccionar a un santo? Vemos, en la primera
Epístola a los Corintios, que, en lugar de perfeccionarlos, en
realidad vinieron a ser un lazo muy peligroso para los santos. Es
indudable que los corintios eran carnales, y que por ello eran como
niños que se divertían con un juguete nuevo —con
lo que ciertamente era un motor de poder. Y sabemos cuán
grande es su peligro precisamente en proporción con nuestra
propia falta de espiritualidad. Tenemos la muy solemne lección
de que incluso los más grandes poderes y las manifestaciones
más asombrosas del Espíritu Santo en el hombre no
pueden dar espiritualidad, y que no necesariamente ministran a la
edificación de los santos en forma alguna; al contrario, si
hay una mentalidad carnal, devienen unos medios efectivos para la
propia exaltación del alma, de su apartamiento del
Señor, de su pérdida de equilibrio, y para arrojar
descrédito sobre aquello que lleva el nombre de Cristo sobre
la tierra. No obstante, en esta epístola Dios se halla ocupado
en Sus consejos de gracia en Cristo para la iglesia, empezando
primero con los santos como tales. Él siempre toca la
cuestión de los individuos antes de tratar con la iglesia.
¡Y cuán bendito y sabio es esto! No empieza con el cuerpo
de Cristo, para acabar después con la perfección de los
santos. Ésta sería probablemente nuestra forma de
hacer, pero está muy lejos de ser la Suya. Él pone en
primer lugar el perfeccionamiento de los santos, y nos muestra a
continuación la obra del ministerio y la edificación
del cuerpo de Cristo. Así, la verdadera explicación del
pasaje es que se trata de la exteriorización del amor de
Cristo hacia la iglesia. Su mirada se halla puesta sobre la
bendición de las almas. Se trata de Cristo no sólo
reuniendo, sino además edificando —haciéndoles
crecer en Él en todas las cosas. Por todo ello, les da los
dones por gracia apropiados para este fin. «Él
constituyó a unos, apóstoles; a otros,
profetas.»
El fundamento de los apóstoles y profetas
Estos son los dos dones que el segundo capítulo de esta
epístola expone como pertenecientes al fundamento mismo,
podemos decir, de este nuevo edificio, la iglesia de Dios.
Así, leemos en el versículo 20, «Edificados sobre
el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo Jesucristo mismo». Los evangelistas,
evidentemente, no constituyen el fundamento; ni tampoco los pastores
ni los maestros; pero los profetas lo son, al igual que los
apóstoles. Y esto lo podemos comprender fácilmente.
Podemos ver que, así como Dios introducía en el mundo
un sistema enteramente nuevo al sentar a Su Hijo a Su diestra
—una nueva obra de Dios en la iglesia—, así
tenía que haber una nueva palabra para acompañar a esta
obra, mediante la cual Él actuaría sobre los santos a
fin de concederles que crecieran hacia el perfeccionamiento de Su
voluntad y para gloria de Su Hijo en esta cosa sin precedentes, la
iglesia de Dios.
Por consiguiente, tenemos el establecimiento del fundamento, y
aquí no se trata solamente de Cristo. Naturalmente que
Él es, en el mayor y más sublime de los sentidos, el
fundamento: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia»:
lo es indudablemente la confesión de Su nombre, Su propia
gloria como el Hijo del Dios viviente. Pero, ello no obstante, como
medio no sólo de revelar la mente de Dios con respecto a la
iglesia, sino particularmente de establecer con autoridad el
ámbito central de Su señorío en la tierra
—la iglesia de Dios, se utilizaron para ello los
apóstoles y los profetas. Para distinguirlos, los primeros se
caracterizaban por una autoridad en acción, y los profetas por
la expresión de acuerdo con Dios de Su mente y voluntad acerca
de este gran misterio.
Apenas valdrá la pena refutar la idea de que los profetas que
aquí se mencionan son los del Antiguo Testamento. La frase
«apóstoles y profetas» se limita estrictamente a
aquellos que fueron posteriores a Cristo. Si apareciese el orden
inverso —profetas y apóstoles, hubiera podido existir
alguna sombra de razón para esta idea; pero el Espíritu
de Dios, en Su sabiduría, ha tenido cuidado en excluir una tal
idea. La obra a la que se hace mención es totalmente nueva.
Los apóstoles y profetas parecen ser introducidos expresamente
en este orden. Pero en el tercer capítulo de Efesios el
Espíritu Santo da una razón decisiva. Se dice en el
versículo 5 del misterio de Cristo, «que en otras
generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como
ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el
Espíritu». De manera que tenemos aquí no solamente
la más perfecta claridad acerca del mismo orden todavía
preservado, sino la expresión positiva «ahora es
revelado». Con ello quedan pues necesariamente excluidos los
profetas del Antiguo Testamento. Estos profetas pertenecen al Nuevo
Testamento, al igual que los apóstoles.
Pero más aún, permítaseme hacer la siguiente
observación antes de seguir adelante, en el sentido de que
este carácter del ministerio era totalmente nuevo. Cuando
nuestro Señor estuvo en la tierra, es indudable que hubo una
acción más o menos preparatoria de ello. Envió
primero a doce apóstoles; después envió a los
setenta a que llevaran un último mensaje a Su pueblo. Todo
esto era algo nuevo, desconocido en las edades anteriores.
Carecía totalmente de precedente sobre la tierra —una
actividad de amor que salía con bendición hacia otros.
Dios mismo no lo había hecho; porque la palabra solemne de
parte de un profeta, y la acción secreta de Su gracia antes de
esto, son cosas demasiado distintas para poderse confundir con esto.
¿Quién había oído nada semejante, como el
hecho de que un Hombre sobre la tierra estuviese reuniendo a
Sí mismo primero a unos hombres, y después enviando de
parte de Él mismo un mensaje de amor, las gratas nuevas del
Rey que venía de parte de Dios, del reino de los cielos sobre
la tierra (no todavía, naturalmente, con la plenitud con que
iba a impartirse después cuando estuviese consumada la gran
obra de la redención, pero, en todo caso, eran las gratas
nuevas)? Esto es lo que el Señor hizo en la tierra:
envió a discípulos o apóstoles con el mensaje
del reino. Y es indudable que esto era para los hombres algo
extraño, y para la fe algo bendito, digno sólo de Aquel
que tenía gracia divina, además de autoridad divina,
algo digno del Señor Jesús y reservado para él
aquí abajo. Pero es notable que en Efesios 4 se deja
completamente en silencio toda la parte terrena de la acción
de nuestro Señor, y que los dones que se mencionan aquí
pertenecen, más allá de toda discusión, con
posterioridad a la ascensión del Señor, ya que se
muestra cómo dependen de ella.
¿Quiero acaso negar con ello la inclusión de los
apóstoles —los Doce, o hablando estrictamente, los Once,
juntamente con el que fue elegido para suplir el lugar de aquel que
fue cortado? En modo alguno; pero, ello no obstante, su llamamiento y
misión terrenos se pasan en silencio. Todos nosotros podemos
comprender que el Señor como Mesías pudiera preparar
una misión adecuada para Israel, lo mismo que tampoco me cabe
ninguna duda de que «los Doce» tenían referencia
clara a esto; porque los doce apóstoles se corresponden
naturalmente con las doce tribus. Que fuesen a sentarse en doce
tronos, mencionados en relación con ellos en Mateo 20,
confirma evidentemente esta postura. ¿Qué es lo que
estorbaría a estos hombres para que después de ello
viniesen a ser vasos de un don celestial? Así, podemos
reconocer en los primeros apóstoles una especie de doble
vinculación. Había una vinculación con Israel,
conferida por el Señor cuando Él estaba sobre la tierra
en medio de y tratando con Su pueblo; pero llegaron a tener un nuevo
puesto cuanto el Señor ascendió a lo alto.
El apostolado de Pablo
Pero, además de esto, el Señor se tomó el
cuidado de asaltar esta forma y este orden israelitas, y el
apostolado del apóstol Pablo pasa a ser un acontecimiento de
importancia trascendental en el desarrollo de los caminos de Dios,
debido a que con esto se abandonan todos los pensamientos acerca de
Jerusalén, toda referencia a las tribus de Israel, todo lo
cual es sustituido por aquello que es claramente extraordinario en
todas sus circunstancias, y celestial en origen y carácter. Lo
que quedaba más claro en particular es que el Señor
ponía de manifiesto aquello que era realmente cierto con
respecto a los otros, que en el día de Pentecostés
ellos recibieron el don del apostolado apropiado para la obra
celestial que iban a tener que ejercer, además de su anterior
llamamiento y obra terrenales. Aparte de los Doce, y descollando en
medio de ellos, se levantó el apóstol Pablo, exponiendo
de la forma más destacada el principio de que su misión
apostólica era algo celestial, y ello, por lo que a él
respectaba, de una manera total y exclusiva. Por ello él era
la persona adecuada para decir, como fue evidentemente por el
Espíritu Santo que lo dijo: «Aun si a Cristo conocimos
según la carne, ya no lo conocemos así». La gloria
del Mesías sobre la tierra se desvanece ahora en la gloria
más profunda y resplandeciente de Aquel que está ahora
a la diestra de Dios. Indudablemente, es el mismo Cristo, el mismo
Bendito, pero no se trata de la misma gloria; y más
aún, es una gloria mejor y más duradera. Es la gloria
apropiada a la nueva obra de Dios en Su iglesia, debido a que es la
gloria de su Cabeza. «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y
Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en
él, Dios también le glorificará en sí
mismo, y en seguida le glorificará.»
Así, siendo la iglesia un cuerpo celestial, y Cristo mismo su
Cabeza, siendo en el sentido real y más pleno una persona
celestial, el ministerio adopta una forma celestial: y estos dones
que fluyen de Él constituyen su primera expresión.
Así, pues, tenemos la clara indicación en el pasaje que
tenemos delante de que estos dones de Cristo en lo alto son
celestiales respecto a su carácter y origen.
También se puede mencionar otra cosa de pasada. Si tomamos el
otorgamiento de estos dones como datando de la ascensión de
Cristo, ¿qué lugar queda para la mano del hombre?
¿Dónde podemos insertar aquel ceremonial preliminar sobre
el que la tradición pone tanto énfasis?
¿Quién ordenó a los apóstoles para su obra
celestial? ¿Quién impuso las manos sobre ellos,
instalándolos con autoridad en aquel cargo tan elevado?
Diréis que es indudable que el Señor los llamó
cuando Él estaba aquí «en los días de Su
carne». Es cierto que Él los llamó para su
misión en Israel; y tras resucitar, pero todavía en la
tierra, les dio el encargo de que discipularan a las naciones (Mt.
10:28). Pero ¿qué manos humanas empleó Él
al apartarlos para la obra celestial propia de ellos? ¿Acaso
dirá algún creyente que se trató de una
imperfección en el caso de ellos? ¿Acaso la nueva obra de
Dios, basada en un Salvador muerto y resucitado, y llevada a cabo por
el Espíritu Santo venido del cielo, careció de algo
para su debido comienzo? Si no hay evidencias entonces de este rito
de la imposición de manos, que algunos consideran no
sólo como una cosa deseable, sino hasta esencial para todos
los que ministran desde el grado más elevado hasta el
más inferior, ¿a qué se debe esta extraña
omisión? ¿Quién se atreverá a poner el
régimen de Cristo en tela de juicio? ¿Acaso algunos
zelotas de las «órdenes sagradas», como los hombres
las designan, afirmará o insinuará que el Señor
no sabía mejor que ellos lo que le conviene a Su propia gloria
en Sus principales ministros? Que los tales tengan precaución
con sus teorías y su práctica, por si cualquiera de
ellas les lleva a ser «jueces de malos pensamientos».
Lo cierto es que el Señor se tomó el cuidado, ahora que
se trataba de una cuestión de un testimonio nuevo y celestial,
no de abolir de manera absoluta aquel signo antiguo de
bendición, sino de irrumpir sobre orden terreno tan
fácilmente abusado por el hombre y de no dejar excusa alguna
para el mismo. Por ello, como si con el propósito de
manifestar de una manera aun más patente el inmenso cambio que
se había introducido en el caso de aquel que se designa a
sí mismo enfáticamente como «ministro de la
iglesia» (Col. 1:24, 25), no aparece ninguna derivación
de los Doce que eran antes que él. Al contrario, desde Su
propia posición en la gloria celestial, el Señor llama
a uno que no estaba subiendo a Jerusalén, sino más bien
saliendo de allí; a uno que no tenía relación
alguna con los apóstoles —al revés, era un enemigo
de ellos hasta tal extremo, que muchos tuvieron enormes dudas acerca
de él después que la gracia soberana lo detuviera en
medio de su decidido y sistemático odio en contra del
cristianismo y de su persecución contra todo aquello que
llevara el nombre de Jesús. ¡Qué prueba tenemos
aquí de que no sólo la conversión de Saulo de
Tarso provino de la rica y pura misericordia de Dios, sino de que su
apostolado procedía de la misma fuente y llevaba el mismo
sello que la salvación que le había alcanzado! A partir
de entonces él pasa a ser el símbolo
característico, ya que fue el testigo más distintivo y
abundante de aquella gracia que no está ahora solamente
salvando, sino eligiendo vasos y adecuándolos como
instrumentos para la bendición activa de la humanidad, y en
especial de la iglesia de Dios. Era el Señor Jesucristo a la
diestra de Dios el que llamó y envió un apóstol
a la iglesia, un vaso escogido por Él, para que llevara Su
nombre ante los gentiles, a reyes y a los hijos de Israel, pero
primeramente sacado de judíos y gentiles, y después
enviado a ellos (Hch. 26:17).
Es indudable que el mismo principio incluía a los otros
apóstoles: porque en el día de Pentecostés ellos
fueron constituidos dones de gracia en el grado más elevado
para la iglesia por el Señor ahora ascendido, su Cabeza. Pero
hay una luz nueva y más brillante en el caso de Pablo, que no
era más ciertamente semejante «a un abortivo», en
comparación con los que le habían precedido, que
alguien que da, con los colores más intensos, la
indicación inconfundible de la mente y de la voluntad del
Señor en cuanto al futuro.
Pero entonces se presentará la objeción de que
después de todo hubo un milagro en la conversión y en
el llamamiento de Pablo, lo que excluiría este caso de una
justa aplicación al ministerio ordinario. Fue un milagro de lo
más significativo y asombroso, cuando el Señor en la
gloria se manifestó a Sí mismo como aquel Jesús
a quien estaba persiguiendo en los miembros de Su cuerpo. A pesar de
todo, ello descansaba principalmente en el testimonio del
apóstol; y no faltaban aquellos que, incluso en la iglesia de
Dios y entre sus mismos convertidos, pusieran en duda el apostolado
de Pablo. Su llamamiento lejos de Jerusalén, su aislamiento de
los otros apóstoles, la misma plenitud de la gracia
manifestada a él, la impronta enfáticamente celestial
marcada en su conversión y testimonio, todo ello tendía
a hacer que su caso fuera peculiar, irregular, e imposible de ajustar
allí donde prevaleciera tanto el antiguo sistema terreno como
para arrojar sospechas sobre cualquier manifestación de los
caminos del Señor más allá o de forma diferente
a lo del pasado. Personalmente un extraño al Señor
durante Su manifestación aquí abajo, no había
posibilidad alguna para su candidatura, como en el caso de un
José o de un Matías, sobre la base de haber estado en
compañía de los doce desde el bautismo de Juan hasta la
ascensión. No hubo en este caso ninguna decisión por
suertes, ni ninguna inclusión formal entre los Doce. Él
era un testigo de la resurrección de Cristo no menos que los
demás, pero no era por ninguna contemplación de
Él sobre la tierra después de Su pasión.
Él había visto al Señor, pero en el cielo. El
suyo era el evangelio de la gloria de Cristo no menos que de
la gracia de Dios. ¡Con este sumo cuidado fue hecho el gran
apóstol el testigo de la no-sucesión, esto es, de un
ministerio directamente procedente del Señor e independiente
del hombre! No cabe ninguna duda de que la expresión
más elevada de este ministerio tuvo su expresión en
Pablo, que desde entonces viene a ser el ejemplo más ilustre
de su origen y carácter.
La imposición de manos, su verdadero carácter
Dejadme que os haga otra pregunta. ¿Quién ordenó a
los profetas del Nuevo Testamento? ¿Cuándo, cómo,
y por quién fueron designados? ¿Quién ha
oído jamás de que hubiera la imposición de manos
sobre sus cabezas? Investigad el Nuevo Testamento de principio a fin,
si deseáis la mejor prueba de que tal idea carece de todo
fundamento. Dejad que vaya de inmediato al grano, y que afirme
además que ni los profetas ni ninguna de estas clases fue
instalada por el hombre de esta manera. Aquí tenemos a los
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros:
¿Podéis mostrarme un solo caso dentro de estas clases
donde un individuo fuese llamado por una autoridad humana? ¿Se
niega con ello que existiera una forma de bendición como la de
la imposición de manos en el Nuevo Testamento? Por mi parte,
acepto este hecho no sólo por lo que se refiere a su
aplicación apostólica a los enfermos y a aquellos que
no habían recibido todavía el Espíritu, pero
también en relación con nuestro tema. De lo que se
trata es de su utilización escrituraria. Dejadme hacer esta
pregunta: ¿cuándo se impusieron las manos sobre alguien,
excepto para conferir un don por el poder del Espíritu, o para
encomendar a aquellos que ya tenían un don de la gracia
de Dios en una obra especial, o para asignar formalmente a unos
hombres al cargo de unos trabajos seculares? Es evidente, por
ejemplo, que a Felipe, juntamente con sus seis compañeros, les
fueron impuestas las manos; pero ¿fue ello para su obra de
predicación del evangelio? Al contrario, él fue uno de
los siete hombres elegidos para servir a las mesas, a fin de que los
apóstoles no hubieran de ser distraídos de la
oración y del ministerio de la Palabra. «Los siete»
fueron así ordenados para ser empleados en el servicio externo
de la iglesia. Aparte de esto, al Señor le plugo enviarle a
proclamar la Palabra aquí y allá; naturalmente, como
evangelista iría de un lado a otro, no tanto por el
significado de la palabra como debido a las exigencias de la
obra.
Por esto, cuando se desató la persecución relacionada
con Esteban y se provocó la dispersión de los que
estaban en Jerusalén, Felipe se encontró con una nueva
obra que nada tenía que ver con sus deberes locales como uno
de los siete. Su servicio diaconal le hubiera mantenido en
Jerusalén para cuidar de los pobres, pues éste era el
propósito para el que había sido ordenado; en cambio,
su predicación de Cristo provenía de un don de aquel
carácter ya descrito, no de ninguna ordenación. De
hecho, y hasta allí donde el Nuevo Testamento habla —y
sobre ello habla de forma plena y clara— nadie fue
jamás ordenado por ningún hombre para predicar el
evangelio. Los apóstoles impusieron las manos sobre
Felipe, como sobre los otros, después que fuese elegido por la
multitud, y así es como fue designado para que estuviera al
cargo de las mesas; porque las Escrituras, debido quizás a un
cierto peculiar estado de cosas en Jerusalén, no da en este
caso el título concreto de «diácono», aunque
no se niega que sea en general apropiado, pues había algo de
similar en sus deberes.
Así, es cosa cierta, sea que consideremos a un apóstol,
a un profeta, a un evangelista o a un pastor o maestro, o a
cualquiera de estos dos últimos, que no se instituyó
ninguno de estos ministerios para la iglesia, que por otra parte
tampoco existía, hasta después de la ascensión
de nuestro Señor; y que en ninguno de estos casos hubo
imposición de manos como signo iniciatorio o inaugural de
estos ministros. Todos admitimos la imposición de manos en
ciertos casos, ordinarios y excepcionales. La exageración del
clericalismo no debiera estorbar al cristiano de ser totalmente justo
al tratar acerca de esta y de otras cuestiones. No hay nada que pueda
mejor eliminar las tradiciones dominantes con mayor presteza y de
manera tan concluyente como la investigación de la Escritura y
la sujeción a ella. En la Escritura tenemos una
instrucción clara y plena, cuyo efecto es el de refutar todo
lo que tienda a exaltar al hombre y rebajar a Cristo, sea cual fuere
el apoyo que los hombres pretendan sacar de la Palabra de Dios para
fines egoístas. Es fuera de la luz de la inspiración
que medran estos errores; dejemos entrar esta luz, y pronto se
verá que el Espíritu Santo no está proveyendo
para el honor mundano del hombre sobre la tierra, sino para la
glorificación de Cristo en el cielo.
La imposición de manos sobre Bernabé y Pablo en
Antioquía
¿Cuál es, pues, el significado genuino y el alcance de
Hechos 13? Este ha sido durante mucho tiempo el pasaje favorito de
prueba que los polemistas teológicos son propensos a citar en
apoyo de la ordenación en general. Algunos insisten en que
aquí se justifican «tres órdenes» de obispos,
sacerdotes y diáconos; otros alegan que es decisivo para la
paridad entre los ministros, sean presbiterianos o congregacionales.
El episcopaliano señala con gesto de triunfo a Bernabé
y a Pablo en el primer orden; a Simón, Lucio, y Manaén
en el segundo; y a Marcos en el tercero (así como,
después de la discusión con Bernabé, a Pablo,
Silas y Timoteo respectivamente).[1]
Examinemos sencillamente este pasaje, y cuanto más
detenidamente lo hagamos, mejor seremos capaces de juzgar lo poco que
contempla la idea, y lo enérgicamente que la condena, de
ningún sistema de ordenación que los hombres quieran
establecer en base del mismo.
En la iglesia que estaba en Antioquía había, se dice,
«profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se
llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había
criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo». Esto es, tenemos
que estos cinco profetas y maestros, dedicados al ministerio del
Señor con ayunos, vienen a ser objeto de una importante
comunicación del Espíritu Santo con respecto a dos de
ellos. «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que
los he llamado.» Bernabé había estado dedicado
activamente durante años a la obra del Señor, lo mismo
que Saulo de Tarso desde su conversión. No solo fue él
apartado en el propósito providencial de Dios antes de su
nacimiento, como vemos en Gálatas 1, sino que fue llamado por
la gracia de Dios desde el momento en que fue abatido en el camino de
Damasco. Pero el Espíritu de Dios lo separa ahora para una
misión especial. Es evidente que no se trata aquí de un
anuncio del llamamiento ministerial ni de Bernabé ni de Saulo.
Los que dicen esto enfrentan Escritura contra Escritura. La primera
parte de Hechos demuestra que Bernabé había sido
bendecido durante largo tiempo en el ministerio de la Palabra dentro
y fuera, y que Pablo en especial era intrépido y poderoso en
la obra. Pablo mismo, por cierto, y desde el principio, expuso la
filiación divina de Cristo de una forma que no hay pruebas que
ningún otro lo hubiera hecho para entonces, como aprendemos de
aquel mismo capítulo que nos relata su conversión. Por
ello, la idea de que lo que tenemos en Hechos 13 es una
ordenación es total y manifiestamente falsa.
Pero, ¿cómo no se dan cuenta los teólogos de que
su insistencia en ver aquí una ordenación destruye sus
respectivos sistemas, a la vez que contradice otros pasajes de las
Escrituras? ¿Quién ordenó a Pablo y a
Bernabé, y a qué fueron ordenados? Éstos reciben
el nombre de apóstoles en el capítulo siguiente (14:4),
y por ello es evidente que la idea de que Pablo y Bernabé
hubieran sido ordenados carece totalmente de fundamento, a no ser que
aquellos a los que Dios ha dispuesto segundos y terceros en la
iglesia puedan ordenar a los primeros (1 Co. 12:28). De nuevo,
lo cierto es que no hay la más mínima razón para
decir que Marcos era entonces un diácono. Les
acompañaba como ministro (probablemente para conseguir
alojamientos, invitar a la gente a que fueran a oír la
Palabra, y a servirlos, en general, en su viaje misionero); pero, por
lo que respecta a ser el capellán de ellos, se trata de un
mero espejismo. ¡Juan Marcos, predicando a Pablo y a
Bernabé! La verdad es que resultó ser una pobre ayuda
en la obra, ya que pronto se cansó y se volvió a casa
con sus amigos. No obstante, esto es una digresión.
Pero está más que claro que aquellos que transforman el
relato en una ordenación de Pablo y de Bernabé implican
la consecuencia de que se trata en realidad de que ¡la clase
inferior confiere el rango ministerial más elevado sobre
ellos! Si no eran apóstoles antes, nada tienen que alegar en
favor de tal dignidad ¡excepto la endeble base de que el acto de
imposición de manos sobre ellos en Antioquía les
confirió el apostolado! En este caso se trataba de que unos
iguales en clase, o quizá inferiores, otorgaron un rango
más elevado a aquellos que eran superiores a ellos.
Así, es evidente que esta idea carece de todo fundamento.
¿Se insinúa acaso que no había significado ni
valor en la imposición de manos? Esto sería ciertamente
tratar la Palabra de Dios de forma injustificada. Era un acto solemne
y precioso de comunión con aquellos honorables siervos de
Cristo. Era un acto no solamente válido entonces, sino
válido en la actualidad. Pero no hay la pretensión de
conferir nada en absoluto. El verdadero sentido de la
transacción se expresa en el capítulo 14:26. Se dice
que «De allí navegaron a Antioquía, desde donde
habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que
habían cumplido». Éste era el propósito de
la imposición de manos por parte de sus compañeros en
la obra en Antioquía; porque puede que no se haya tratado de
los hermanos en general, sino solamente de aquellos dedicados a la
obra, y deseo hacer todas las concesiones justas a aquellos que
deseen sacar lo máximo de este pasaje. Pero el significado del
pasaje no es ni más ni menos que una señal de
bendición, o de comunión, con aquellos que
salían a cumplir su nuevo encargo misionero. Y probablemente
se repitió (ver Hch. 15:40).
La imposición de manos en las Escrituras
La imposición de manos es de lo más antiguo que se
registra en el Antiguo Testamento. Así, Génesis lo
registra en el caso de un padre o abuelo imponiendo sus manos sobre
los hijos o nietos; y así en el Nuevo Testamento tenemos su
frecuente uso allí donde no había la pretensión
de conferir ningún carácter ministerial. Era una
señal de encomendación a Dios por parte de uno que era
consciente de estar tan cerca de Dios que podía contar con Su
bendición. El Señor toma niños pequeños,
pone Sus manos sobre ellos y los bendice; y así también
lo hacía con algunos de los enfermos al sanarlos. en estos
casos no se trataba en absoluto de orden eclesiástico. No hay
duda de que hubo casos en los que se impusieron las manos con el
propósito de inaugurar un cargo.
Se piensa a menudo que se utilizaba el mismo rito para constituir
ancianos, como en Hechos 14:22, 23, donde los apóstoles
Bernabé y Pablo estuvieron «confirmando los ánimos
de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en
la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de
muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron
ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los
encomendaron al Señor en quien habían
creído». Pero es sólo una suposición. No se
dice exactamente ni aquí ni en ningún otro pasaje que
se imponían las manos sobre los presbíteros. Este
silencio, si se hacía así realmente, es notable. Es
probable que éste fuese el caso; pero la Escritura nunca se
toma el cuidado de registrarlo. Tenemos la afirmación de que
hubo imposición de manos en el caso de los diáconos.
Sabemos que el anciano era un personaje mucho más importante
en la iglesia que un diácono. La gente puede razonar y
especular; pero no me queda ninguna duda de que el Espíritu de
Dios, sabiendo de antemano la superstición que se iba a unir a
la forma de imposición de manos, se tomó el cuidado de
no relacionar las dos cosas, nunca, de forma explícita. El
pasaje que algunos creen que lo hace está en la primera
Epístola a Timoteo (5:22), donde Pablo le dice: «no
impongas con ligereza las manos a ninguno». Pero el objeto
aquí es demasiado vago para llegar a ninguna
conclusión, no habiendo una conexión segura en modo
alguno. No se hace ninguna alusión expresa a los ancianos
después de los versículos 17-19. Así, leemos en
el versículo 21: «Te encarezco delante de Dios y del
Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que
guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con
parcialidad». ¿Cómo se puede suponer que se refiere
aquí en particular a los ancianos? Se ve una
descripción general del trabajo de Timoteo en los
versículos 20, 21, después de lo cual viene la
exhortación sobre la que tanto se ha construido: «No
impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados
ajenos». Es posible se incluya aquí una alusión al
peligro de la precipitación y de la negligencia en la
acreditación de un anciano, pero el lenguaje es tan
genérico que también engloba, me parece, todos los
casos que pudieran demandar la imposición de manos.[2]
La constitución de diáconos y de los ancianos
Pero suponiendo que se refiriese de verdad a los ancianos, y que se
impusieran las manos sobre estos funcionarios así como sobre
los diáconos, el hecho importante e innegable en las
Escrituras es que los ancianos jamás fueron ordenados excepto
por personas debidamente autorizadas, que tenían una verdadera
comisión del Señor para tal propósito. Ahora
bien, algunos pensarán que esta es una concesión fatal
para el libre reconocimiento y ejercicio de los dones. Puede que
crean que es aun más extraño encontrar que aquellos que
contienden por la amplitud de la acción del Espíritu
Santo pongan el mayor énfasis sobre una comisión divina
y una autoridad categórica. Pero tengamos la seguridad de que
ambas cosas van juntas, allá donde se mantienen según
Dios. No se encontrará a nadie más tenaz en defensa de
un orden piadoso que las mismas personas que argumentan más
insistentemente por los derechos del Espíritu Santo en la
iglesia. Lo que afirmo es que, precisamente en este mismo asunto de
la ordenación, la Cristiandad ha perdido de vista la mente y
voluntad del Señor, y que, en ignorancia pero no sin pecado,
está contendiendo en favor de un orden de propia hechura, y
que ante Dios constituye un mero desorden. Si son las Escrituras las
que lo tienen que decidir, el plan común de ordenación
para todos aquellos que ministran a aquellos afuera y adentro
constituye una desviación del orden de Dios prescrito en Su
Palabra.
Es indudable que en el caso de «los siete» (Hechos 6)
hallamos una designación apostólica. El gran punto en
este caso es que la congregación eligió, y los
apóstoles designaron solemnemente. Pero no se trataba
más que de la congregación eligiendo a personas
adecuadas para tener cuidado de sus pobres, etc. Nada podría
ser más apropiado. Muestra la condescendiente bondad de Dios
hacia aquellos que daban de sus bienes y hacia aquellos que los
recibían. Si la iglesia contribuye, es conforme a Su voluntad
que la iglesia tenga voz en la selección de aquellos en
quienes tienen una justa confianza de que vayan a distribuir no
solamente con buena conciencia y sentimiento ante Dios, sino
también con sabiduría. Así, se ve aquí un
caso evidente del cuidado sabio y lleno de gracia de Dios. La
multitud eligió a hombres que ellos consideraban como los
más apropiados a la exigencia. Pero incluso aquí la
mera elección de los creyentes no les dio por ello mismo el
puesto; porque si bien todos los eligieron, solamente los
apóstoles los constituyeron en su cargo, a pesar de que era
secular.
El principio es muy opuesto con respecto a los ancianos, y
todavía más con respecto a los dones ministeriales de
Cristo. No tenemos ninguna expresión de que una
congregación se eligiera ancianos —nunca, en
ningún pasaje de las Escrituras. Al contrario, tenemos el
hecho de que los apóstoles viajaban; y allí donde
había asambleas ya formadas, en las que había personas
que tenían unas ciertas calidades morales y espirituales que
las señalaban ante su visión experimentada espiritual
como apropiados para ser ancianos, a éstos escogían.
Entre estos antecedentes, aquellos que desearan tal cargo
tenían que ser personas irreprensibles, y, si estaban casados,
que tuvieran solamente una esposa. Había muchos individuos que
habían sido llevados a la fe de Cristo, en aquellos tiempos,
que tenían varias esposas. Esto era un escándalo, y
desde luego se sentía más y más a medida que se
difundía la verdad del cristianismo. Esta instrucción
mostraba lo que estaba en la mente de Dios. No se podía
rechazar en justicia la confesión de un hombre que
tenía dos o tres esposas, si se convertía, pero no
podía esperar llegar a ser un anciano u obispo; no
podría ser un representante local adecuado de la iglesia de
Dios.
Por otra parte, tomemos el caso de un hombre cuyos hijos hubieran
sido criados de una manera desordenada. Quizás este descuido
puede haber tenido lugar antes de que fuera convertido; quizás
después de la conversión puede haber mantenido la mala
idea de dejar a los hijos a sí mismos con el argumento infiel
de que Dios, si lo veía adecuado, los convertiría a su
debido tiempo. Estos errores se han cometido, y los resultados han
sido desastrosos. Sea cual fuere la causa de una casa desordenada, su
cabeza no podía ser obispo. No importan sus dones
espirituales, no podrían contrapesar esto; a ningún
hombre así se le podría encomendar la
supervisión de la asamblea de Dios. Para un cargo así
no se trata tanto de una cuestión de dones como de peso moral.
Un hombre pudiera ser profeta, maestro, evangelista —su esposa o
hijos desordenados no anularían su dones; pero no debía
ser constituido anciano a no ser que criara a sus hijos en piedad y
compostura, y que él mismo caminase irreprensiblemente entre
los de afuera.
Necesidad de una autoridad legítima para la
ordenación de los cargos
De modo que el Señor demandaba estrictamente para tales cargos
estos requisitos morales además de una capacidad espiritual
para su obra. Incluso si alguien poseía todas estas cosas, no
era un anciano porque las poseyese, a no ser que fuese debidamente
autorizado. Tenía que ser ordenado; además de todas
estas cosas debía ser constituido por una designación
legítima. ¿Y en qué consistía? Es
manifiesto que todo su valor gira alrededor de un poder designador
válido. ¿En qué consistía esta autoridad
competente? ¿Tenemos acaso que establecer una, o imaginarla?
Tiene que ser de acuerdo con el Señor y Su Palabra. Ahora
bien, las Escrituras no admiten ningún poder designador
válido excepto un apóstol o un delegado que tuviera una
especial comisión de parte de un apóstol con este
propósito.
¿Dónde tenemos en la actualidad a un delegado así
que pueda exhibir una comisión adecuada (esto es,
apostólica) para la obra de la ordenación? Ninguno de
los presentes aquí ha visto nunca algo parecido, ni yo espero
verlo. El hecho es que la Palabra de Dios no señala en
ningún pasaje que fuese a haber una continuidad de un poder
ordenador. La Palabra de Dios demuestra de la forma más
explícita que, después que el Señor hubiera
establecido iglesias aquí y allá, cuando Él
establecía funcionarios locales en cada iglesia, la
designación o elección apostólica, y
únicamente ésta, quedaba sellada con Su
aprobación. Los requisitos exigidos quedan claramente
expuestos; pero está también igualmente claro que nadie
sino un apóstol o un delegado apostólico estaba
autorizado para designar a los ancianos para su cargo, y no hay ni
una palabra acerca de la perpetuación de este poder de
designación después que los apóstoles
abandonaran la tierra. Tenemos a un apóstol escribiendo,
no a la iglesia ni a las iglesias para que se eligieran ancianos,
sino a uno que estaba especialmente encargado de llevar a cabo esta
tarea. Pero ni a Tito se le da indicación alguna acerca de que
otro continuara esta tarea; ni tan siquiera una insinuación de
que el mismo Tito hubiera de proseguirla después de que el
apóstol muriese. Tampoco estaba autorizado Tito para designar
donde él quisiera, sino que el apóstol le asigna la
esfera concreta de su comisión. Siendo un enviado especial del
apóstol, es indudable que Tito era un maestro y predicador.
Pero aquí habla una región definida donde él
tenía el deber de ordenar ancianos en cada ciudad. Tito era
responsable de hacer esto en Creta; pero nada se dice del
establecimiento de ancianos en otros lugares ni en otras
épocas ni acerca de su continuación permanente
allí. Al contrario —y esto sería una
instrucción extraña para un diocesano—,
tenía que volver con toda diligencia a Nicópolis, donde
estaba el apóstol. No debía quedarse en Creta.
La suficiencia total de la Palabra de Dios para el orden
eclesiástico
Es evidente que instrucciones como las recibidas por Tito de parte
del apóstol no autorizan a la designación de ancianos
en la actualidad. Tal cosa sería una mera suposición,
en tanto que tal acción depende de una autoridad
válida. Tito tenía una comisión
apostólica, y podía exhibir una carta inspirada con
instrucciones que le habían sido dadas personalmente.
¿Quién en la actualidad puede hacer algo semejante?
«Tiene que ser así» es una pobre razón para
aquel que respeta la autoridad legítima. Es fácil
resolver las cosas de una u otra manera allí donde se permite
que esto pase; pero, queridos amigos, nosotros precisamos de la
Palabra de Dios. Permitidme que demande una respuesta clara a esta
pregunta: ¿Creéis que la Palabra es perfecta?
¿Dudáis acaso que el Señor, que se ocupa de Su
propio orden en la iglesia, previó o no todas las necesidades
y dificultades? ¿Insinuaréis acaso que se le
olvidó algo a Él que tuviera un verdadero valor para
nosotros? ¿Suponéis que Él omitió tener en
cuenta la muerte de los apóstoles? Nada de esto. El
apóstol habla explícitamente de su muerte (y no es el
único apóstol que lo hace). Habla de los tiempos
peligrosos y de la importancia de las Escrituras después que
él se hubiera ido; pero no aparece ni un pensamiento acerca de
una línea de sucesores a señalar después, ni una
sola insinuación acerca de transmitir sus poderes en este
caso. Vosotros que estáis encomendados a Dios y a la Palabra
de Su gracia, y que tembláis a Su Palabra, ¿no os dice
nada este silencio? Para mí es un hecho no más
sorprendente a primera vista que crecientemente cargado de
significado cuanto más se considera.
El papado, que desprecia este hecho, pretende lo contrario con
razonamientos humanos, y se edifica sobre esta pretensión. No
que se quiera denunciar los sistemas en particular por su nombre,
excepto para exhibir la verdad que muestra la voluntad del
Señor y que demuestra lo malo mediante lo bueno. En verdad,
todo sistema terreno, no importa cuán opuesto pueda
manifestarse a la Palabra de Dios, empieza añadiendo algo suyo
a aquella Palabra. El poder de la ordenación no depende de los
obispos, sino de los apóstoles y sus delegados. En el momento
en que se permite a los hombres el principio de suplementación
después del cierre del canon de las Escrituras, en el momento
en que se reviste de autoridad apostólica a un cuerpo de
funcionarios que nunca fueron autorizados divinamente para la obra
emprendida, uno se halla fuera del terreno de la fe en la Palabra de
Dios y del respeto debido a la misma. La práctica actual no
tiene la más mínima base en las Escrituras.
El orden eclesiástico común de la Cristiandad, una
deslealtad a Cristo
Además, se puede ir más allá sobre seguro, y
afirmar no solamente que la ordenación, de la que tanto se
habla, previa a predicar y enseñar acerca de Cristo, no es
nada deseable en la forma presente en que se da entre los hombres,
sino que se trata de una institución desordenada, de un
profundo deshonor al Señor que da Sus dones ministeriales por
el Espíritu. En resumen, se trata de una burda y triste
imitación de lo que se registra en la Palabra de Dios.
Examinémoslo bien, y pronto veremos que ni se parece a lo que
se describe en lo que está escrito en ella. La Palabra de Dios
permanece verdadera, segura y clara: sólo en el pasado hubo
una comisión explícita y personal, dotada de una
verdadera autoridad apostólica, bien directa, bien indirecta;
y esto es lo que se debería tener si se pretendiera ordenar
ancianos como Tito lo hizo.
Que se me permita ahora apremiar otra pregunta. ¿Cuál es
la acción más escrituraria —hacer lo que siempre
es propio de un cristiano, o copiar a un delegado apostólico?
¿Qué actitud es la que más se recomienda a vuestra
conciencia, a vuestro corazón, a vuestra fe? Supongamos que
ahora tenemos en este lugar una asamblea de hijos de Dios. Ven ellos
en la Palabra de Dios que, además de los privilegios y deberes
comunes a todos los santos, había unos ciertos dones para el
ministerio, y que había también unos ciertos cargos que
precisaban de un apóstol o de su representante para
designarlos. Naturalmente, les gustaría tenerlo todo; pero,
¿qué tienen que hacer? ¿Tienen que dejar a un lado
lo que fue escrito a la asamblea en Corinto o a los santos en Efeso,
e imitar burdamente lo que no fue escrito a la iglesia, sino a
Timoteo o a Tito? ¿No sería más humilde consultar
la Palabra de Dios e inquirir de Él, a fin de aprender
cuál es Su voluntad acerca de este asunto? ¿Qué es
lo que vemos aquí? Que con respecto a los dones de Cristo,
estos jamás precisaron de la sanción de nadie
aquí abajo antes de ser ejercidos; más aún,
nunca admitieron una intervención humana. La única
excepción es allí donde había un poder positivo
del Espíritu Santo transmitido por la imposición de las
manos del apóstol. Admito totalmente que se trataba en estas
circunstancias de una excepción. Timoteo fue designado por
profecías dadas de antemano para la obra a la cual el
Señor le había llamado (comparar Hch. 13:1, 2). Guiado
por la profecía (1 Ti. 4:14; 2 Ti. 1:6), el apóstol
impone sus manos sobre Timoteo y le comunica un poder directo
(jarisma) por el Espíritu Santo, conforme al servicio
especial que tenía que cumplir. Junto con el apóstol,
los ancianos que estaban en aquel lugar se unieron en la
imposición de sus manos. Pero hay una diferencia en la
expresión que emplea el Espíritu de Dios, la cual
muestra que la comunicación del don dependió para su
agencia efectiva no de los ancianos en forma alguna, sino del
apóstol solamente. La partícula de asociación
(meta) aparece cuando se habla del presbiterio, en tanto
que la del medio instrumental[3] (dia)
cuando el apóstol habla de sí mismo. Fue un
apóstol quien comunicó este don. Nunca oímos
hablar de ancianos comunicando tal don: no era una función
episcopal, sino una prerrogativa apostólica, bien para
comunicar poderes espirituales, bien para investir de autoridad a
hombres para un cargo. De ahí, se admite que en el caso
peculiar de Timoteo se produjo un efecto muy especial por la
imposición de las manos del apóstol; pero
¿quién puede hacer esto en la actualidad? Si se diera
esta pretensión (por mucho que uno pueda desear considerar, no
con indiferencia, sino con paciencia procedente de Dios, la
perversión prevaleciente y supersticiosa de un signo que es,
en sí mismo, admirable cuando se aplica de una forma
escritural), si ahora cualquier persona pretendiera comunicar un
poder espiritual como un apóstol, ¿se debiera dudar en
llamarle impostor? Una acción errada al asumir los derechos de
un soberano terrenal es o puede ser una traición.
¿Qué será la falsa pretensión de comunicar
el Espíritu Santo o un poder distintivo del Espíritu
Santo en nombre del Señor?
Queridos amigos, es algo grave frivolizar así con el
Espíritu de Dios. Los hay en nuestros días cuya
temeridad ignorante no teme arrogarse el derecho de comunicar el
Espíritu Santo y el poder ministerial de esta manera; pero,
gracias a Dios, se sabe por otra parte que son fundamentalmente
heréticos, de manera que su influencia sobre los fieles es de
poca consideración. Pero tenemos también, ¡ay! a
los cuerpos Orientales y Occidentales de la Cristiandad, que
difícilmente son menos culpables. Pero entre los protestantes
ordinarios, y especialmente entre personas con una conciencia
cristiana normal, tales pretensiones se consideran con lástima
u horror. Incluso allí donde los formularios como el de la
Comunión Anglicana se acercan peligrosamente al precipicio, la
excusa es que sus piadosos redactores no querían otra cosa que
impartir una solemnidad adecuada y escrituraria a los varios cargos
en la iglesia. Admito, no obstante, que la excusa es coja, y que es
difícil decidir si sufren más en conciencia los que
emplean eclesiásticamente estas formas tan graves sin
creérselas, o si sufren un mayor perjuicio en su fe aquellos
que aceptan como divinas unas pretensiones que indudablemente tienen
unas conexiones más respetables y venerables, pero que no se
hallan mejor basadas que las de una impostura moderna.
El discernimiento de los dones
Pero la importante verdad que se tiene que ver en este asunto es que
estos dones ministeriales fueron dados por el Señor sin
ninguna otra forma adicional que el hecho de que Él los
autorizaba y enviaba. Guardémonos de discutir Su voluntad y
sabiduría. ¿Cómo tiene uno que juzgar acerca de la
posesión de un don? Indudablemente por su ejercicio debido que
halle una respuesta en la conciencia. Dejadme que os pregunte otra
vez: ¿cómo se conoce a un cristiano? Cuando la gente
habla teóricamente, o discute polémicamente, siempre
hay grandes y numerosas dificultades en el camino. Pero si uno va por
razones prácticas a un clérigo o a un ministro
disidente piadoso, él os podría dar amplias razones
para juzgar cuáles son cristianos en lo que él llama su
congregación. Escuchemos a un hombre arrodillado; si se trata
de un cristiano, hablará como un hijo a su Dios y Padre; pero
escuchadle sobre sus pies, y quizás contradirá, sin
saberlo, lo que acaba de decir en oración, hasta que, con sus
principios pervertidos, no pueda distinguir si Dios es o no es su
Padre. ¡Qué felicidad que existan aquellos momentos
devocionales en los que la gente habla con un corazón sincero!
Que hablen a Dios lejos de sus sistemas, y, como norma general,
pronto se manifestará el verdadero carácter de ellos, e
incluso su condición. Así, el hecho es que en la
práctica los cristianos tienen poca dificultad en saber en la
mayor parte de los casos quiénes están convertidos, y
quiénes no. Puede que haya una cierta cantidad de almas
dudosas, de las que no hay necesidad hablar ahora. Que un creyente
sea enviado a un hombre enfermo, ¿acaso se queda sin saber que
decir? ¿No trata él, tan pronto como sea posible, de
saber si el enfermo tiene paz en Cristo, o si se halla en ansiedad
acerca de su alma, o si se ha dado nunca cuenta de su
condición perdida y culpable? Si el creyente no descubre
conciencia de pecado, le advertirá solemnemente del juicio y
pondrá la cruz ante aquella alma, implorándole que
reciba a Cristo; o bien, si está seguro de la fe del tal, le
exhortará a que descanse en Cristo.
Así, si caben tan pocas dudas acerca de quiénes son
hijos de Dios y quiénes no, ¿creéis acaso que la
posesión de un don es una cuestión tan oscura y dudosa?
Puede que unos tengan más don que otros. Pero el don de la
enseñanza implica el poder de exponer la Palabra de Dios y de
aplicarla correctamente. Asimismo, tomemos la capacidad de gobierno
—porque existe el gobierno en la iglesia, y espero que ninguno
de los aquí presentes se imagine que es algo que se ha
desvanecido— aquel que tiene la capacidad de gobierno busca
naturalmente ejercerlo según la Palabra de Dios. Las
Escrituras no saben nada de obediencia ciega. La conciencia se ha de
despertar, el corazón ha de ser puesto en libertad y
atraído a Cristo. Es a éstos que apela el ministerio
cristiano. No se trata de ciegos guiando a ciegos, ni de los que ven
guiando a ciegos, sino más bien de los que ven guiando a otros
que ven. Cristo da libertad además de vida, y esto en tanto
que responsables para hacer la voluntad de Dios. Así, en
conformidad al designio de Dios, Sus hijos no hacen bien en recurrir
a sistemas para escapar a dificultades; precisan de fe para pasarlas
con Dios. Que prueben sus dones, si ciertamente tienen dones de parte
del Señor, mediante un verdadero poder. Puede que en ciertas
ocasiones encuentren duras pruebas y dificultades. El mismo Pablo se
las tuvo que ver con personas que dudaban de su apostolado, y ello
dentro de la iglesia y entre sus propios hijos en la fe.
¿Qué hombre fiel debiera desalentarse si le menosprecian
a él? Pero llegó el tiempo en que el
Señor vindicó a Su siervo, y en que la voluntariedad y
el orgullo que rechazaba un don divino quedó totalmente
avergonzado, si es que el corazón no fue restaurado a un
agradecimiento humilde. El fallo principal que somos propensos a
cometer es por la vía de la impaciencia; no dejamos al
Señor espacio ni tiempo para obrar: y esta falta de paciente
espera solamente difiere la solución deseada, debido a que
hace que la dificultad se vaya agrandando.
Por lo que respecta al discernimiento de un don ministerial para la
predicación o la enseñanza, es por lo general algo
directo y sencillo. Si un hermano se levanta a hablar en la asamblea
cristiana sin un don de parte de Dios, pronto lo descubrirá, y
ello de forma dolorosa. Si se juzga a sí mismo,
aprenderá mucho de su propia conciencia; pero puede que oiga
bastante pronto de parte de otros aquello que le hará
comprender que no tiene un don a juicio de sus hermanos. Pero
¿no es posible que allí donde haya un don actúe el
prejuicio, y que éste sea rechazado? Ciertamente, puede que
así suceda durante un tiempo. Es posible que el orador piense
demasiado sublimemente acerca de su don; es posible que se equivoque
con respecto a su carácter, y con respecto a la escena
apropiada y la oportunidad de su ejercicio; quizás se halle
demasiado exclusivamente ocupado con su línea de cosas, y que
sea demasiado apremiante en afirmar su don. Todo esto puede suceder,
a menudo sucede, y siempre crea una dificultad. Pero permanece la
verdad que lo que procede de Dios se demuestra más tarde o
más temprano. Mi propia experiencia, hasta allí donde
llega mi limitado campo de observación y de conocimiento, me
inclina a pensar que los hijos de Dios son propensos a ensalzar
demasiado los dones, más que a tenerlos en poco. En el
presente estado de la iglesia hay tan solo un débil desarrollo
de los dones, y esto se siente más y más en
proporción a la inteligencia espiritual y a la verdadera
posición. ¿Deseas conocer de forma verdadera y plena
cuál es tu puesto? Mira confiadamente al Señor y
escudriña la Palabra de Su gracia. Son muchas las cosas que
pueden ser un obstáculo y que pueden hacer que uno se retire:
en parte el efecto de la educación, en parte la dificultad de
hallar una manera honrada de ganarse la vida, especialmente si una
persona determinada ha sido un predicador profesional. Si abandona no
la predicación, sino la profesión como
innovación no escritural, pierde prácticamente todo lo
que tiene, incluso su pan, a no ser que disponga de medios propios.
De ahí que son muy fuertes los condicionantes para que muchos
sigan donde están; las dificultades para salir en obediencia a
la Palabra del Señor son incalculables. Solamente el poder de
Dios puede cumplir el cambio y sostener el alma en paz y alabanza,
«firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor
siempre».
En tanto que podemos estar seguros de que la Palabra y el
Espíritu de Dios nos dan claramente la verdadera
posición del cristiano individual y de la asamblea cristiana,
no debiéramos (creo yo, tal como están las cosas)
esperar una gran variedad ni poder en los dones de la gracia del
Señor. Cierto que Él puede obrar soberanamente, y
cierto que debiéramos estar agradecidos por lo que se nos da.
Es indudable también que se distribuyen dones en unos y otros
lugares. Hay dones de Cristo en miembros y ministros de los sistemas
nacionales, esto no lo pongo en duda; también están Sus
dones en las sociedades disidentes; ¿y hemos de suponer que no
hay ninguno de Sus dones de gracia en el mismo Romanismo? Por mi
parte, no puedo dudar que los hay. ¿Quién quisiera,
quién pudiera, rechazar el testimonio de los hechos de que ha
habido en su seno personas —como por ejemplo Martin Boos, y de
esto no hace mucho tiempo— que fueron utilizadas para la
conversión de los pecadores y, hasta cierto punto, para ser de
ayuda a los santos? ¿Y acaso tales hombres no son un don de
Cristo a la iglesia —dones igual de verdaderos, a pesar de una
falsa posición como si estuvieran fuera de ella? El hecho de
que sean romanistas —y sacerdotes romanos— no destruye la
gracia de Señor, sean cuáles sean nuestros pensamientos
acerca de la fidelidad de ellos. El hecho es que el Señor da
según Su propia voluntad por el Espíritu Santo, y que
debiéramos reconocer estos dones allí donde
estén. Si un hombre es disidente, tanto si es de los ministros
o de la congregación, en cada caso soy consciente de que se
halla en una posición falsa. No se trata de un sentimiento de
desagrado hacia la disidencia, sino de creer que sus fundamentos no
son escriturarios. Pido la paciencia de cualquier disidente que se
pueda hallar aquí, en mi afirmación serena y solemne de
que la disidencia es errónea en sus principios distintivos;
una total contradicción del carácter mismo de la
iglesia como un cuerpo; y con su elección y llamamiento
populares socava el ministerio como institución permanente y
divina que procede de la gracia del Salvador. La disidencia es un
radicalismo religioso que se opone esencialmente a la voluntad de
Dios más quizás que ningún otro principio. Las
pruebas son demasiado claras. La disidencia impone la elección
del pueblo en lugar de la elección soberana del Señor
Jesucristo, sea esta inmediata o mediata.
¿Pero cómo se asegura mejor la verdad en los cuerpos
nacionales? ¡Mediante el patrocinio, sea este clerical o
gubernamental! ¡Y la penosa defensa de este voluntarismo
sistemático es que los hombres designados por el gobierno de
aquel momento, o por el terrateniente, o por una facultad, o por una
corporación, hayan pasado por las ceremonias usuales!
¿Hay acaso el más mínimo parecido entre esta
maquinaria mundana y el sistema divino de dones espirituales
procedentes de Cristo que se expone en Efesios 4? Yo sólo veo
a Uno que haya ascendido a lo alto. ¿Estáis mirando a
alguna otra persona? ¿A otro tipo de ascensión? ¿A
cualquier otro cielo por los favores que ansiáis? Apelo a
vosotros como cristianos. ¿Apreciáis la Palabra de Dios?
¿Abrazáis en vuestros corazones solamente a esta Palabra
para la salvación de vuestras almas? ¿Confiáis en
la misma Palabra y en el mismo Espíritu para que os conduzcan
con respecto al ministerio y a los cargos eclesiales?
¿Qué temas pertenecen al Señor de forma más
clara? ¿Para qué le necesitamos más? Como creyente
ciertamente siento la necesidad de la Palabra de Dios para mi andar
diario, sin importar cuáles sean mis circunstancias, o esfera,
o deberes. ¿Y creéis, podéis creer, que la Palabra
que vive y permanece para siempre no se ocupa de una cosa tan grave,
delicada y espiritualmente necesaria como el ministerio de la
Palabra, o que, si habla acerca de ello, que no estáis
obligados a oír e inclinaros ante ella?
Apóstoles y ancianos
La suma de lo que se ha dicho es entonces que estos dos grandes
principios están revelados en las Escrituras y reconocidos por
la iglesia primitiva: esto es, el Señor que da dones de Su
propia gracia sin precisar de intervención humana; a
continuación también un sistema de autoridad que
sí requería aquella intervención, como en la
designación de ancianos por los apóstoles o personas
comisionadas a hacer la obra de los mismos en ciertos casos. Es
evidente que en la actualidad no tenemos apóstoles viviendo en
la tierra, ni representantes de los mismos, como Tito, comisionados
por un apóstol para hacer una obra cuasiapostólica. La
consecuencia de ello es que, si estamos sujetos a la Palabra de Dios,
ahora no se puede esperar, y no esperamos, que haya ancianos en su
forma oficial precisa. Si alguien alega que los puede haber, bueno
sería oír sus razones en base de las Escrituras. Lo que
se ha expuesto es, a mi juicio, sobradamente suficiente para refutar
tal postura. No puede haber personas designadas de manera formal y
apropiada para este cargo, a no ser que se tenga un poder formal y
apropiadamente autorizado por el Señor para designarlos. Pero
no se tiene, no existe, este poder necesariamente
imprescindible para autorizar ancianos: este es vuestro punto
fatalmente débil. No hay apóstoles ni hay funcionarios
designados por los apóstoles para que actúen en su
lugar; y por ello todo el sistema de designaciones se derrumba por
carencia de una autoridad competente. ¿Se atreverán a
decir vuestros ancianos que el Espíritu Santo les ha
hecho obispos? No tenéis realmente a nadie, esto es, con
derecho escriturario para designarlos.
¿Qué entonces? ¿No hay acaso personas adecuadas para
ser ancianos u obispos, si hubiera apóstoles para elegirlos?
¡Gracias a Dios no hay pocos! Difícilmente se puede
contemplar una asamblea de Sus hijos sin oír de algunos
hombres ancianos y serios que van tras los que yerran, que advierten
a los desordenados, que consuelan a los que se hallan desalentados,
que orientan, exhortan, y guían las almas. ¿No son estos
los hombres que pudieran ser ancianos, si existiera un poder para
designarlos? ¿Y cuál es el deber de un cristiano, tal
cómo están ahora las cosas, en el uso de aquello que
permanece? No digo que los tengan que llamar ancianos, pero
ciertamente deben estimarlos a causa de su obra, y amarlos y
reconocerlos como aquellos que cuidan sobre el resto de sus hermanos
en el Señor. Os pregunto esto solemnemente, hermanos:
¿Reconocéis vosotros a alguno por encima de
vosotros en el Señor? —¿a algún siervo
viviente del Señor para seguir su ejemplo en Él?
¿Imagináis acaso que un reconocimiento así vaya en
contra de los principios de Dios? Más bien, dejad que os
advierta en contra de entresacar ciertos textos favoritos de la
Palabra de Dios a los cuales únicamente deis obediencia. Si
esto hacemos, por lo que a nosotros respecta estaremos erigiendo una
secta no menos verdaderamente que nuestros vecinos. Por otra parte,
guardaos de adoptar aquella invención humana —la
sucesión apostólica— para escapar a los dilemas.
Si bajo la ficción de la sucesión nos atrevemos a
llamar apóstoles a hombres que no lo son, el Señor, a
Su tiempo, no dejará de desafiar nuestra palabra o
acción, y nos demandará quién nos dio derecho a
prestar nuestro apoyo a algo tan inaudito como esto.
¿Quién nos dio permiso para, sin Su Palabra, reconocer
virtualmente a éste o aquél como un hombre
apostólico al acreditar sus pretensiones de ordenar? Es
evidente que el hecho de ordenar ancianos es, por muy buena
intención que se ponga en ello, una imitación de lo que
hacían los apóstoles, y, si no hay autorización
para ello, no se trata solo de algo carente de valor, sino de una
usurpación inconsciente de una autoridad que revertió y
que ahora pertenece solamente al Señor Jesucristo. Así,
en el presente estado de la iglesia, la diferencia entre una
posición verdadera y una posición falsa no es en
absoluto que una posea una ordenación debida y que la otra
carezca de ella. En realidad no hay ni un cuerpo eclesiástico
sobre la tierra que posea una ordenación debida.
¿Reconocéis esta carencia? ¿O estáis tratando
de encubrir el hecho humillante, bien que evidente, de que no
poseéis el único poder para ordenar que autorizan las
Escrituras? ¡Y con todo ello, tú seguirás
ordenando, aunque no seas apóstol ni delegado
apostólico! ¿Qué curso de acción es el
más ordenado? ¿Hacer como hacéis algunos, o
reconocer nuestra carencia actual y comportarnos consecuentemente
ante Dios y los hombres —confesar que carecemos de
apóstoles y de sus delegados y que, por tanto, no podemos
tener presbíteros elegidos adecuadamente y designados
formalmente? Hay, repito, hombres dotados de tales calificaciones que
les harían elegibles, hasta allí donde nosotros podamos
pretender decir, si existiera un poder competente para
ordenar. Y el principio general de las Escrituras (Ro. 12) es
manifiestamente que aquel que tenga el don de gobierno, o de presidir
entre los santos, está llamado a hacerlo con solicitud
(así como el que enseña, el que exhorta, y otros, son
responsables de sus funciones respectivas), incluso si las
circunstancias hacen impracticable la designación legitima a
un cargo.
La provisión divina para la necesidad del tiempo
presente
Pero la sujeción a la Palabra de Dios descubre
rápidamente que en las Escrituras se da provisión para
un estado de cosas sustancialmente análogo a nuestra propia
condición defectiva. El Señor, en Su sabiduría,
permitió que tales carencias fuesen sentidas en la iglesia
primitiva. Así, el apóstol fue inspirado a escribir
epístolas a iglesias en las que no había ancianos, como
por ejemplo las epístolas a los Tesalonicenses y a los
Corintios. Esta última era notoriamente una iglesia en
desorden, y se hubiera podido pensar que los ancianos eran
útiles en este caso. No obstante, no se oye ni una palabra, de
principio a fin, ni siquiera una insinuación, acerca de
ancianos. Si se hubiera tenido a los ancianos en medio de ellos,
¿no les hubiera llamado a cuentas el apóstol a
ellos, y les hubiera reprochado su falta de un cuidado piadoso y
de diligencia en la supervisión? De esto no hallamos ni
rastro. Además, sabemos que no era la práctica de los
apóstoles constituir ancianos en una iglesia recién
nacida. Allí donde Pablo y Bernabé elegían
ancianos para los discípulos, se trataba de asambleas que
habían existido probablemente durante años, y
había así pasado un tiempo para que se desarrollaran
las aptitudes espirituales. Pero en una nueva asamblea, donde los
santos fueran relativamente jóvenes, se tenía que dejar
pasar un cierto tiempo, de manera que se fueran manifestando aquellos
que fuesen competentes para tal obra. Por consiguiente, es cosa
más bien infrecuente encontrar a los apóstoles
eligiendo u ordenando ancianos.
Por otra parte, en el último capítulo de la primera
epístola a los Tesalonicenses tenemos una instrucción
muy importante dada a los santos. Se trata también de un caso
similar de una iglesia joven, y con todo se les mandó que
reconociesen a los que trabajaban entre ellos. De modo que todo esto
puede existir allí donde no haya presbíteros.
Así, en 1 Tesalonicenses 5:12, 13 el apóstol
escribe: «Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que
trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os
amonestan; y que los tengáis en mucha estima y amor por causa
de su obra». La presencia de ancianos no constituye un requisito
a fin de tener y reconocer a aquellos que están sobre nosotros
en el Señor. Este pasaje tiene mucha importancia para
nosotros, porque no tenemos ancianos, lo mismo que sucedía con
ellos. Creo que deberíamos llevar estas exhortaciones a
nuestro corazón. Hay dentro y fuera no pocas almas mal
instruidas que mantienen la idea de que, si no es por
designación oficial, no pueden tener a nadie por encima de
ellos en el Señor. Todo esto es un error. Es indudable que
cuando un hombre era designado oficialmente, había una
garantía definida ante la iglesia, dada por un apóstol
o por un varón apostólico; y con ello no era
pequeño el peso que se daba a aquellos que eran así
designados. Una autorización así tenía un valor
muy grande y justo en la iglesia, y sería de consecuencia
entre los desordenados. Pero no por ello dejó Dios de dar
instrucción a las asambleas en las que no hubiera aún
una supervisión oficial. ¡Cuán misericordioso para
cuando, debido a la ausencia de los apóstoles, no
podría haber ancianos! Pero se observará que la
asamblea de Corinto era abundante en dones, aunque no se ven ancianos
en medio de ellos por parte alguna. No parece que los tesalonicenses
poseyesen la misma variedad de poder externo, a la vez que no hay
indicación de que hubiera allí ancianos u obispos. Pero
en Corinto la casa de Estéfanas estaba dedicada regularmente
(etaxan) al servicio de los santos; y el apóstol ruega
a los hermanos que se sujeten a los tales, y a cada uno que ayudase y
que trabajase. A los tesalonicenses ruega que reconozcan a aquellos
que trabajaban en medio de ellos, que los presidían en el
Señor y que los exhortaban. Es evidente que esto no
dependía de que fuesen designados apostólicamente, lo
que difícilmente pudiera haber tenido lugar en las
circunstancias en que ellos estaban de ser una reunión
naciente. Esto se fundamenta sobre aquello que, después de
todo, es intrínsecamente mejor, si tenemos que contentarnos
con una sola de ambas bendiciones. Desde luego, si se trata de una
disyuntiva entre un poder espiritual real y un cargo externo,
ningún cristiano debiera dudar entre ambos. Sin duda de
ningún género, lo mejor de todo es tener la
combinación de poder y de cargo, cuando al Señor le
place dar ambas cosas; pero en aquellos primeros días vemos a
menudo que había individuos entregados con todo derecho a la
obra del Señor antes de que, por así decirlo, pudiera
fijarse el sello de un apóstol; a éstos los alienta el
apóstol y los recomienda fervientemente al amor y a la estima
de los santos antes de con independencia de aquel sello.
¡Qué bendición que podamos ahora apoyarnos ahora
en este principio!
Incluso en Corinto y Tesalónica se suscitaron entonces de
entre los santos aquellos que evidenciaban una capacidad espiritual
para conducir y orientar a otros. Ésta era la obra de aquellos
respecto a los que una epístola demandaba sujeción, y
que otra epístola encomia como «presidiendo en el
Señor». Los hombres así no estaban solamente
dedicados a la obra del Señor, porque algunos podían
estarlo y no estar presidiendo sobre otros en el Señor. Pero
los que presidían manifestaban poder para hacer frente a
dificultades en la iglesia y para plantar batalla contra aquello que
constituía una trampa para las almas, y de este modo guiar y
alentar a los débiles y burlar los esfuerzos del enemigo.
Éstos no temían confiar en el Señor en
épocas de prueba y de peligro, y por ello el Señor los
utilizaba, y les daba capacidad de discernimiento, y valor para
actuar sobre lo que discernían. Esto era parte de lo que les
capacitaba para asumir el gobierno en el Señor. De
éstos los había en Tesalónica así como en
Corinto, y a pesar de ello no hay la más mínima
insinuación de que estuvieran constituidos formalmente como
ancianos, sino que al contrario tenemos la evidencia más
poderosa de que no se habían constituido ancianos
todavía en ninguno de ambos lugares. La práctica
regular era la de designar ancianos después de un cierto
tiempo; desde luego, esto solo podía suceder cuando los
apóstoles iban, o enviaban un delegado autorizado para elegir
a hombres adecuados y para revestirlos ante la iglesia con un
título que nadie sino los malos negarían.
¿Es acaso necesario señalar cómo Dios ha estado
proveyendo con plena gracia a las necesidades de Sus hijos? Este tema
pasará a ocupar nuestra atención de una forma definida
en la próxima ocasión que tenga de dirigirme a
vosotros. Por lo tanto, me limitaré a atraer vuestra
atención a Su sabiduría, que llega a lo más
recóndito para afrontar las dificultades de esta época,
cuando no existe sobre la tierra una autoridad válida para
ordenar como lo hacían los apóstoles. No se trata de
que Sus hijos se hayan quedado sin ayuda: tienen al mismo
Señor y al mismo Espíritu siempre presentes. Por ello
no hay necesidad de ningún cambio ni de nuevas invenciones
para afrontar las dificultades de nuestros días, sino de
retornar con fe a aquello que era y es la voluntad del Señor;
y esto con un conocimiento del verdadero estado de la iglesia, y de
los sentimientos apropiados al mismo.
Hemos visto que, como norma, el Señor por sí solo daba
estos dones ministeriales; esto depende de Su amor a Su iglesia, de
Su fidelidad a los santos. ¿Acaso el Señor Jesús
es algo menos entrañable y fiel en la actualidad que en el
día de Pentecostés? ¿Quién
insinuaría tal cosa? Tampoco puedo simpatizar con aquellos que
miran nostálgicamente a los tiempos más tempranos, como
si sólo ellos ofrecieran terreno para las almas fieles. Sin
duda, un brillante halo de gracia rodea la escena en la que el
Espíritu Santo fue por primera vez derramado sobre los hombres
con una sencillez y un poder que se llevó todo por delante;
pero ¿quién fue el manantial y de dónde provino la
fuerza que produjo frutos tanto más maravillosos cuando
pensamos en un suelo tan duro, pertinaz y frío? ¿No fue
acaso el Señor actuando por causa de Su propio nombre mediante
el Espíritu Santo después que Él asumiera Su
puesto, en la gloria de resurrección y ascensión, para
dar dones a los hombres? ¿No es acaso Su gracia tan capaz para
estos tiempos peligrosos como demostró serlo Él cuando
introdujo el misterio que había estado escondido desde la
eternidad? ¿Han de ser perfeccionados los santos y se tiene que
llevar a cabo la obra ministerial? ¿Precisa el cuerpo de Cristo
de edificación? Entonces es cosa bien cierta que Sus dones no
pueden faltar hasta que se haya acabado la obra y que todos hayan
sido llevados a la unidad de la fe; y los muchos adversarios, las
sutiles trampas y los crecientes peligros solamente atraerán
más y más el amor fiel del Señor de todos. Hay
en Cristo plenitud de bendición para la iglesia, tanto ahora
como entonces. ¡Ojalá confiásemos más en
Él para cada necesidad!
¿Debemos entonces tener en menos la verdad o dudar de Su gracia
estableciendo alguna obra de nuestras manos, algún becerro de
oro, como si no supiéramos qué le ha sucedido a Aquel
que ha ascendido? ¡Lejos esté esto de los hijos de Dios!
Supongamos que os reunís como asamblea de Dios; no
sabéis quién es el que va a hablar, exhortar, dar
gracias, orar. Para la incredulidad esto no es sino confusión.
Cierto es que esto no parece sabio si uno se olvida de Quien
está en medio los santos; no es cosa prometedora si no creo
que el Señor está ahí; pero si estoy seguro de
que Él, que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra,
ama y abriga a la iglesia, y de que el Espíritu Santo, divino
como es Él, habita con y en nosotros, ¿qué tengo
que temer? Si esta posición es buena para un santo, es buena
para todos ellos. Por lo que a mí respecta, no me
atrevería a permanecer ni por un momento sobre ningún
fundamento que no contemplase toda la longitud y anchura de la
iglesia de Dios, que en su fe y amor no se proyecte y abrace a todos
los santos de Dios. Naturalmente, se tiene que dar lugar a casos
excepcionales, como en el caso de personas que por ser culpables de
pecado se debe proceder a su exclusión (por inmoralidad, mala
doctrina, y cosas semejantes).
Pero entonces, si sé que ésta es la base de la
iglesia conforme a las Escrituras, y que no ha habido otra desde que
fue asumida y tomada como principio de acción por parte de los
santos apóstoles, la cuestión es ahora, ¿me hallo
sobre esta base? Si soy llamado a laborar en la palabra o en la
doctrina, el Señor me señala el camino. Él abre
la puerta que nadie puede cerrar, que Él cierra, y nadie puede
abrir. Él abre un camino para los más débiles de
Sus peregrinos, y les da valor, y les hace ver claro si tienen que
servirle. Nunca dudemos de Él.
Pero, ¿no puede ser que haya una cantidad de dones? Cuantos
más, mejor. Si hay cinco o diez hombres dotados en una
asamblea, agradezcámoslo al Señor: hay sitio para
todos. ¡Dios no quiera que autoricemos la novedad de que cada
ministro tenga su propia pequeña congregación! ¿No
es degradante para los que hablan así, como para aquellos de
los que así se habla? Nadie se comporta de una manera adecuada
—más aún, ni siquiera sabe como comportarse—
si no es consciente en su alma de que los santos son «la grey
[congregación] de Dios». Pero es evidente que no se habla
de la congregación de Dios si se olvida el terreno divino de
la iglesia: entonces se trata de «mi congregación»,
o de «tu congregación». Siempre hay sitio para el
ejercicio de Sus dones, sean cuales fueren y por muchos que sean.
Además, no estamos precisamente en una época como para
pensar que se pudiera prescindir de ninguno de ellos como
superfluo.
Recapitulación
La hora me advierte que se tiene que dar fin a este tema. Mi
intención ha sido la de exponer y establecer la
distinción fundamental entre dones y cargos —los
primeros, como hemos visto, fluyendo de Cristo en lo alto, los
segundos demandando una designación aquí abajo por
parte de personas autorizadas ellas mismas por el Señor para
este propósito. Con respecto a los dones, éstos siempre
permanecen seguros con tanta seguridad como que Cristo sigue siendo
la cabeza y la fuente de su suministración. En cuanto a la
autorización formal de cargos, ésta ya no es posible
debido a que no se tiene un poder debidamente autorizado para su
designación. Todo lo que se puede hacer en cuanto a
designaciones, si se quiere hacer algo, es establecer una
imitación patética y más bien arrogante de los
apóstoles y de sus delegados. Pero si verdaderamente
amáis al Señor y dais su valor debido a un orden
piadoso, ¿no es vuestro ineludible deber en el nombre del
Señor reconocer todos Sus dones como nunca lo habéis
hecho? Reconocedlos en privado y en público en la obra que
Él les ha asignado. Si el don es pequeño, reconoced en
él al Señor tan cordialmente como si fuese un gran don;
y si se trata de un gran don, reconocedlo tan humildemente y con tan
pocos celos como un don pequeño. Por otra parte, no
tratéis de imitar lo que hicieron los apóstoles;
guardaos de pretender hacer lo que no se debiera pensar hacer a no
ser que hubiese poder apostólico. Y en cuanto a la
designación de diáconos o a la elección de
ancianos, las Escrituras no nos justifican para ello a no ser que
existiese una autoridad apostólica directa o delegada, que no
existe en la actualidad.
––––––––––––––
NOTA ACERCA DE HECHOS 14:23
Con esta nota se quiere ofrecer una evidencia clara y concluyente
en refutación de la idea de que los ancianos eran elegidos por
los votos de las iglesias. Si se considera la etimología de la
palabra jeirotoneô, significa extender la mano; de
ahí se aplicaba a la elección, como decimos nosotros, a
mano alzada, y, en un sentido general, a la elección o
designación sin referencia al modo de la misma. Así,
también, psefizomai se origina de un mero
cálculo con piedrecitas, y se empleaba también en
votaciones de esta clase; después para las votaciones en
general, y finalmente se llegó a emplear de una simple
resolución o decisión de la mente. Es el contexto, y no
la palabra misma, lo que decide cómo se debe entender.
Hesiquio explica jeirotoneô por kathistan (cp.
Tit. 1:5), psêfizein; como Suidas da eklezamenoi
por jeirotonêsantes. Con todo esto concuerda la
utilización que hacen Aristófanes, Esquines,
Demóstenes, etc., tanto en el sentido estricto y literal como
en el de elección y designación. Apiano, Dión
Casio, Plutarco, Luciano y Libanio ofrecen muchos ejemplos donde la
palabra no significa otra cosa que elegir. Así, en
éstos se excluye totalmente la idea de sufragio popular con o
sin manos alzadas.
Pero es preciso citar unos cuantos casos de escritores helenistas
familiarizados con el Antiguo Testamento y coetáneos de los
que fueron inspirados para escribir el Nuevo Testamento. Así,
Filón (peri Iôsêf) utiliza repetidamente
jeirotonêo de la designación de José como
primer ministro por parte de Faraón, y de Moisés al
puesto para el que fue elegido por Dios, y de nuevo en la
selección que hizo de los hijos de Aarón para el
sacerdocio. Así Josefo (Ant. VI. XIII. 9) habla de
Saúl como «rey escogido por Dios», hupo tou Theou
kejeirotonêmenon basilea, y también (Ant.
XIII. II. 2) describe a Alejandro escribiendo a Jonatán en
estos términos: jeirotonoumen de se sêmeron arjierea
tôn Ioudaiôn («Te constituimos este día
sumo sacerdote de los judíos»). Esto puede ser suficiente
para demostrar cómo hemos de considerar la afirmación
del Dr. J. Owen (Works, vol. XV., págs. 495, 496,
edición de Goold) en el sentido de que «se dice que Pablo
y Bernabé ordenan a los ancianos en las iglesias por la
elección y sufragio de ellas; porque la palabra que
aquí se utiliza no admite otro sentido, por mucho que en
nuestra traducción esté expresada de una manera
ambigua». Es cierto que Beza, Diodati, Martin, y otros se han
puesto de este lado. No obstante, el Dr. G. Campbell, por
presbiteriano que fuese, repudió esta versión del texto
y (en su Prelim. Diss. X, Parte V, nº 7) pronunció
que per suffragia en el latín de Beza «constituye
una mera interpolación para que se correspondiese con un
propósito determinado». Si no se está de acuerdo
con una censura tan enérgica, la única alternativa es
que la glosa surgió de una investigación inadecuada y
de un intenso prejuicio.
La verdad es que no es preciso salir del Nuevo Testamento para
demostrar el error; porque aquí, como en todas partes, incluso
cuando se aplica a la más rígida de las elecciones,
nunca significa elegir por los votos de otros, que es lo que
tendría que significar para sostener el sentido pretendido.
Siempre que la palabra aparece como término técnico, la
persona asociada no se limita a tomar los votos de los demás,
ni a presidir como moderador de la elección, sino que es
él mismo el votante. Ahora bien, en este caso el sujeto
del verbo es, sin duda alguna, no los discípulos sino Pablo y
Bernabé. Si alguien votó alzando la mano, fueron
solamente los apóstoles. Por ello, la versión
autorizada dejó de lado, y con justicia, «por
elección», que es el sentido que aparece en algunas de
las traducciones inglesas antiguas y extranjeras que habían
quedado demasiado influidas por la escuela ginebrina, e incluso por
Erasmo.
El verdadero sentido es que los apóstoles eligieron
ancianos para los discípulos en cada asamblea (no
los discípulos para ellos mismos). Y esto es plenamente
confirmado por Hechos 10:41 y 2 Corintios 8:19, donde en el
primer pasaje se dice que Dios había ordenado de antemano; en
el segundo, que las iglesias son las electoras ahí tan
precisamente como aquí los apóstoles. Ni Dios ni las
asambleas recogieron los votos de otros: tampoco lo hicieron Pablo ni
Bernabé en su caso. Pero éste es el único
testimonio que jamás se haya podido imaginar para favorecer
directamente la elección popular de los ancianos; y hemos
visto que la inferencia que se deriva es ciertamente ficticia. Para
el asunto que nos ocupa, la utilización de esta palabra en los
asuntos políticos o civiles de Grecia no constituye ninguna
evidencia.
Apenas será necesario añadir que
jeirotoneô no significa la imposición de manos,
para lo cual las Escrituras dan otra frase que nunca se confunde con
esta palabra. Pero esta confusión empezó pronto hacerse
patente en autores eclesiásticos, que no infrecuentemente
utilizan jeirotonia donde debiéramos esperar
jeirothesia o hê epithesis tôn jeirôn. Este
error aparece en los llamados Cánones Apostólicos, en
Crisóstomo y en escritores posteriores; y puede haber llevado
a los traductores autorizados a que tradujesen «ordenaron»,
en lugar de «eligieron» o «designaron». El Obispo
Bilson, en su obra Perpetual Government of Christ's Church, se
hace culpable no solamente de esta confusión sino del
extraño error de que «los ancianos» incluían
a los «diáconos» (véase caps. 7 y 10). Pero
en realidad la divergencia entre los comentaristas raya casi lo
increíble, a no ser que uno haya leído extensamente y
haya demostrado el hecho por la experiencia. Así, Hammond
intenta extraer de este versículo la designación de un
solo obispo para cada iglesia o ciudad, en tanto que uno pudiera
haber inferido (sin apelar a la prueba irrefutable de lo contrario en
Hch. 20:17- 28) que la pluralidad de los presbíteros con el
distributivo singular estaba tan en contra de su postura como el
lenguaje pudiera serlo excepto por la contradicción expresa.
Si se hubiera querido expresar la idea de Hammond, nada hubiera sido
más fácil que escribir presbuteron kat'
ekklêsian o presbuterous kat' ekklêsias. Por
otra parte, si se puede confiar en el tratado de Elsley, Whitby se
opone a este ultraepiscopalianismo con el argumento igualmente
insostenible de que estos ancianos eran los que tenían dones
milagrosos ya bien directamente de Dios (como en Hch. 2, 4, 9, 10,
11), bien por mediación apostólica (como en Hch. 8), y
que asumieron al principio el cuidado de las iglesias; no ministros
fijos, sino con un rango justo inferior al de los apóstoles.
¿Se puede concebir una afirmación más endeble y
carente de base?
La última y quizá la peor muestra de estas
especulaciones la tomo de Inst. IV. III. 15, 16, de Calvino,
donde, según el autor, «Lucas relata que Bernabé y
Pablo ordenaron ancianos por las iglesias; pero al mismo tiempo marca
el plan o modo cuando dice que fue hecho por sufragio. Las palabras
son j. pr. k. ekkl. (Hch. 14:23). Por ello seleccionaron ellos
(creabant) a dos; pero todo el cuerpo, como era
costumbre de los griegos en las elecciones, declaraba a manos
alzadas cuál de los dos querían tener.» Pocas
veces me ha tocado encontrar una perversión tan transparente
de los hechos y del lenguaje de la inspiración como la que
exhibe este pasaje, cuya refutación ya se ha dado por
anticipado. Se cita la nueva traducción por H. Beveridge con
el propósito de eliminar las cavilaciones acerca de este
punto; y se da el original en el pie de página para su
verificación.[4] No obstante, es
consolador hallar que una versión tan errónea no estaba
destinada a tener una vida prolongada; porque su autor la ahoga,
aunque de forma remisa, en su comentario sobre el pasaje: —
«Presbyterium qui hic collectivum nomen esse putant, pro
collegio presbyterorum positum, recte sentiunt meo judicio.»
(Coment. in loc.).
Pero el final del capítulo está aún más
lleno de perplejidades y de error. «Por último, se tiene
que observar que no se trataba de todo el pueblo, sino que fueron
sólo los pastores los que impusieron las manos sobre los
ministros, aunque no es cosa segura que fueran varios los que siempre
impusieran las manos, o no. Está claro que en el caso de los
diáconos lo hicieron Pablo y Bernabé, y otros pocos
(Hch. 6:6; 13:3). Pero en otro lugar Pablo menciona que él
mismo sin otros impuso las manos sobre Timoteo. “Por lo cual te
aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti
por la imposición de mis manos” (2 Ti. 1:6). Porque
lo que se dice en la epístola acerca de la
imposición de las manos del presbiterio no lo entiendo
como si Pablo estuviera hablando de un colegio de ancianos. Por la
expresión entiendo la ordenación misma [¡!]; como
si él hubiera dicho: Actúa así, para que el don
que recibiste por la imposición de manos, cuando te hice
presbítero [¡!], no vaya a ser en vano.»
Es cosa clara que las manos apostólicas establecieron a los
siete que habían sido elegidos por la multitud para el
servicio de las mesas. Pero las Escrituras mantienen silencio con
respecto a si se practicaba la imposición de manos en el
establecimiento de ancianos; y para mí este silencio es
admirablemente sabio, incluso si de hecho se imponían las
manos, como provisión divina en contra de un abuso
supersticioso. Pero, ¿qué se quiere decir con la
referencia a Hechos 13:3, relacionada con la alegación de que
Pablo y Bernabé, etc., imponían las manos sobre los
diáconos? En cuanto a la idea de que tou presbuteriou
(1 Ti. 4:14) significa no los ancianos como un cuerpo, sino la
condición de anciano, y que por ello se tiene que separar de
su conexión evidente y necesaria con jeirôn al
final del versículo y ponerlo en aposición con
jarismatos al principio, mantengo que la gramática
resulta tan dura y sin precedentes como extraña la doctrina
resultante de ello. La condición de anciano, en las
Escrituras, no constituye un don sino un cargo local.
Las modernas defensas de este sistema no tienen más peso que
las antiguas. Tengo ante mí ahora Presbyterianism
Defended del Dr. Crawford, e Inquiry de Whitherow; pero no
me parecen ni serias ni eficaces. La dificultad insuperable es que en
las Escrituras los presbíteros no son nunca el poder
ordenante, aun cuando pudieran acompañar a un apóstol
incluso en la comunicación de un don extraordinario a Timoteo,
al cual nunca se le presenta como un anciano. Además, el
ministro es tan diferente de los ancianos en el Presbiterianismo
como lo es de los diáconos en el Congregacionalismo, y es un
personaje de tanta importancia en ambos sistemas como desconocido en
las Escrituras. Insisto, afirmar que entre los presbiterianos los
ancianos no son tan distintivamente laicos como el ministro es
clerical es algo incongruente con la notoria diferencia en el
tratamiento que se les aplica, y en el salario. Ambos sistemas yerran
al mantener que los poseedores del cargo eran escogidos por el
pueblo; solamente lo eran aquellos cuyo deber era la
administración de los asuntos materiales. Y si había
una pluralidad de ancianos (que eran lo mismo que los obispos),
había la más plena libertad para todos los dones del
Señor, en lugar de esta invención del hombre, el
ministro. Los ancianos nunca ordenaban ancianos, solamente lo
hacían los apóstoles o sus delegados; y los hombres
dotados de dones no precisaban de ordenación antes de ejercer
su ministerio. Tampoco Hechos 15 se parece a un tribunal
eclesiástico, esto es, una asamblea representativa de
ministros y ancianos de todas las partes de la esfera de
jurisdicción. Este pasaje nos muestra a los apóstoles
con su autoridad universal procedente de Cristo, y a los ancianos de
la Iglesia en Jerusalén, con toda la Iglesia uniéndose
a la decisión. Por ello los decretos se entregaron para ser
observados mucho más allá de las ciudades de
Jerusalén y Antioquía, en total contradicción
con el Presbiterianismo.
1 Así el Arzobispo Potter, en el bien conocido libro
de texto A Discourse on Church
Government [Tratado sobre Gobierno
Eclesial] (págs. 73, 74), si se puede, sin falta de bondad,
señalar a uno entre muchos que van errados. Pero a pesar de
ello el Arzobispo evidentemente abandonó este pasaje como
apoyo a la ordenación. «No se puede demostrar que Pablo y
Bernabé fuesen ordenados en esta ocasión para ser
ministros. Si fueron ordenados a cualquier cargo o ministerio tiene
que haber sido al apostolado, no sólo porque a partir de esto
reciben el nombre de apóstoles, antes de que recibieran
ninguna ordenación adicional, sino debido a que antes de esta
ocasión eran profetas, como se expone en uno de los
capítulos precedentes [cap. 3]. Pero esto es muy improbable,
debido a que el rito de la imposición de las manos, mediante
el que se ordenaba a los otros ministros [una presuposición
del Arzobispo, sin las Escrituras y contra ellas], no se
empleó nunca para constituir apóstoles. Formaba una
parte distintiva del carácter de ellos que fueron
inmediatamente llamados y ordenados por el mismo Cristo, que les dio
[no es así, sino a «los discípulos» en
general, y no solamente a los apóstoles, Juan 20] el
Espíritu Santo, soplando sobre ellos; pero nunca se dice que
ni Él ni otra persona impusieran las manos sobre ellos. Cuando
hubo una vacante en el colegio apostólico debido a la
apostasía de Judas, los apóstoles, con el resto de los
discípulos, eligieron a dos candidatos, pero dejaron a Dios
que constituyera a quien Él quisiera, para que asumiera la
parte del ministerio y apostolado, del que había caído
Judas. Tampoco fue San Pablo inferior al resto de los
apóstoles en esta marca de honor; porque con frecuencia
él se declara apóstol no de hombres, sino
inmediatamente, y sin la intervención de hombres, habiendo
sido señalado por Jesucristo, en oposición a aquellos
que le negaban ser apóstol, como se expone en uno de los
capítulos anteriores. Pero se preguntará entonces,
¿a qué fin recibieron Pablo y Bernabé la
imposición de manos? A lo cual se puede responder, que este
rito se utilizaba comúnmente, tanto por parte de judíos
como de los cristianos primitivos, en sus bendiciones. Jacob puso sus
manos sobre las cabezas de Efraín y Manasés al
bendecirlos; y, por mencionar solamente otro caso, trajeron
niños pequeños a Jesucristo, para que Él pusiera
Sus manos sobre ellos y los bendijera. Por consiguiente, es probable
que esta imposición de manos sobre Pablo y Bernabé
fuese una solemne bendición sobre su ministerio de predicar el
evangelio en un circuito determinado al que fueron enviados por orden
del Espíritu Santo. Por ello en el siguiente capítulo
se menciona esto como una encomendación a la gracia de Dios
para la obra de proclamar el evangelio en ciertas ciudades, obra que
se menciona como ya cumplida. Así que este rito no
constituyó su ordenación al cargo apostólico,
debido a que el fin para el cual se había efectuado se
menciona como cumplido, en tanto que su cargo apostólico
continuó durante todas sus vidas. Y por lo tanto, parece que a
Pablo y Bernabé solamente se les había encomendado una
misión particular de predicar el Evangelio en un cierto
distrito limitado, de la misma manera que Pedro y Juan fueron
enviados a Samaria por el colegio apostólico, para confirmar a
los nuevos convertidos y establecer la iglesia allí.
—Edición de Crosthwaite (o
séptima), págs. 201,
202.
Esto es sustancialmente correcto y sano, muy
preferible a los comentarios de Calvino (Inst. LV, iii. 14):
«¿Por qué esta separación e imposición
de manos, después de que el Espíritu Santo hubiera dado
testimonio de la elección de ellos, a no ser que de esta
manera pudiera ser preservada la disciplina eclesiástica en la
designación de ministros por parte de los hombres? Dios no
podía dar una prueba más palmaria de Su
aprobación de este orden que hacer que Pablo fuera puesto
aparte por la Iglesia [¿?] después de haberles Él
declarado previamente que Él lo había designado como el
Apóstol de los gentiles. Lo mismo podemos ver en la
elección [¿?] de Matías. Como el cargo
apostólico tenía tal importancia que no se atrevieron a
aventurarse a designar a ninguno por propia decisión,
presentaron a dos, en uno de los cuales podía caer la suerte,
a fin de que así la elección tuviera el seguro
testimonio del cielo, y a fin de que al mismo tiempo no se dejase a
un lado la política de la Iglesia [¿?].» La cierto
de todo esto es que el caso de Matías fue anterior a la
misión del Espíritu Santo, y que no se trataba de una
cuestión ni de política eclesial ni tampoco de
elección; sino que por suerte se echó la
elección entre los dos, en la forma judía (Pr. 26:33),
a la sola disposición del Señor.
2 El Dr. Ellicott va tan lejos como para pensar, juntamente
con Hammond, y con De Wette, etc., que las palabras se refieren al
jeiro thesia
acerca de la absolución de los penitentes y su
readmisión a la comunión eclesial. Esto me parece
demasiado específico en otra dirección.
3 El Dr. Crawford (Presbyterianism
Defended [Defensa del presbiterianismo],
págs. 34, 35, nota) dice que la distinción carece de base, ¡y que
una preposición no menos que la otra significa a menudo la
causa instrumental de una cosa! La Universidad de Edinburgo debiera
sonrojarse por una afirmación de esta especie de su Profesor
de Teología. En Hechos 15:4, met'
autôn significa «con
ellos», «en conexión con ellos», no
«mediante ellos», como de'
autôn en el versículo 12.
4 «Refert enim Lucas constitutos esse per ecclesias
presbyteros à Paulo et Barnaba: sed rationem vel modum simul
notat, quum dicit factum id esse suffragiis, jeirotonêsantes, inquit,
presbuterous kat'
ekklêsian. Creabant ergo ipsi duo:
sed tota multitudo, ut mos Græcorum in electionibus erat,
manibus sublatis declarabat quem habere vellent.» (Genevæ,
1618).
|||||||||| IR
AL ÍNDICE DEL
LIBRO ||||||||||
|||||||||| IR
A LA PÁGINA
PRINCIPAL ||||||||||