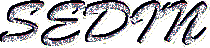
|
Servicio
Evangélico de Documentación e
Información
línea sobre línea |
|||||||||| Apartado 2002 - 08200 SABADELL (Barcelona) ESPAÑA | SPAIN ||||||||
RIQUEZAS INESCRUTABLESO,ALGUNAS DE LAS RELACIONES DE CRISTO CON SU PUEBLO * * * * Edward DennettTraducción del inglés:Santiago Escuain CAPÍTULO VIIICRISTO NUESTRO ABOGADONUESTRO conocimiento de la actividad de Cristo como nuestro abogado lo debemos enteramente a la primera epístola de San Juan. No que no haya sombras y figuras de este oficio, pero en ninguna otra parte tenemos ninguna declaración directa acerca del mismo. San Pablo habla de Cristo estando a la diestra de Dios para interceder por nosotros (Ro 8:34), y es indudable que el término «intercesión» cubrirá la abogacía y el sacerdocio; pero no se refiere directamente a este oficio de Cristo. Por ello, ocupa mucho menos espacio en las Escrituras que el sacerdocio, a la exposición del cual la epístola a los Hebreos dedica la mayor parte de su contenido. No es por ello un tema de poca importancia. Lejos de ser así, apenas hay algo que tenga más interés y que exija de manera más urgente la atención de los hijos de Dios. Porque la abogacía de Cristo es la provisión que Dios en Su gracia ha hecho para nuestros pecados diarios. Así, después de sacar a la luz la verdad de nuestra posición, como Dios está en la luz —siendo éste el lugar del verdadero creyente— el apóstol dice: «Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo» (1 Jn 1:8; 2:1, 2, Gr.). Así, nada podría estar más claro que la abogacía de Cristo es ejercida en relación con los pecados de los creyentes. En los versículos 6 y 7 del capítulo 1 encontramos las dos clases contrastadas: los que caminan en tinieblas, los que no son salvos, y que no tienen comunión con Dios, sean cuales sean sus declaraciones y pretensiones, por cuanto Él es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas (v. 5); y los que habían recibido el testimonio de los apóstoles acerca de «la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó», habiendo sido por ello introducidos a la comunión con aquellos que anunciaban aquel mensaje, y siendo la comunión de ellos con el Padre, y con Su Hijo Jesucristo (vv. 1-3). Pero si tenemos comunión con Dios, «andamos en luz, como él está en la luz», esto es, nuestro lugar y esfera es en la luz, lo que es cosa cierta de cada creyente; y «tenemos comunión unos con otros», porque es sólo en comunión con el Padre y el Hijo que podemos tener comunión unos con otros, «y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado». Esta última cláusula tiene que ser comprendida, o no podremos comprender la naturaleza de la abogacía de Cristo. No significa, como se mantiene frecuentemente, que la sangre de Cristo sea aplicada constantemente para la continuada purificación del creyente; en resumen, que sea la sangre la que nos purifica de nuestros pecados diarios. Si fuera así, ¿para qué sería necesaria la abogacía? Además, contradiría la clara enseñanza de otras Escrituras. Así, en Juan 13 nuestro Señor enseñó claramente a Pedro que estando una vez lavado (leloumenos —bañado), no tenía ya necesidad de nada más que lavarse (nipsasthai) los pies, estando la limpio del todo (katharos holos) (Jn 13:10). Así también se dice en la epístola a los Hebreos, de una manera directa: «Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados» (He 10:14). Es ciertamente una verdad cardinal del cristianismo que todo el que es llevado por la fe bajo la eficacia de la sangre de Cristo queda para siempre limpiado de culpa, y que por ello no puede haber una segunda aplicación de la sangre. Éste es el meollo del argumento en Hebreos 9 y 10. Allí leemos que «No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios; y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el Lugar Santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado» (He 9:24-26). Esta Escritura muestra el contraste entre los repetidos sacrificios de la antigüedad, y el un sacrificio de Cristo —y por ello entre la eficacia temporal de los primeros y la eficacia eterna del último. La consecuencia de ello es que los pecados de los que están bajo la eficacia de la sangre de Cristo están para siempre fuera de la vista de Dios; porque «Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos» (He 9:28). Por ello, en el siguiente capítulo encontramos prueba tras prueba de que no hay más memoria de los pecados del creyente; que ahora ya no tiene más conciencia de pecados, por cuanto ha quedado perfeccionado para siempre por la una ofrenda de Cristo; y consiguientemente el Espíritu Santo testifica: «Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones» (He 10:1-17). Nos es esencial tener este punto bien clarificado; porque en verdad es uno de los fundamentos de nuestra fe. La verdad, por ello, es que San Juan no habla de la aplicación de la sangre (por cuanto ello sería inconsecuente con la verdad de que no tenemos más conciencia de pecados), sino de su eficacia. Su característica es que limpia de todo pecado; esto es, la sangre tiene esta propiedad, así como a veces decimos: el veneno mata: esto es, ésta es la naturaleza del veneno. De la misma manera, la sangre de Cristo tiene la característica o propiedad esencial de purificar de pecado. Así comprendido, el contexto es tan hermoso como evidente. «En luz, como él está en luz». ¿Cómo es posible estar ahí?, podríamos sentirnos tentados a exclamar. Conscientes de las contaminaciones que hemos contraído a diario, y de los pecados en los que frecuentemente caemos, bien podríamos encogernos delante del pleno resplandor de la santidad de Dios. Por ello se nos recuerda que nuestra aptitud para tal lugar es sólo y totalmente debida a la eficacia purificadora de la sangre, y que esta sangre está siempre delante de la mirada de Dios para responder a toda demanda que se pudiera presentar en contra de nosotros.
Habiendo entonces establecido la verdad en cuanto a nuestro lugar en la presencia de Dios, el apóstol nos recuerda ahora nuestra condición práctica. No podemos decir: «No tengo pecado», por cuanto esto sería engañarnos a nosotros mismos y pasar por alto la realidad de que tenemos pecado en nosotros, aunque no sobre nosotros, hasta que partamos para estar con Cristo, o Él venga a recibirnos a Sí; porque la vieja naturaleza es irremediablemente mala y corrompida, y así permanece. «Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados», etc. (el sentido de este pasaje será explicado más adelante). Tampoco podemos decir que no hemos pecado; si lo dijéramos, le haríamos mentiroso a Dios, porque Él dice que todos hemos pecado, y Su palabra entonces no estaría en nosotros. Y con ello el apóstol prosigue: «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis». Así que el creyente no tiene necesidad alguna de pecar. Esta verdad debería ser tenazmente sostenida y se debería insistir apremiantemente en ella. «Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos», y con esto, el apóstol muestra, como antes se ha observado, cuál es la provisión de Dios para los pecados diarios de Sus hijos. Se explicarán su carácter, el método de su aplicación y su efecto al continuar con esta cuestión. El término «abogado» nunca es aplicado al Señor Jesús excepto en este pasaje. Él mismo lo aplica al Espíritu Santo. «Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre» (Jn 14:16; ver también v. 26; 15:26; 16:7). La palabra aquí traducida «Consolador» es la misma que se traduce «Abogado» en 1 Juan. Es , paraklêtos, Paracleto en ambos casos. Esta palabra es difícil de traducir de manera que conserve su pleno significado. La palabra «Abogado» parece haber sido escogida para exponer el hecho de que Cristo está con el Padre, teniendo encomendados nuestros intereses, y habiéndosele confiado nuestra causa, como Aquel que ha asumido la defensa de nuestra causa, para mantener nuestra comunión con el Padre; y de ahí es que cuando pecamos Él intercede por nosotros, y nos asegura aquel ministerio de la palabra por medio del Espíritu que nos lleva al juicio propio y a la confesión, de manera que, en conformidad a 1 Jn 1:9, pueda ser perdonado nuestro pecado, y restaurada nuestra comunión. Cristo es nuestro Paracleto (Abogado), en este sentido, en las alturas; y el Espíritu Santo es nuestro Paracleto (Consolador) aquí abajo, morando dentro de nosotros, estando Sus actividades en relación con las actividades de nuestro Abogado para con el Padre; y Él, por ello, está encargado de nuestros intereses aquí abajo, como Cristo en lo alto. La diferencia entre abogacía y sacerdocio es doble. El Sacerdote está con Dios; el Abogado es para con el Padre. El Abogado tiene que ver con el pecado; el Sacerdote, con nuestras debilidades (He 4:15) —nunca con pecados (He 2:17). Es cierto que Él ha hecho propiciación por nuestros pecados (He 2:17); y es indudable que fue el Sacerdote quien lo hizo: pero no como una función de Su oficio, sino más bien por cuanto el carácter está inseparablemente conectado con Su persona. La propiciación que Él ha hecho es la base (como también es el caso de la abogacía) sobre la que comienza a ejercer el oficio de Sacerdote. Por ello, Hebreos comienza con: «Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas». Por ello, no fue sino hasta haber tomado aquel lugar que entró en las funciones de Su oficio como Sacerdote: si estuviera en la tierra, no sería sacerdote (He 8:4). Así es con el Abogado. El ejercicio propio de este oficio comenzó con Su sesión a la diestra de Dios; y el fundamento de su ejercicio es doble: Su obra y Su persona. Él es la propiciación por nuestros pecados: ésta es la base, la eficaz base, sobre la que Él es capacitado para ser nuestro Abogado para con el Padre. ¡Y qué base es ésta! Nos recuerda que Él ha quitado para siempre nuestros pecados; que la sangre que Él ha derramado ha sido aceptada por Dios como una expiación plena y completa por toda nuestra culpa; que, por tanto, es una base sobre la que Su intercesión jamás puede fracasar. Pero Él es Jesucristo el justo; y así se nos recuerda lo que Él es en Sí mismo: Aquel que ha cumplido todas las demandas de Dios, en base de las normas de Su propia e inmutable santidad, que le ha glorificado en todos los atributos de Su ser; Uno, por tanto, que responde plenamente a la perfección de Su propia naturaleza, la naturaleza de aquel Dios que desea verdad en lo íntimo, y que la ha hallado en el Hombre que está a su diestra. Así, tanto la persona como la obra de Cristo constituyen para Él, como nuestro Abogado, una reivindicación irresistible ante Dios. Y aún esto no expresa de una manera plena lo que está en el corazón del mismo Dios. No es suficiente decir que Él no puede negarse al alegato de nuestro Abogado: porque ciertamente que Su propio corazón se goza de oír y de responder a tal intercesión: porque debido a lo que Cristo es, y a lo que ha hecho, puede responderle con toda justicia: tiene libertad para expresarse con justicia en conformidad a Su corazón de amor, y perdonar cuando confesamos nuestros pecados. Ciertamente que servirá de aliento a nuestros corazones recordar esto cuando seamos vencidos por el tentador. Hay dos aspectos de la obra de Cristo como nuestro Abogado. «Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre». Esto muestra su aspecto para con Dios —que como nuestro Abogado, como ya se ha explicado, cuando pecamos, él toma nuestra causa, e intercede por nosotros ante el Padre. Por ello, no es sólo Su presencia lo que constituye Su abogacía, sino más bien Su intercesión activa por nosotros cuando hemos caído en pecado. Él nos ha dado una muestra e ilustración de esto mismo con respecto a Pedro. «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte» (Lc 22:31, 32). No se olvida que esta Escritura es frecuentemente aducida en ilustración del sacerdocio, y en un aspecto no hay objeción a esto; pero hablando de manera más estricta, se relaciona a sí misma con la abogacía, porque se pronuncia no con respecto a la debilidad, sino al pecado de Pedro. Cuando decimos, así: «Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre», hablamos de Uno que intercede activamente por nosotros cuando nos encontramos en las circunstancias que demandan Su abogacía. Así, por una parte la abogacía de Cristo es para con el Padre. Por la otra, es un ministerio para con nosotros —siendo este ministerio el efecto de Su intercesión. Para comprender este aspecto del oficio, tenemos que pasar a Juan 13; porque en tanto que 1 Juan 2 nos da la abogacía misma, Juan 13 nos da su efecto —el método de su aplicación a nuestras necesidades, así como el fin para el que se ejercita. Examinemos así este pasaje de la Escritura con un cierto detalle. Lo primero que se debe observar es que este ministerio de Cristo mana de Su propio corazón de amor. «Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin» (v. 1). Apenas si será necesario observar que las palabras «los amó hasta al fin» no significan meramente que los amó hasta el fin de Su peregrinación terrenal. La frase es mucho más intensa. Significa Su amor perpetuo para los Suyos; y se afirma aquí para mostrar que Su amor es la fuente de Su ministerio incansable en favor nuestro, ahora que Él está ausente en la gloria. A continuación se nos expone el objeto de Su ministerio, simbolizado en el lavamiento de los pies de Sus discípulos. «Y cuando cenaban,» (esto es, habiendo llegado la cena —, deipnou genomenou), «como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó» (v. 2-4). Así, Jesús está sentado en comunión con los Suyos en la cena, y la perspectiva de Su partida queda de inmediato presente ante Su alma, y también el puesto que en adelante iba a ocupar como Hombre; porque Él sabía que el Padre había dado todas las cosas en Sus manos, y que él venía de Dios, y que a Dios iba. Se levanta entonces de su lugar donde estaba reclinado a la cena con Sus discípulos, y lo hace para enseñarles que no podía ya quedarse más tiempo con ellos en el lugar donde ellos estaban; y luego, habiéndose quitado Su manto, tomó una toalla y se ciñó, en señal de servicio. «Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo» (vv. 5-8). En estas últimas palabras tenemos expuesto el objeto del lavamiento. Hemos visto que el hecho de levantarse de la cena significaba que ya no podría continuar en el lugar en el que ellos estaban; y ahora les muestra cómo Él los haría aptos para tener parte con Él en el lugar al que Él se dirigía. Dice Juan: «Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo» (1 Jn 1:3). Y en esta escena el Señor enseña a los Suyos cómo Él los haría aptos para esta comunión, y cómo los mantendría en ella. Así, el objeto del lavamiento de los pies es capacitar a Su pueblo para tener comunión con Él mismo, y por ello también con el Padre, en el lugar al que Él estaba a punto de ir en la gloria. Pero tenemos entonces otra cosa. Pedro no comprende las palabras: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo», y por ello contesta: «Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado (leloumenos), no necesita sino lavarse (nipsasthai) los pies, pues está todo limpio» (vv. 9, 10). Esta declaración es la clave para comprender el tema, y por ello demanda una cuidadosa atención. (1) Como ya hemos observado, el Señor nos enseña aquí que no había necesidad de una segunda purificación, excepto en cuanto a los pies. Estaban lavados, bañados, y esto no podía ya repetirse, porque estaban «limpios del todo». Esto había quedado ciertamente prefigurado en la consagración de los sacerdotes. Así Aarón y sus hijos fueron lavados con agua —tipo del nuevo nacimiento por medio de la instrumentalidad de la Palabra en el poder del Espíritu Santo— antes que fueran revestidos con sus vestimentas sacerdotales (Éx 29:4), y no volvieron más a pasar por este proceso; pero se les proveyó de la fuente de lavado en la que debían lavarse las manos y los pies cuando entraban en el tabernáculo para su servicio sacerdotal (Éx 30:17-21). No se podrá nunca enfatizar con suficiente vigor que el creyente, una vez que está limpiado, está limpiado para siempre — que está «todo limpio». Si no fuera así, no tendría derecho a entrar en la presencia de Dios; porque si pudiera encontrarse una sola mancha sobre nosotros, no podríamos entrar dentro del velo rasgado. (2) En tanto que estaban limpios del todo, sus pies necesitarían un lavado continuado. Los pies significan andar, y el pensamiento es que aunque estamos en una posición de una aceptación permanente delante de Dios, en nuestro andar a través de esta escena contraemos contaminaciones constantemente, las cuales, aunque no pueden tocar nuestra posición —por el hecho de estar en la luz como Dios está en la luz, por cuanto tenemos esto en virtud de lo que Cristo es y ha hecho— sin embargo perturban e interrumpen nuestra comunión. Debido a ello necesitamos lavar nuestros pies para nuestra restauración a la comunión —para el goce de todo lo que nos pertenece en la posición en la que hemos sido puestos por la gracia de nuestro Dios. Sin embargo, puede que alguien pregunte: ¿Cuál es la naturaleza de la contaminación que de esta manera contraemos? Relacionando, como ya lo hemos hecho, este pasaje con el ya considerado de 1 Juan 2, nuestra respuesta no puede ser otra que ésta: el pecado. «Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos.» Es cierto que se mantiene frecuentemente que las contaminaciones no están necesariamente conectadas con el pecado; pero ¿acaso esta postura no pierde de vista lo que es Dios en Su santidad? Además, ¿qué otra cosa puede contaminar sino el pecado? No pasamos por alto el hecho de que en el Antiguo Testamento un nazareo podía contaminarse incluso de manera accidental por tener lugar una muerte accidental a su lado (Nm 6:9). Pero la muerte es el fruto del pecado, y el nazareo caía de alguna manera bajo su poder, aunque su contacto con el mismo, en tal caso, pudiera parecer algo totalmente fortuito. Y en todos los casos como éste, la lección que se enseña es lo absolutamente contraria que es la santidad al pecado y a la muerte (véase también Nm 19 en cuanto a las causas de la contaminación). Se comete frecuentemente el error de tomar la contaminación ceremonial como una exacta ilustración de la contaminación moral, en tanto que la primera es sólo un tipo o sombra de lo segundo. Y el mantener que podemos quedar contaminados aparte del pecado pudiera incluso llevar a consecuencias peligrosas, porque nada más que el pecado puede descalificar al creyente para la presencia de Dios; y el mismo hecho de que nuestros pies necesitan repetidos lavados pone en claro que se ha incurrido en contaminación: puede que sea en ignorancia e inconscientemente por nuestra parte, pero, tal como lo ve la mirada de Dios, puede venir sólo de la fuente contaminada y contaminadora del pecado. Así, podemos estar seguros de que, siempre que nuestra comunión queda interrumpida, hemos contraído contaminación, y ello por medio del pecado en alguna de sus múltiples formas. Es esto lo que nos lleva a necesitar y que demanda la incesante actividad de nuestro Señor y Salvador como Abogado delante del Padre. (3) Tenemos ahora que responder a la pregunta: ¿Cómo lava el Señor los pies de los Suyos? Aquí puso agua en el lebrillo, y lavó los pies de los discípulos, etc. Ahora bien, el agua es el bien conocido símbolo de la Palabra. Así, en este mismo evangelio el Señor dice que el hombre debe renacer del agua y del Espíritu. San Pedro habla de que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre (1 P 1:23; véase también Stg 1:18). Así, la Palabra es aquello que el agua esbozaba en el lenguaje de nuestro Señor. El salmista dice: «¿Con qué limpiará el joven su camino?» La respuesta es: «Con guardar tu palabra» (Sal 119:9). San Pablo habla más directamente cuando emplea el término «el lavamiento de agua por la palabra», etc., y esto en relación con purificación —aunque aquí se trate de la Iglesia, no del creyente individual (Ef 5:26). Así, es bien evidente que cuando el Señor empleó agua en la escena que tenemos ante nosotros, significaba con ello que tras Su partida Él llevaría a cabo el lavamiento de los pies del creyente —de su andar— por la aplicación de la Palabra. ¿Y cómo tiene lugar esta aplicación de la Palabra? Cuando pecamos, como hemos visto, el Señor asume nuestra causa ante el Padre. Con ello, ejercita el oficio de Abogado. El resultado con respecto a nosotros es que el Espíritu de Dios comienza, en el tiempo oportuno de Dios, a tratar con nosotros acerca de ello, a traer el pecado a nuestro recuerdo, a aplicar la Palabra a nuestras conciencias, a producir con ello juicio de nosotros mismos, lo que nos lleva a la confesión del pecado; y Dios es entonces fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para purificarnos de toda iniquidad (1 Jn 1:9): así somos restaurados. Éste es el método de la abogacía; y tenemos una notable ilustración de ella en uno de los Evangelios, y de nuevo en relación con Pedro. El Señor le había advertido de Su peligro; pero la advertencia, si no fue desatendida en aquel momento, fue pronto olvidada; y este devoto discípulo negó una vez tras otra que siquiera conocía a Cristo. En verdad, éste fue un pecado del más negro color. Pero la pregunta es: ¿Se arrepentirá alguna vez de ello? No: jamás se arrepentirá —si se le sigue dejando a sí mismo; y jamás se hubiera arrepentido, excepto por la acción del Señor en gracia. Incluso el canto del gallo, que le había sido dado como señal, no llegó a recordarle su pecado. Pero en aquel momento «vuelto el Señor, miró a Pedro; y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente» (Lc 22:61, 62). Así es ahora. Cuando caemos en pecado, nunca nos arrepentiríamos si no fuera por el ministerio lleno de gracia de Cristo como nuestro Abogado. Con ello Él logra, mediante Su intercesión, que el pecado nos sea traído a nuestras mentes por la acción del Espíritu Santo por medio de la Palabra, y nuestras conciencias quedarán entonces despiertas, para que podamos también tomar el puesto de juicio de nosotros mismos y de confesión, siendo con ello devueltos a la comunión con el Padre y con Su Hijo Jesucristo. Y nunca olvidemos que es la propiciación que Él ha hecho por nuestros pecados mediante Su muerte lo que le da a Él derecho a actuar así. Pedro no estaba bien dispuesto a que el Señor le lavara los pies. ¡Ah!, fue necesario que Él se humillara a Sí mismo de esta manera —sí, que descendiera incluso a la muerte de la cruz; que descendiera bajo todas las ondas y olas de la ira judicial de Dios, para poder hacer la propiciación, y poder, sobre esta base, servirnos por medio de todo el curso de nuestra peregrinación terrenal. ¡Qué amor y qué gracia! Ciertamente que nuestros corazones deberían clamar continuamente: ¡Bendito sea Su Nombre! Vale la pena observar una vez más de una manera clara que la abogacía de Cristo no espera a nuestro arrepentimiento. La Escritura dice: «Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre». Nuestro arrepentimiento, como ya hemos remarcado, es la consecuencia de la actividad del Abogado. ¡Cuánto engrandece este pensamiento nuestros conceptos de Su gracia, de Su ternura, de Su amor. Si alguno peca contra nosotros, somos propensos a esperar a señales de contrición antes de permitir que nuestro corazón se abra al ofensor. No es así con nuestro bendito Señor. Tan pronto como pecamos —sí, y en el caso de Pedro incluso ya antes—, Él nos lleva sobre Su corazón delante del Padre, y nos asegura la gracia restauradora. Pero si por otra parte se nos recuerda cuán deudores somos a Su gracia, deberíamos recordar, por la otra, la responsabilidad que tenemos unos para con otros, surgiendo del servicio de Cristo para nosotros como nuestro Abogado. «Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis» (Jn 13:12-17). Debemos imitar la acción de nuestro Abogado; porque si nos regocijamos en Su actual servicio para nosotros en este carácter, nunca debemos nosotros al mismo tiempo olvidarnos de la obligación en que estamos de servirnos unos a otros. ¿Acaso no tenemos motivos para escudriñar nuestros corazones acerca de esta cuestión? ¿De preguntarnos a nosotros mismos si estamos tan familiarizados con nuestra obligación como con la doctrina del servicio de Cristo por nosotros? Si vamos a ser sinceros, ¡con cuánta frecuencia deberíamos confesar que hemos descuidado esta responsabilidad! Que el mismo Señor, mientras nos enseña a regocijarnos más y más en el pensamiento de que Él lava nuestros pies, nos dé la necesaria humildad, gracia y amor para lavarnos los pies los unos a los otros!
Publicado por
|
Apartado 1469
|
|
Casilla 1360
|
ADDISON, IL 60101 EE. UU
Edición en formato PDF para Acrobat Reader publicada en abril del año 2000 por
SEDIN
Servicio Evangélico - Documentación - Información
- Apartado 2002
- 08200 SABADELL (Barcelona) ESPAÑA
Salvo mención en contrario, todas las citas de la Biblia se hacen de la versión Reina-Valera, revisión 1960.
Otras versiones empleadas:
- RV: Versión Reina-Valera, revisión 1909.
- V.M.: Versión Moderna de H. B. Pratt, revisión de 1923.
SEDIN
Servicio Evangélico - Documentación -
Información
Apartado 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPAÑA
Índice:
Índice de
boletines
Índice
de línea
sobre línea
Página
principal
Índice
general castellano
Libros recomendados
orígenes
vida
cristiana
bibliografía
general
Coordinadora
Creacionista
Museo de
Máquinas Moleculares
Temas de
actualidad
Documentos en
PDF
(clasificados por temas)
Baje este documento en Formato PDF maquetado y listo para su impresión
- pulse aquí.




||| General English Index ||| Coordinadora Creacionista ||| Museo de Máquinas Moleculares ||| ||| Libros recomendados ||| orígenes ||| vida cristiana ||| bibliografía general ||| ||| Temas de actualidad ||| Documentos en PDF (clasificados por temas) ||| |
